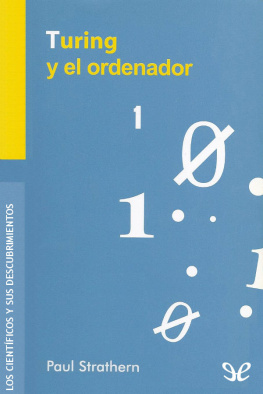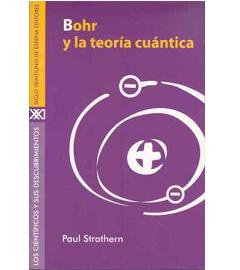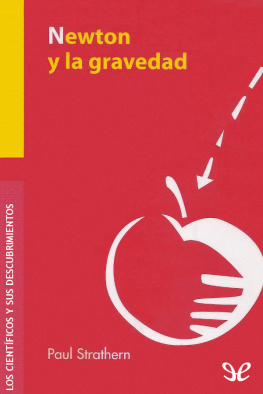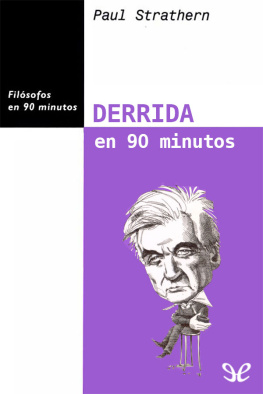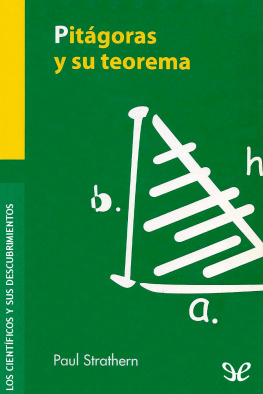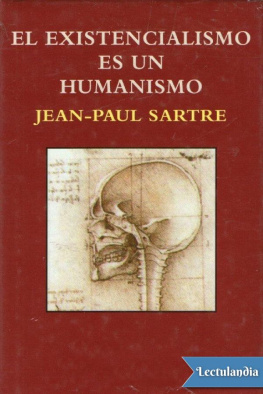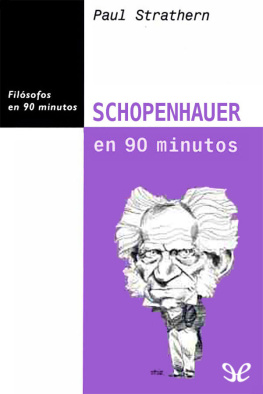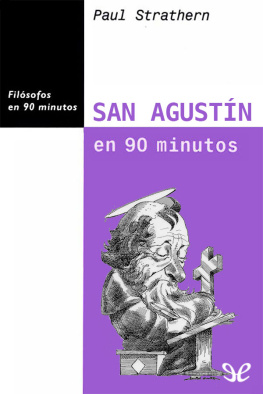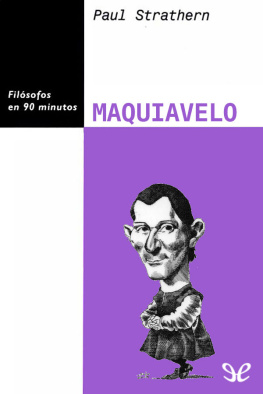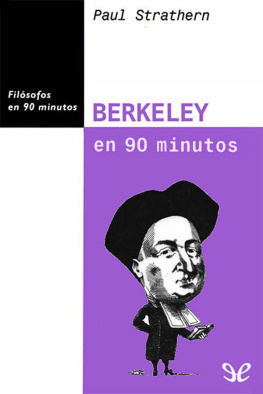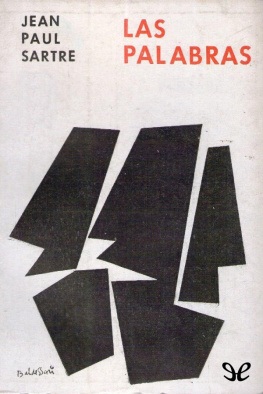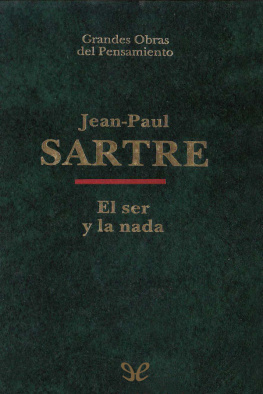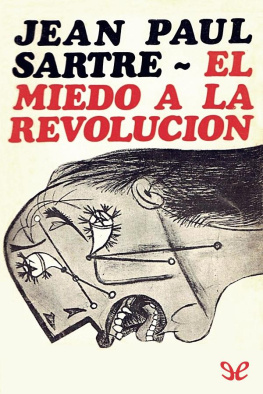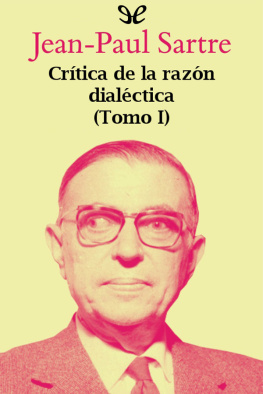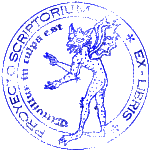En vida de Jean-Paul Sartre, su filosofía fue bien conocida por estudiantes, intelectuales y revolucionarios, e incluso entre el gran público de todo el mundo. Esta popularidad, sin precedentes para un filósofo, fue debida en parte a sus propias ideas políticas revolucionarias, pero sobre todo se debió a su papel como portavoz del existencialismo en el momento justo en que este conjunto de ideas llenaba el vacío espiritual heredado de la Segunda Guerra Mundial y sus despojos. El existencialismo ponía de manifiesto la libertad total del individuo, constituía una estimulante y comprometida «filosofía de la acción». En manos de Sartre, se convirtió en una rebelión contra los valores dominantes de la burguesía.
En Sartre en 90 minutos, Paul Strathern expone de manera clara y concisa la vida e ideas del genio parisino. El libro incluye asimismo una selección de los escritos de Sartre, una breve lista de lecturas sugeridas para aquellos que deseen profundizar en su pensamiento y cronologías que sitúan a Sartre en su época y en una sinopsis más amplia de la filosofía.

Paul Strathern
Sartre en 90 minutos
Filósofos en 90 minutos - 19
ePub r1.0
Titivillus 14.11.15
Título original: Sartre in 90 minutes
Paul Strathern, 1996
Traducción: José A. Padilla Villate
Retoque de cubierta: Piolin
Editor digital: Titivillus
ePub base r1.2
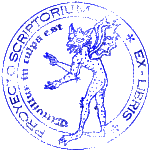
Introducción
Sartre ha sido el filósofo más popular de la historia (mientras vivía). Su obra era conocida por estudiantes, intelectuales, revolucionarios y hasta por el público en general de todo el mundo.
Dos razones principales explican esta popularidad sin precedentes, si bien ninguna de las dos tiene que ver con la capacidad de Sartre como filósofo. La primera es que se convirtió en el portavoz del existencialismo en el momento oportuno, cuando la filosofía llenaba el vacío espiritual que quedó entre las ruinas de Europa al terminar la Segunda Guerra Mundial. Y la segunda, que su posterior adscripción a una postura revolucionaria contra la autoridad tocó cuerdas sensibles en la época del Che Guevara, descontento estudiantil mundial y simpatía sentimental por la Revolución Cultural china. En lo concerniente a la política, Sartre lo escribió casi todo, aunque, ¡ay!, los hechos demostraron que estuvo equivocado en casi todo.
La filosofía más temprana de Sartre es otro asunto. Puede que no haya sido el primer existencialista, pero sí fue el primero en aceptar esta etiqueta y uno de sus exponentes más capaces. La habilidad de Sartre para desarrollar ideas filosóficas y sus implicaciones no tuvo rival en el siglo XX. Pero esto fue hecho con brillantez imaginativa, más que con rigor analítico, con el resultado de que fue rechazado con desprecio por muchos pensadores ortodoxos, que le acusaban de que ni él ni el existencialismo tenían nada que ver con la “auténtica” filosofía.
El existencialismo era una filosofía que enseñaba la libertad radical del individuo, encapsulada sucintamente por la cantante de cabaret Juliette Greco: “Lo que haces es lo que llegas a ser”. El existencialismo podía ser tan superficial como esto y tan profundo (en manos de Sartre) como cualquier otra filosofía contemporánea. Fue la excitante “filosofía de la acción”, que exigía el compromiso personal o, para sus críticos, la radical teoría de la introspección que bordeaba el solipsismo (la idea de que yo soy lo único existente). Sin embargo, todos están de acuerdo en que, en la pluma de Sartre, el existencialismo fue una rebelión contra los valores burgueses europeos en ruinas después de la Segunda Guerra Mundial. La burguesía (esencialmente la clase media) vino a representar todo lo que el existencialismo no era: era imposible ser a la vez existencialista y burgués.
Vida y obras de Sartre
Jean-Paul Sartre nació burgués. Su padre era un joven oficial marino que murió de fiebres en 1906, cuando Sartre tenía sólo un año. Sartre describiría esto como “el acontecimiento más grande de mi vida… De haber vivido, mi padre se habría posado sobre mi cabeza y me habría aplastado”. Sartre afirma que, puesto que le había sido negada esta fantasía edípica, creció sin sentido de la obediencia filial: “sin superego… sin agresividad”. No tenía ningún respeto por la autoridad, ni ningún deseo de ejercer poder sobre otros. Por lo tanto, resulta algo sorprendente que esta santa infancia diera lugar a un odio imperecedero a la burguesía (y a cualesquier hábitos o valores de clase media asociados con esta digna parte de la comunidad), a la necesidad de toda su vida de combatir cualquier tipo de autoridad, y al deseo de establecer una dominación psicológica sobre todo el que llegara a tener un estrecho contacto con él. Sartre había de examinar, con la brillantez del genio, el intrincado trabajo de su mente, pero se le escaparon a menudo otros puntos más obvios.
La madre de Sartre, Anne-Marie, y su santo hijo, regresaron a la casa, en las afueras de París, del padre de ella, Karl Schweitzer (tío de Albert Schweitzer, misionero en África). El abuelo Schweitzer era un típico personaje patriarcal francés de la época. Usaba trajes elegantes y un sombrero de Panamá, su palabra era ley en una familia, exceptuando él, enteramente femenina y fue constantemente infiel a su esposa. En su autobiografía Les Mots (Las Palabras), Sartre le recuerda como “un hombre guapo, de abundante barba blanca, esperando siempre la oportunidad de lucirse… Era tan parecido a Dios Padre que a veces se le tomaba por él”. He aquí un superego tomado directamente de donde los hacen, aunque Sartre rehusó conceder a su abuelo este papel psicológico vacante.
Al joven Jean-Paul y a su madre se les trataba como los niños de la familia, con lo que Sartre llegó a ver en Anne-Marie una hermana muy cercana más que una madre. A diferencia con la figura de padre que afirmaba no necesitar, la figura madre-hermana había de ser un requisito esencial durante toda su vida.
A juzgar por todas las descripciones, incluida la propia, Sartre parece haber tenido una infancia feliz, bienaventurada. Rodeado de mujeres que le adoraban, el ego del joven Jean-Paul se expandió rápidamente en compensación de su falta de una instancia superior. Como si la santidad no fuera suficiente, el niño-santo se dijo a sí mismo, “Soy un genio”. Nadie le contradijo, hasta el abuelo le cogió en sus brazos diciéndole “¡Mi pequeño tesoro!”. (Con su cerrazón característica, Sartre diría más tarde: “Odio mi infancia y todo lo que sobrevive de ella”).
A diferencia con otros mocosos engreídos que llegan a la conclusión de que son unos genios, Sartre tenía la imaginación, la capacidad de esfuerzo y la inteligencia necesarias para cumplir con este papel que se asignaba a sí mismo. El joven Sartre estaría pronto llenando un cuaderno tras otro con largas historias de aventuras caballerescas y de heroísmo.
Por entonces sufrió Sartre el accidente que había de marcar su apariencia de por vida. Cogió un resfriado durante unas vacaciones en la playa. En aquellos tiempos, la profesión médica contaba con una respetabilidad que excedía en mucho sus capacidades reales, de modo que se dejó que el resfriado del muchacho evolucionara hasta tener complicaciones desastrosas, con el resultado de que Sartre enfermó de glaucoma en el ojo derecho, que degeneró en estrabismo y en una falta parcial de vista; en lenguaje brutalmente no médico bizqueaba grotescamente, con un ojo casi ciego que se fijaba en una mirada oblicua. Pero el solipsismo puede superar incluso tales estigmas y Jean-Paul continuó en su mundo idílico infantil.
Página siguiente