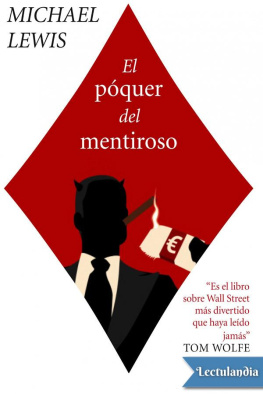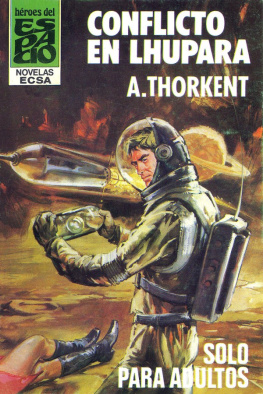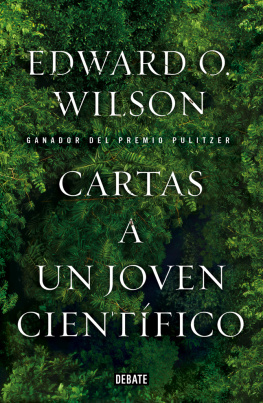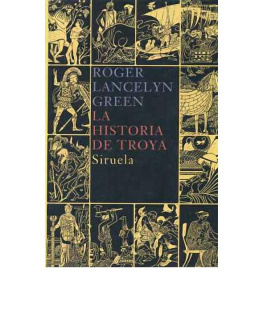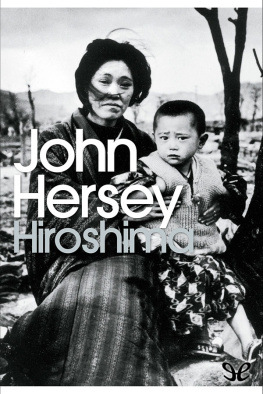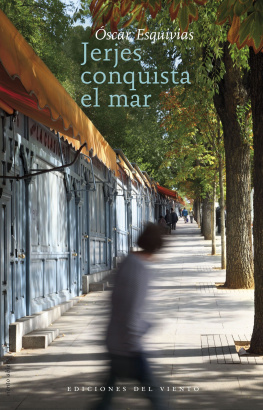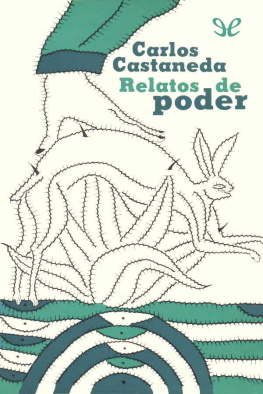Y se hicieron a la mar en un colador.
1
Nueve meses lleva Landsman apalancado en el hotel Zamenhof sin que ninguno de sus compañeros de alojamiento se las apañe para que lo asesinen. Y ahora alguien le acaba de meter una bala en el cerebro al ocupante de la 208, un yid que se hacía llamar Emanuel Lasker.
–No contestaba el teléfono y no abría la puerta –dice Tenenboym, el encargado de noche, cuando llega para sacar de la cama a Landsman. Landsman vive en la 505, que tiene vistas al letrero de neón del hotel de la otra acera de la calle Max Nordau. Se trata del hotel Blackpool, una palabra que figura en las pesadillas de Landsman–. He tenido que entrar con mi llave en su habitación.
El encargado de noche es un ex marine americano que se desenganchó de la heroína por su cuenta en los sesenta, tras regresar a casa del caos de la guerra de Cuba. El interés que se toma por la población de clientes del Zamenhof es maternal. Les fía los pagos y se asegura de que nadie los moleste cuando es lo que necesitan.
–¿Ha tocado usted algo de la habitación? –dice Landsman.
–Solamente el dinero en metálico y las joyas.
Landsman se pone los pantalones y los zapatos y se sube los tirantes. Luego él y Tenenboym se giran para mirar el pomo de la puerta, del que cuelga una corbata roja con una franja marrón gruesa y ya anudada para ahorrar tiempo. A Landsman todavía le faltan ocho horas para su próximo turno. Ocho horas de rata, bebiendo de su botella, en su tanque de cristal con virutas de madera en el fondo. Landsman suspira y va a buscar la corbata. Se la pone por la cabeza y se embute el nudo en el cuello de la camisa. Se pone la chaqueta, la palpa en busca de la cartera y la insignia que están en el bolsillo de la pechera y da unos golpecitos al sholem que lleva en una pistolera debajo del brazo, una Smith & Wesson recortada Modelo 39.
–Odio despertarlo, detective –dice Tanenboym–. Pero me he dado cuenta de que usted en realidad no duerme.
–Sí que duermo –dice Landsman. Coge el vaso de chupitos que suele llevar consigo últimamente, un recuerdo de la Exposición Universal de 1977–. Lo que pasa es que lo hago en calzoncillos y camisa. –Levanta el vaso y brinda por los treinta años que han pasado desde la Exposición Universal de Sitka. Una cumbre de la civilización judía en el norte, dice la gente, ¿y quién es él para discutirlo? Meyer Landsman tenía catorce años aquel verano y acababa de descubrir el esplendor de las mujeres judías, para quienes 1977 parece que fue alguna clase de hito–. Sentado en una silla. –Vacía el vaso–. Y con un sholem encima.
De acuerdo con los médicos, con los psicólogos y con su ex mujer, Landsman bebe para automedicarse, afinando los tubos y los cristales de sus estados de ánimo con un tosco martillo de coñac de ciruela de cincuenta grados. Pero la verdad es que Landsman solamente tiene dos estados de ánimo: trabajar o estar muerto. Meyer Landsman es el shammes más condecorado del distrito de Sitka, el hombre que resolvió el asesinato de la hermosa Froma Lefkowitz a manos de su marido el peletero, y el que atrapó a Podolsky el Asesino del Hospital. Su testimonio mandó a Hyman Tsharny a una prisión federal para el resto de su vida, la primera y última vez que se consiguió que no se retiraran los cargos contra un mafioso verbover. Tiene la memoria de un convicto, las pelotas de un bombero y la vista de un desvalijador de casas. Cuando hay crímenes que combatir, Landsman se lanza por Sitka como si tuviera la pernera del pantalón enganchada a un cohete. Es como si detrás de él sonara la música de una película, toda llena de castañuelas. El problema llega en las horas en que no está trabajando, cuando los pensamientos se le empiezan a escapar por la ventana abierta del cerebro como páginas que vuelan de un secante. A veces hace falta un pisapapeles muy pesado para evitar que vuelen.
–Odio darle más trabajo –dice Tenenboym.
Durante la época en que trabajaba en Narcóticos, Landsman detuvo cinco veces a Tenenboym. Esa es la única base para la especie de amistad que los une. Y resulta casi suficiente.
–No es trabajo, Tenenboym –dice Landsman–. Lo hago por amor.
–A mí me pasa lo mismo –dice el encargado de noche–. Con hacer de encargado de noche de un hotelucho de mierda.
Landsman pone la mano en el hombro de Tenenboym y los dos parten a evaluar el estado del difunto, apretándose para entrar en el único ascensor del Zamenhof, o ELEVATORO , como lo llama la plaquita metálica que hay encima de la puerta. Cuando se construyó el hotel hace cincuenta años, todos sus letreros de direcciones, etiquetas, carteles y avisos estaban impresos en esperanto sobre placas de latón. La mayoría hace tiempo que han desaparecido, víctimas del abandono, del vandalismo o del reglamento de incendios.
Ni la puerta ni el marco de la puerta de la 208 muestran señales de que nadie haya entrado por la fuerza. Landsman cubre el pomo con su pañuelo y abre la puerta dándole un golpecito con la puntera del mocasín.
–Tuve una sensación rara –dice Tenenboym mientras entra en la habitación detrás de Landsman–. La primera vez que vi al tipo. ¿Conoce la expresión «un hombre destrozado»?
Landsman admite que la expresión le resulta familiar.
–La mayoría de la gente a la que se aplica no la merece realmente –dice Tanenboym–. La mayoría de los hombres, en mi opinión, ya de entrada no tienen nada que destrozar. Pero este Lasker… Era como uno de esos palitos que se parten y se encienden. ¿Sabe? Y dan luz durante unas horas. Y dentro del mismo se oye un tintineo de cristales rotos. No sé, olvídelo. No era más que una sensación rara que tuve.
–Últimamente todo el mundo tiene sensaciones raras –dice Landsman, tomando unas cuantas notas más en su cuadernito negro sobre el estado de la habitación, a pesar de que no le hace falta tomarlas, porque casi nunca olvida un detalle de una descripción física. A Landsman le ha dicho la misma confederación difusa de médicos, psicólogos y su antigua cónyuge que el alcohol va a matar su don para el recuerdo, pero hasta ahora, por desgracia para él, dicha afirmación ha resultado ser falsa. Su visión del pasado continúa intacta–. Hemos tenido que abrir una línea telefónica especial solo para tratar con esas llamadas.
–Corren tiempos extraños para ser judío –admite Tenenboym–. De eso no cabe duda.
Encima del tocador de contrachapado hay un montoncito de libros en edición de bolsillo. En la mesilla de noche Lasker tenía un tablero de ajedrez. Parece que tenía una partida en marcha, una partida en medio juego y de aspecto desordenado donde el rey negro estaba siendo atacado en el centro del tablero y las blancas llevaban un par de piezas de ventaja. Era un ajedrez barato, con un tablero cuadrado de cartón que se doblaba por el medio y las piezas huecas y con rebabas de plástico allí donde estaban troqueladas.
La luz de una lámpara de pie de triple pantalla situada junto al televisor está encendida. La mitad de las bombillas de la habitación que no son el fluorescente del baño han sido sacadas o bien se ha dejado que se quemaran. En el antepecho de la ventana hay un paquete de una popular marca de laxantes sin receta. La ventana está abierta una pulgada, que es lo más que se puede abrir, y cada pocos segundos las persianas metálicas dan un porrazo por el fuerte viento que sopla procedente del golfo de Alaska. El viento trae un aroma agrio a pulpa de madera, un olor a diésel de barcos y a la matanza y el enlatado de los salmones. De acuerdo con «Nokh Amol», una canción que aprendieron en la escuela primaria Landsman y todos los demás judíos de Alaska de su generación, el olor del viento del golfo llena las narices judías de una sensación de promesa, de posibilidades, de la oportunidad de empezar de nuevo. «Nokh Amol» data de la época del Oso Polar, a principios de la década de 1940, y se supone que es una expresión de gratitud por otra liberación milagrosa: Una Vez Más. Hoy día los judíos del distrito de Sitka suelen oír el sonsonete irónico que siempre estuvo presente en ella.