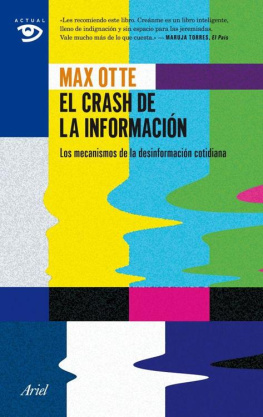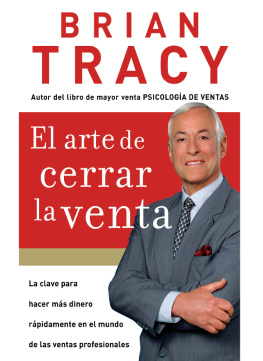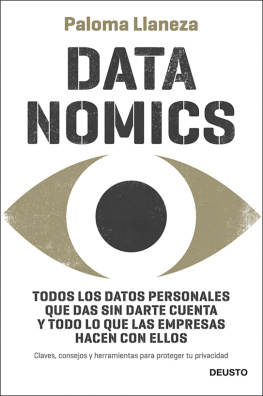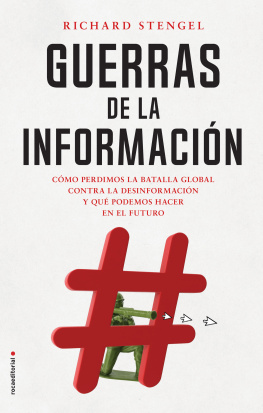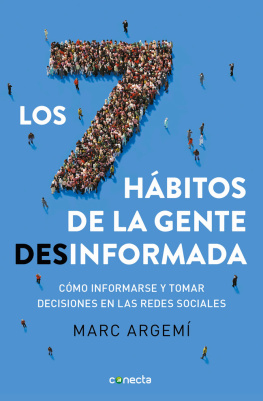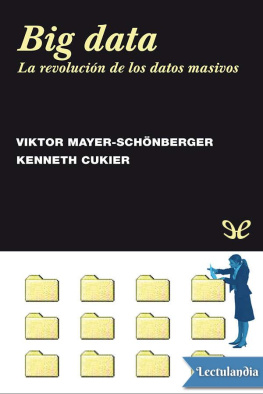Prólogo
Durante la primavera de 2005 pude observar cómo se iba acrecentando el delirio del mercado hipotecario estadounidense. Los periódicos informaban continuamente de la subida meteórica de los precios de las casas en Florida, Las Vegas, Nueva York y otros lugares. Todo Estados Unidos ardía poseído por la fiebre de la especulación inmobiliaria. Como consecuencia de una política crediticia y monetaria descontrolada, casi cualquiera podía contratar una o varias hipotecas. Ciudadanas y ciudadanos, obreros manuales, cocineros de pizzas, peluqueros y peluqueras compraban casas con la intención de venderlas al cabo de poco tiempo con grandes ganancias.
Yo mismo pude experimentar cómo subía el precio de la casita en Princeton que compartí con otros tres doctorandos en 1989-1992, de 130.000 dólares en 1991 a 300.000 dólares en 2001. En Boston el alquiler de mi humilde apartamento se comía en 1998 la mitad de mi sueldo de profesor, a pesar de pertenecer al nivel más alto de la escala salarial, y esto mucho antes de que se llegara a la auténtica «fase caliente» del boom inmobiliario.
En 2005 estaba, pues, convencido de que esa burbuja tenía que estallar. Para entonces los precios habían alcanzado ya alturas vertiginosas, y como las propiedades inmobiliarias representan en conjunto una clase de bienes mucho más sustantiva que la inversión en empresas de tecnología de la información, estaba seguro de que acabaría produciéndose un gigantesco tsunami financiero, por lo que le pregunté a Jürgen Diessl, mi editor de Econ-Verlag, si estaría interesado en publicar un libro sobre ese tema. Se mostró efectivamente de acuerdo, aunque en aquel momento se hablaba mucho del boom impulsado por el nuevo gobierno. En el verano de 2006 se publicó Der Crash kommt («¡Que viene la crisis!»).
Aquel libro tuvo un enorme éxito y casi «inmediatamente» se produjo lo que yo había predicho, concretamente en el otoño de 2008. El 15 de septiembre, cuando mi libro ya llevaba dos años en el mercado, el banco Lehman Brothers se declaró en quiebra; el sistema financiero mundial estuvo al borde del abismo. Me llamaron para participar en debates por radio y televisión y me solicitaron una entrevista tras otra. Gran número de empresas y asociaciones querían conferencias sobre el tema. Durante los ocho meses siguientes apenas encontré un minuto de respiro.
Lo cierto es que a partir de entonces me llamaron «el profeta de la crisis», por más que protestara contra ese epíteto: en 2005 sólo había descrito lo que tenía ante mis ojos, y no era el único: en Estados Unidos, por ejemplo, tanto John Rubino como Robert Pretcher advirtieron de la inminente catástrofe, como lo hicieron aquí en Alemania Marc Faber, Roland Leuschel o Claus Vogt.
En cualquier caso, no son mis dones proféticos especiales (que en absoluto poseo) los que merecen comentario, sino el hecho de que tan pocos expertos hayan columbrado la amenaza de la burbuja. Bancos emisores, de inversión o comerciales, instituciones de control, firmas auditoras, analistas, economistas, agencias de valoración, políticos... todos contemplaron pasivamente cómo se iba inflando la burbuja; ninguno alzó la voz y menos aún desarrolló conceptos eficaces para contrarrestarla, pese a que el frenesí del mercado inmobiliario estadounidense (o español o británico) estaba a la vista de cualquiera que echara una mirada en esa dirección, y a que sólo había pasado un quinquenio desde el estallido de la burbuja de las empresas puntocom.
Creo que se puede considerar ilustrativo el comentario de un colega, cuyo nombre no daré aquí. En el momento de la publicación de mi libro en el otoño de 2006 discutió conmigo ante una audiencia de más de doscientas personas, declarando que mis ideas no eran más que exageraciones del nivel de déficit de la economía estadounidense, y que frente al déficit de una parte siempre existe como contrapartida el saldo acreedor de otra (literalmente dijo: for every debit there is a credit —«frente a cada débito hay un crédito»—), con lo que supuestamente todo quedaba en orden. Lo más terrorífico es que no hacía sino reproducir el entonces habitual consenso entre los economistas. Para todos es obvio que un individuo o una empresa pueden estar sobreendeudados. ¿Por qué no entonces también los estados? La mayoría de mis colegas pensaba simplemente que el sobreendeudamiento puede darse en el caso de personas privadas o de empresas, pero nunca para toda la economía.
Para los keynesianos se trataba y se trata sobre todo de estimular la demanda; los monetaristas opinan que la economía debe regirse por una disponibilidad de dinero lo más estable posible. Retrospectivamente, ambas posiciones aparecen como poco más que deseos piadosos. Los expertos y consejeros áulicos se dieron cuenta demasiado tarde de que el emperador no sólo no llevaba una túnica nueva, sino que estaba desnudo.
Y así se convirtió la crisis financiera mundial en síntoma de una locura aún mayor que domina nuestra economía y nuestra sociedad: el virus de la desinformación. No sólo las empresas, asociaciones y políticos, sino también los llamados «expertos», lanzan al mundo gran cantidad de «verdades» tras las que se suelen ocultar grandes intereses. Ciudadanas y ciudadanos ya no saben a quién creer, qué deben o pueden creer, y si en realidad tiene algún sentido preocuparse por obtener un conocimiento más amplio y profundo, o si más vale desistir del intento y darlo por imposible.
Durante mis viajes por Alemania, Austria y Suiza, así como ocasionalmente a países con otras lenguas, he apreciado no obstante un gran anhelo de información veraz. El éxito de libros como Die verblödete Republik («La república alelada»), Seichtgebiete. Warum wir hemmungslos verblöden? («El reino de la insustancialidad. ¿Por qué nos volvemos cada vez más tontos?»), Verheimlicht, vertuscht, vergessen («Disimulado, ocultado, olvidado»), Die gestohlene Demokratie («La democracia secuestrada») o Generation Doof («Generación estúpida»), y de hecho hubo un tiempo en el que creímos en una información ideal o al menos válida en general. Los ideales de nuestra generación se vieron traicionados, pero manteníamos incluso esa fórmula, por maltrecha que fuera, en el terreno social, económico y político.
Hoy ya no es así. Vivimos en un tiempo en el que todo es comercializable y partidista y nada es seguro. Entonces, ¿a quién se puede creer? ¿Puedo confiar todavía en que los productos financieros que me recomiendan son verdaderamente seguros? (Ahora sabemos con seguridad que no es así en absoluto.) ¿Puedo confiar en que el sistema de enseñanza ofrezca una formación adecuada a mis hijos? No necesariamente, y por eso se han multiplicado los colegios privados. ¿Acaso no tenemos desde hace mucho una medicina privada de calidad y otra pública menos dotada? ¿A qué médico tengo que ir? Proliferan las clasificaciones y listas de éxitos y eso mismo constituye un síntoma de la desorientación general