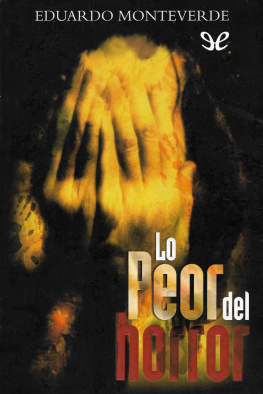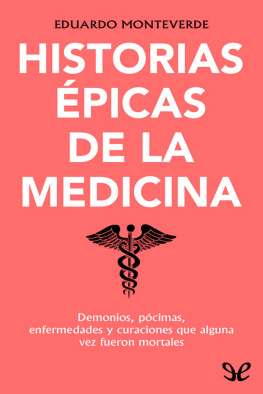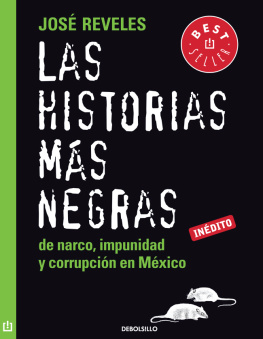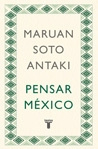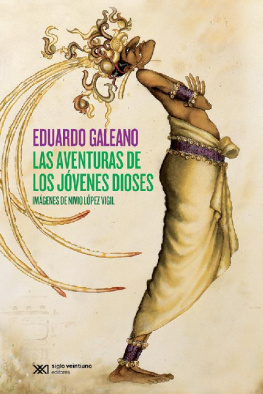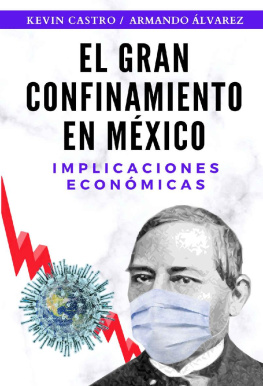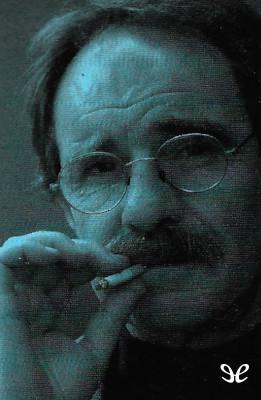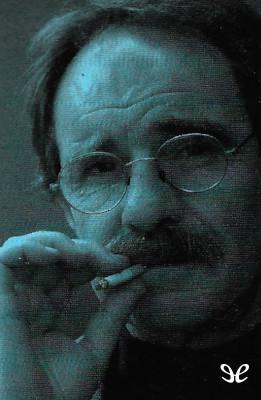
EDUARDO MONTEVERDE nació en Tacubaya, México en 1948. Estudió en la Facultad de Medicina de la UNAM y se especializó en patología en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán y el Instituto Nacional de Pediatría. Fue alumno de la Carl Marx Universitat y es egresado del Centro de Capacitación Cinematográfica. Durante más de 25 años ha ejercido el periodismo y el cine documental.
A Ruy Pérez Tamayo.
Austriacos en La Merced
Al filo de la madrugada fue reportado el cadáver en un hotelucho de La Merced. Lo captó el escáner que uso para interceptar frecuencias policiacas, llegar a tiempo al teatro de los hechos y escribir esa artesanía del morbo que es la nota roja.
Esa noche guiaba a unos documentalistas de Austria por el trajinar sinfín de la urbe. Querían filmar penumbras urbanas y llegamos al lugar. Los europeos quedaron perplejos al entrar por el dédalo de pasadizos y ver el cuartito minúsculo donde reposaba en un catre, el muerto más pálido aún por el tubo percudido de luz neón. Se preguntaban cómo pudo caber y tener sexo antes de morir con una mujer que ya para esas horas había desaparecido.
Los muerteros cogieron un trozo de cinta amarilla, de la que no pusieron para bloquear la entrada de curiosos. Como no traían camilla, uno se trepó para atar el cadáver al catre de yute. Dos de los más corpulentos hicieron palanca sentados a los pies. Se levantó el camastro con todo y muerto. Palanqueando y de pie lo llevaron a la calle y de allí, ahora sí, acostado rumbo a la ambulancia, que no pudo entrar por los puestos ambulantes y la habían estacionado a dos cuadras.
—Hacemos esto y más —dijo un muertero viejo y a punto de la jubilación a uno de los austriacos enmudecidos—. Una vez echamos a caminar con un alambre el cadillac del presidente Ford cuando vino a México y se le descompuso el carro. Un alambre en la bobina y con eso tuvo, sus guaruras se quedaron sorprendidos; en esta ciudad todo es posible.
El austríaco no entendió la relación, pero el viejo se refería al ingenio mexicano que lo mismo sirve para levantar a un muerto que para arrancar un motor. Urbe de múltiples lenguajes.
Niclaus, el director del equipo fílmico, regresó al cuartito del difunto donde ya alguien había apagado la luz y puesto en el piso una veladora. Alumbraba el suelo polvoriento, bolas de papel de baño rosado, unos vasos de plástico transparente con restos de esquite y condones usados.
—¿No toman muestras de la escena del crimen? —preguntó Niclaus.
—No, aquí es terreno de putas baratas y mecapaleros —contesté sin precisar lo del mecapal, que por fuerza llevaría a hablar de la grandeza mexicana.
Mes con mes aparece un cadáver en estos antros o en las calles: ámbitos de la prostitución. Ebrios que se desangran con las venas rotas del esófago por la cirrosis o que se ahogan con su vómito en la congestión alcohólica, balaceados o los que sucumbieron al arma blanca. Cada vez es más frecuente hallar el cuerpo de un indigente con sida, acurrucado en el quicio de una puerta.
Como tantos otros, el muerto del cuartito podía quedar como uno de los centenares de casos en los que se presume un delito y queda sin resolver. De cada mil actos ilícitos 925 quedan sin respuesta en la ciudad.
La Merced está en lo que fue un pueblo de Tenochtitlán. Lugar de misioneros mercedarios durante la Colonia, el mercado inmenso se fundó en el porfiriato. Ha durado más de un siglo y hoy en día es uno de los centros de cantinas, hoteles de paso y una zona roja de las más lúgubres y paupérrimas de la ciudad.
Se calcula que hay entre 1000 y 3000 prostitutas, cada una tiene 25 encuentros a la semana y la mitad son menores de edad. El gobierno tiene detectadas sólo a siete mujeres infectadas de sida. El resto se evapora. Organizaciones civiles reparten condones entre las prostitutas. Los dueños de los hoteles —monopolio gachupín— las obligan a comprar los que ellos venden. Si el cliente no acepta, la tarifa se reduce a la mitad sin que haya preservativo de por medio. En total, el acto cuesta alrededor de 40 pesos con todo y cuarto, pero con la falda arremangada. Sin prendas, la tarifa aumenta.
El cineasta europeo se fue enterando; respingaba la nariz mientras caminábamos a la saga de los muerteros que volvieron a enderezar el catre con el cadáver, porque de otra forma no hubieran podido sortear las vueltas por los pasillos entre los puestos de comida. El extranjero se empezó a sentir raro en esos resquicios. Sudaba cuando preguntó cómo saldrían de esa «trampa» musitó, con cortesía, en caso de que temblara.
Cuando se le agolpó el aire de la calle con olor a diesel, cáscara de naranja y a suadero de La Merced, dijo sentirse tan reanimado como si le hubieran puesto una estopa con amoniaco. Inquirió sobre la responsabilidad de las autoridades en esos edificios. Se le respondió que las autoridades reconocían la existencia de 300 construcciones en mal estado, sobre todo después de los sismos de 1985. Vino a colación el tema de muchos socorristas de esa época, que entre sus anécdotas favoritas estaba el rescate de cuerpos adúlteros haciendo el amor en este tipo de hoteles.
Por la hecatombe económica y el abatimiento de los compradores, los dueños de bodegas y puestos han abierto sus negocios como burdeles. Los costales de papas y naranjas sirven de colchón.
No es algo nuevo que este valle sea peligroso. La sangre ha corrido por lo menos desde el siglo XIV, cuando en 1325 los aztecas encontraron el águila sobre el nopal devorando una serpiente. Fue el sino funesto para los acolhuas y otros pueblos ribereños en el lago de «la región más transparente del aire»; cuyas aguas y tierras se empezaron a volver tintas. El emperador Tízoc, artífice del templo mayor, ejecutó una vez a 20 mil esclavos en honor al dios Huitzilopochtli.
Por esos otrora canales hoy anegados con chapopote y basura, caminaban los cineastas austriacos. Uno de los visitantes, ecologista a todas luces, evitó la referencia a los sacrificios y evocó la limpieza de aquel valle, la pulcritud de los indios, los taparrabos blancos, el culto al sol y los alcatraces, que tan bien pintó Diego Rivera en Palacio Nacional.
Se le opacó la visión cuando con cortesía defeña le dije que honorables antropólogos habían cuestionado seriamente la higiene prehispánica, al calcular la cantidad de residuos humanos y basura para una población de más de un millón de gentes. No había letrinas ni drenaje y todo se vertía en el lago. Además los alcatraces no existían. Fueron traídos de Sudáfrica en el siglo XVIII por navegantes portugueses. Con un gesto muy teutón el ecologista dio por terminada la plática con el argumento contundente de que la basura era orgánica.
Cierto, y la herniosa cultura del maíz era la predominante y hasta las tortillas se usaban como servilletas y papel higiénico. El excremento debió ser prolijo. La raíz del nombre del emperador azteca Cuitláhuac quiere decir mierda negra, porque su piel estaba cubierta por una enfermedad que le daba ese aspecto; tal vez era sarna. Es la misma raíz de Cuitlacoche o Huitlacoche, el hongo que se come en quesadillas. Uno de los austríacos lo había comido con evidente repulsión mientras alguien con pésimo gusto le explicaba la etimología.
Niclaus insistió en la grandeza mexicana y, aunque en cada esquina se amontonaba basura orgánica e inorgánica, entró al tema de los indios. Por las calles en las que caminaban había por lo menos un cuarta parte de población indígena sin ningún vínculo con su tierra, familia, usos ni costumbres. Eran migrantes de un campo salitroso, cuyas mujeres eran enganchadas a la prostitución desde su terruño. Volverse padrote es un peldaño arriba en la escala social.