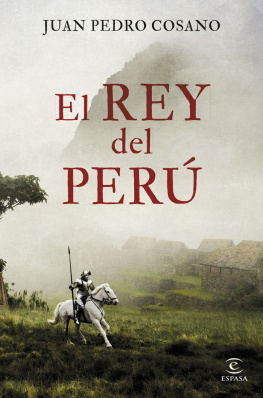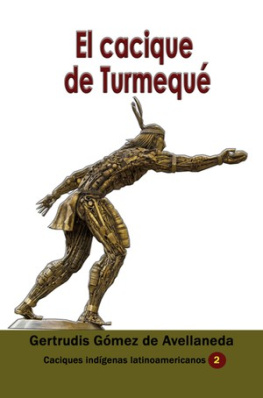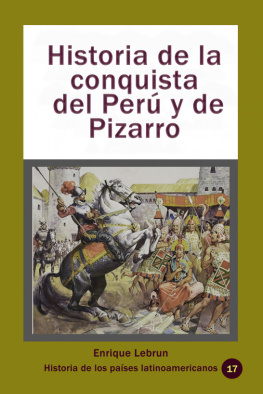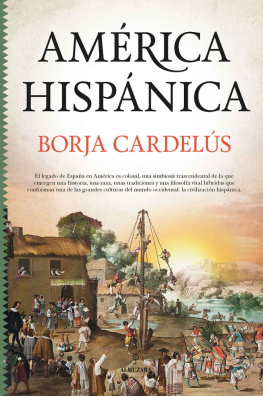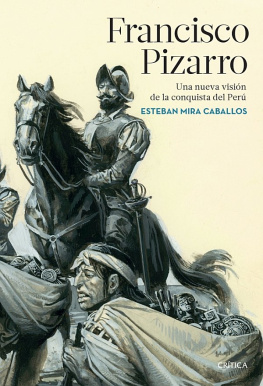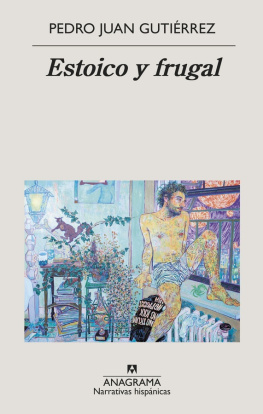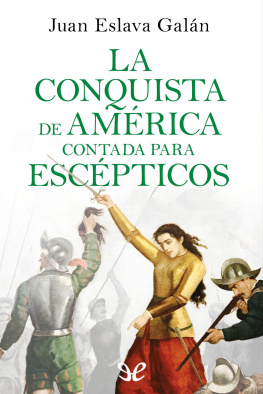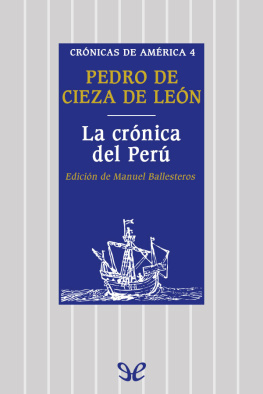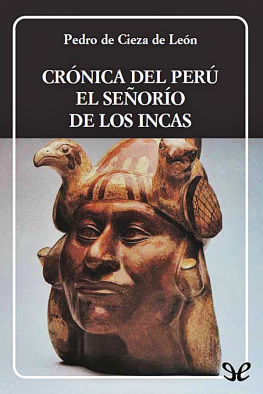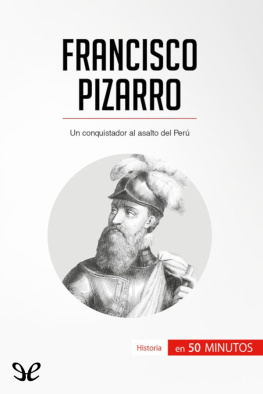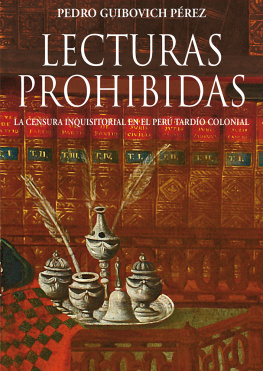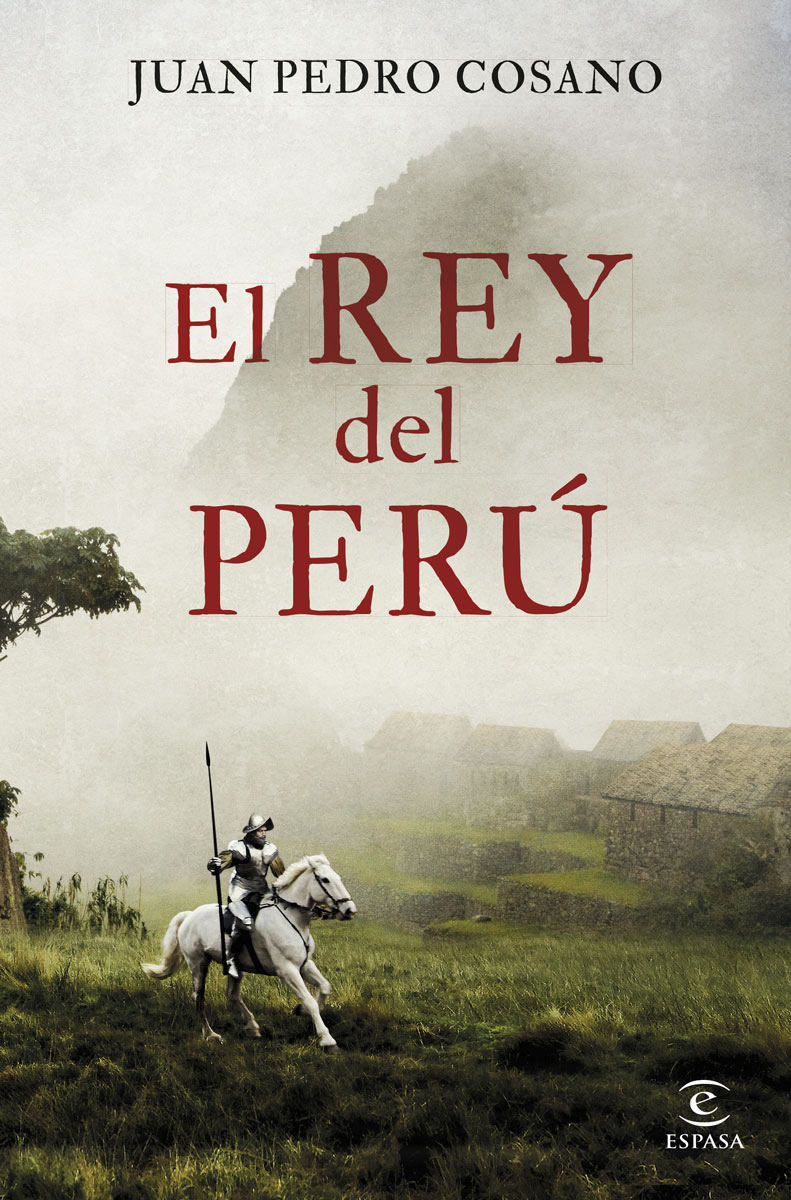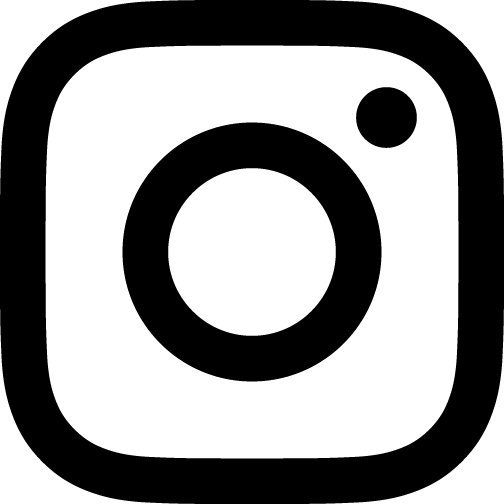Cuando me pongo a escribir para la gente de hoy y del futuro acerca de la conquista y descu brimiento hechos aquí en Perú, no puedo más que reflexionar que estoy tratando con uno de los asuntos más grandes de los que uno posiblemente pueda escribir en toda la creación en cuanto respecta a la historia secular. ¿Dónde antes han visto los hombres las cosas que ellos han visto aquí? Pensar que Dios ha permitido que algo tan grande permaneciese escondido del mundo por un tiempo tan largo…
P RÓLOGO
El Cuzco, 10 de abril de 1548
Alzó los ojos y, desde la altura del cadalso, contempló el cielo radiante de la mañana otoñal.
Con tremendo esfuerzo, derramó la mirada sobre los edificios del Cuzco, la deslumbrante capital imperial de los incas. Los altos templos, los paseos floridos, las nuevas iglesias y conventos, las macizas casas de los nobles, ahora ocupadas por caballeros castellanos, los viejos palacios en los que antaño descansaron las momias de los reyes in dios, las fortalezas, los arroyos, los jardines cuajados de exó ticas flores, los estanques, los árboles abarrotados de bro tes tardíos, las hermosas plazas, las reminiscencias de lo que fue y ya no era. O era de otra manera.
Suspiró. Cerró los ojos.
También —se dijo— él había sido y ya no era.
Abrió los párpados y volvió a contemplar la ciudad enorme y asombrosa. Lo hizo con la intensidad, desesperada y calma al mismo tiempo, de quien sabe que es de las últimas cosas que va a ver en este mundo. Miró los rostros difusos de las gentes bajo la calima matutina, las expresiones de curiosidad en unos, de lástima en otros, de incredulidad en los menos, de expectación en la mayoría. Observó la iglesia de Santa María de la Asunción, edificada sobre el palacio de un antiguo inca y ya elevada al rango de catedral por el papa de Roma. El granito rojo de las piedras de la cercana fortaleza de Sacsayhuamán guiñaba brillos de plata bajo el sol abrileño. La iglesia de Santo Domingo, levantada sobre el Coricancha, el templo del Sol de los indios, destellaba en la mañana luminosa como si sus pie dras volvieran a estar cubiertas del oro que antaño abrigaba en gruesas láminas el imponente santuario. Se dijo que todo lo había tenido en la punta de los dedos y que todo lo había perdido.
Gonzalo Pizarro, el gran Gonzalo, el rey del Perú, el último de los Pizarro que seguía vivo en Nueva Castilla, iba a ser ajusticiado.
—¡Ésta es la justicia que manda hacer don Pedro de la Gasca en nombre del rey nuestro señor contra este hombre por alborotador de estos reinos! —se alzó entonces sobre el mutismo sobrecogido del lugar la voz estentórea del pregonero; las manos del vocero temblaban al leer el papel; era consciente de que estaba leyendo la sentencia de muerte del último gran hombre de Nueva Castilla, del último de sus conquistadores—. ¡Gonzalo Pizarro ha sido hallado culpable de traición, de alzarse contra las leyes de su cesárea majestad don Carlos, de levantar sus banderas contra las banderas del rey y de haber dado muerte a muchos! ¡Ha sido condenado a morir decapitado en el rollo del Cuzco y se ha decretado que su cabeza cortada sea expuesta en la picota de la Ciudad de los Reyes, para escarnio del reo, para ejemplo de todos y para que todos sepan qué ha de sucederle a quien ose desafiar la autoridad del rey de España! ¡Ésta es la justicia que manda hacer don Pedro de la Gasca en nombre del rey nuestro señor!
Un silencio clamoroso subscribió las palabras del pregonero en la plaza de Armas del Cuzco, de la ciudad imperial. Apenas lo quebraron los murmullos de excitación de quienes aguardaban el espectáculo de ver a un hombre descabezado como si fueran a presenciar una corrida o unos juegos de cañas, los sordos gemidos de quienes se lamentaban de la cruel suerte de quien había sido héroe y leyenda de aquellas tierras y ahora aguardaba vestido con harapos el hacha del verdugo. Ni uno solo, sin embargo, tuvo una palabra de agravio, ni uno solo hizo burla del reo, como si el mandato del juez de la Gasca —«Que nadie maltrate a este hombre, que nadie lo humille»—, pronunciado tras la rendición del menor de los Pizarro, hubiera rebotado como un eco hasta el último rincón del Cuzco.
Gonzalo Pizarro volvió a cerrar durante un instante los ojos mientras escuchaba una vez más la sentencia, que el licenciado Cianca, oidor, ya le había leído en el cuarto oscuro al que había sido confinado tras su derrota en la batalla de Jaquijahuana. Oyó una vez más esas palabras terribles: muerte y traición. Y fue la segunda la que en verdad le dolió, no la primera. Podía ser muchas cosas —era consciente de sus defectos, de cuánto se había equivocado en el tiempo de su vida—, podía ser ambicioso, insaciable de oro y de gloria, concupiscente, tortuoso, intemperante, pero, si algo no era, era precisamente aquello de que lo acusaban: un traidor.
¡Un traidor, buen Dios!
¡Pero si él, como todo buen Pizarro, amaba a España más que a su propia sangre!
¡Pero si España había sido y era para él algo más precioso que el oro, que las carnes blancas de una mujer, que el mismísimo hálito vital de sus hijos!