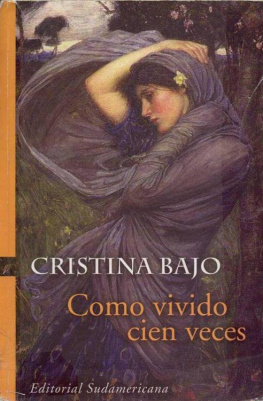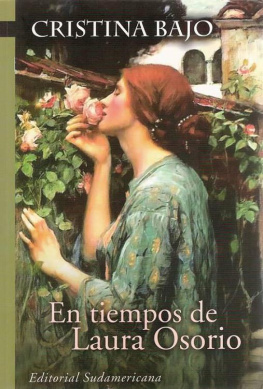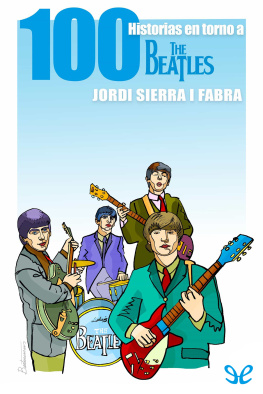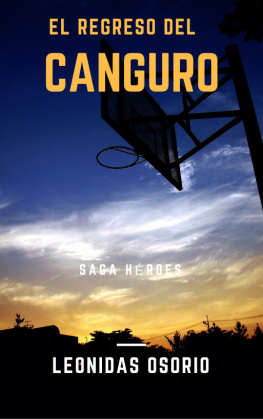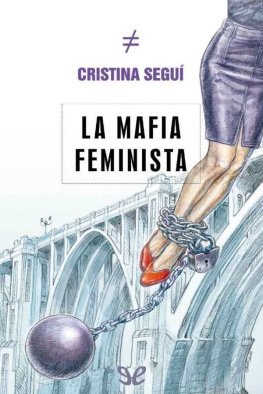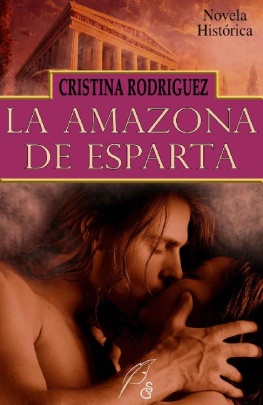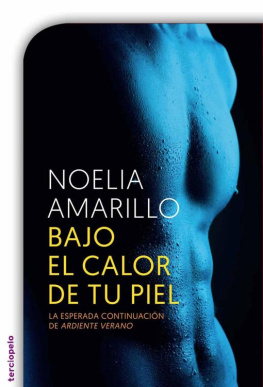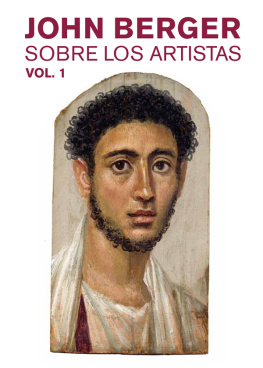Diseño de tapa: María L. de Chimondeguy / Isabel Rodrigué
CRISTINA BAJO
COMO VIVIDO CIEN VECES
EDITORIAL SUDAMERICANA
BUENOS AIRES
PRIMERA EDICIÓN:
Agosto de 2004
TERCERA EDICIÓN:
Junio de 2006
IMPRESO EN LA ARGENTINA
Queda hecho el depósito
que previene la ley .723
© 2004, Editorial Sudamericana S.A.
Humberto I 531, Buenos Aires.
www.edsudamericana.com.ar
ISBN 10: 950 -07-2508-8
ISBN 13: 978 -950-07-2508-8
Para Silvina y Javier,
sin cuyo amor y fe en el proyecto
este libro hubiera seguido ignorado.
Para todos aquellos que colaboraron
con buena voluntad en sacarlo adelante.
Y para Jerónimo Bajo, autor del mapa
de las estancias.

La influencia de los jesuitas en Córdoba fue tanto cultural como económica; así lo prueban sus estancias, hoy Patrimonio de la Humanidad. Cerca de ellas se ubican las de los Osorio: Los Algarrobos, en las planicies del sur, amenazada por los malones, y La Antigua, en las sierras del NO., a merced de las tropas unitarias y federales que tomaban el Camino Real.
1. EL TIGRE EN LA AGUADA
“ En honor a la justicia y la verdad debe confesarse que
en los principios de la legislación española relativa a las
Américas, siempre los indios han debido ser libres. ”
Deán Gregorio Funes
LOS ALGARROBOS
DEPARTAMENTO TERCERO ARRIBA (CÓRDOBA)
OCTUBRE DE 1828
E l resplandor de los grandes fogones de la cocina iluminaba la cara de la negra, volviéndola misteriosa y sin edad.
— El primer Osorio —señaló a Luz con el dedo— llegó con el Fundador, don Jerónimo Luis de Cabrera, mártir —y la jovencita contuvo el aliento en la pausa que siempre hacía Severa ante la palabra “mártir”.
El cabello desteñido y los ojos grises, Luz, sentada a los pies de su nodriza, escuchaba con avidez la historia de su familia.
— Aquel Osorio se llamaba Damián y venía en buena compañía: los Cabrera, los Tejeda, los Luna, los Figueroa y un montón más. Dicen las misias eran toditos gente de prosapia en España y lo que es más importante —dicen ellas— es que venían con sus mujeres: no se mezclaron con indias, como en otras partes.
Quedó pensativa y continuó:
— Y el Osorio que levantó esta casa se llamaba Ignacio —cómo no habría de ser, si eran devotos de la Compañía— y ya andaban emparentados con los Tejeda.
— ¿Es verdad que desorejó indios para conseguir las tierras?
— Dicen, pero el padre Ferdinando, de la Merced, que siempre anda escarbando papelotes, asegura que eso no se hizo en esta provincia. Y aunque se hubiera —contra las leyes del Rey, dice—, los Osorio no tenían que andar en tantos trabajos, ya que don Jerónimo y después Suárez de Figueroa les concedieron tantas mercedes como se hartaron de pedir.
— ¿Y qué pasó entonces?
— Don Ignacio tomó mujer. La primera no viene a cuento, ya que la pobrecita se ahorcó cuando la invasión —malón ando por decir— de los infieles, al ver morir a todos sus hijos y caer cautiva a su única hija. De ahí les viene a ustedes tanto rencor contra el indio, pues de entrada nomás se debieron sangre y ofensas.
Aunque Luz sabía la respuesta, inquirió:
— ¿Y nosotros, entonces, de quién descendemos?
— Don Ignacio, que se salvó porque andaba juntando ganado cimarrón, se casó lueguito nomás de enterrar sus difuntos con una huérfana de convento. Era de apellidos la niña pero se había quedado sola su alma, así que las monjitas la cuidaban mientras los curas le guardaban las propiedades. Esa se llamaba Blanca y emparentaba de primer agua con los Luna. Por eso ustedes firman hasta hoy “de Osorio y Luna”. Con ella el patrón tuvo muchos hijos y uno de ellos, el maestre de campo Alfonso Nuño —decía tu abuelo era nombre de reyes de allá, de donde ustedes vienen...
— Asturias.
— Dicho; y ese Alfonso murió ahí clavado, en uno de los algarrobos del frente, a lanza seca —chuza sin fierro viene a ser— a manos de los ranqueles. Eso fue para el segundo malón, pero ya la casa era así, ¿ves? Como un puño cerrado... y los salvajes no pudieron entrar. Amagaron prender fuego a la puerta mayor, pero San Ignacio mandó lluvia grande que apagó el incendio y desbordó el río Tercero —de Nuestra Señora le decían añares— y el tajamar y las acequias y todos los arroyos que duermen bajo tierra pero asoman la cabeza en cuanto llueve lindo. Así que los infieles se contentaron con degollarnos unas yeguas, embadurnarse la cabeza con su sangre y martirizar a tu tío-tatarabuelo, el maestre de campo. Que no pidió clemencia pero se cansó de insultarlos... en latín, porque era latinista el mozo, igual que su primo don Luis de Tejeda, también maestre de campo pero, para mayor gloria, poeta.
Apoyó las manos en las fuertes rodillas cubiertas por una falda de tela burda y se echó hacia atrás:
— Y bueno, que los indios se aburrieron de mojarse y se largaron al sur con mala suerte, porque los atajó la crecida y ahicito los alcanzó otro Osorio —de los de Gonzalo era, también llegado con los fundadores—, que al ver el estropicio los persiguió y mató a mansalva. Y dirás vos —empleó la negra el modismo de los criados—: ¿por qué a mansalva? ¿Acaso no iban armados? Iban, pero venían maloqueando desde la Punta de San Luis, ¿no?, donde se habían robado unos barrilitos —y no precisamente de agua bendita— y cuando pegaron la vuelta yo calculo que andaban más “alumbrados” que procesión de Ánimas.
— ¿Y el indio aquel...?
— ¿El que se volvió tigre y cada cincuenta años se come un Osorio?
La puerta se abrió, sobresaltándolas, y la hermana mayor de Luz, Inés, las miró con reprobación.
— Dice mamá que si no han oído la campana, que las espera para empezar el rosario.
Luz suspiró, dejó que Severa se quitara el delantal y luego siguieron a Inés al oratorio.
Aquella noche Luz soñó con el tigre: estaba parada al lado de la aguada cuando lo que ella había tomado por un glorioso crepúsculo se convirtió en un voraz incendio. De las entrañas del fuego —sólo separados por el espejo de agua— surgió un jaguar enorme que la inmovilizó con el aliento. Contraída de espanto, sintiendo que el corazón le estallaría, vio emerger de las profundidades de la laguna un ánima -halcón que hizo retroceder a la fiera. Pero ya era tarde: el corazón de Luz se había roto y su alma, convertida en paloma, volaba sobre el fuego...
Despertó con un grito en el tranquilizador amanecer, todavía gris pero ya prendido al canto de cientos de pájaros.
Cuando Severa subió a vestirla la encontró de espaldas en la cama, el rostro tapado con la almohada.
— Y qué ha de ser, pichoncita —preguntó, cosquilleándole los pies.
Luz se incorporó, acudiendo al mundo de presagios que gobernaba la esclava.
— He vuelto a soñar con el tigre, yaya —se quejó y la mujer, sentándose a su lado, la escuchó sosteniéndole la mano. Esta vez no pudo tranquilizarla, porque ella misma estaba impresionada. Hizo la señal de la cruz sobre la frente, la boca y el pecho de la jovencita, persignándose luego ella repetidas veces, negándose a decir más.
Y fue la tarde de aquel día —¡cómo olvidarlo! pensaría después Severa— que llegaron las Milicias de Frontera, tropa de gauchos vestidos con los restos de antiguos uniformes y armados con lanzas; traían cuatro indios cautivos y se detuvieron bajo los centenarios algarrobos que daban nombre a la estancia.
Desde la sala doméstica, donde Severa la peinaba, Luz observó a su padre bajar la escalinata del frente, la mano tendida al oficial que los comandaba.
— ¡Pero si es Luis Allende! —lo reconoció—. Para la fiesta de San Jerónimo no le quitó los ojos de encima a Inés.
Página siguiente