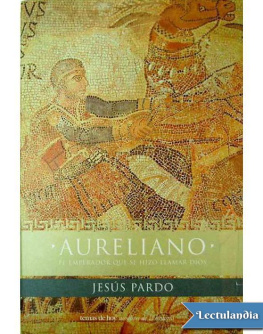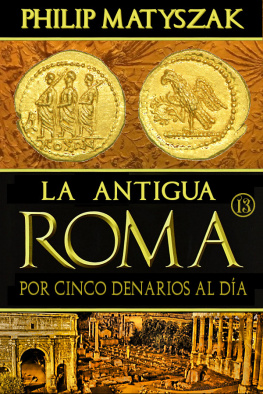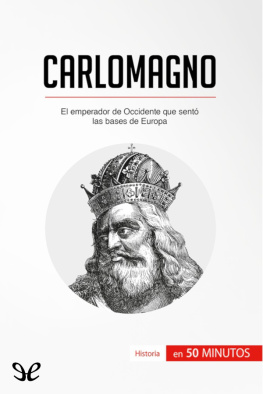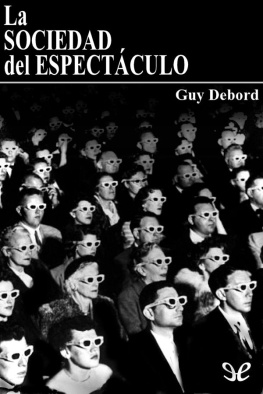PRÓLOGO
Lo que hace el hombre moderno cuando no está en su puesto de trabajo define en gran medida a nuestras sociedades del post-capitalismo actual. El ocio o tiempo libre en las sociedades occidentales remite casi invariablemente a una oferta que se proporciona de forma masiva y global y que, las más de las veces, tiene que ver con el seguimiento obsesivo de espectáculos deportivos: en buena parte del mundo el fútbol, pero también otros deportes de equipo o individuales, de motor o campeonatos mundiales de diversa índole, que acaparan la atención pública y se convierten no ya sólo en una manera de pasar el tiempo libre sino casi en una forma de vida, como fuente de actualidad incesante e inagotable tema de conversación. Sus protagonistas no son sólo los héroes del día, sino que se convierten en verdaderos modelos sociales y representantes de la colectividad de una suerte que a veces cuesta asimilar y que requeriría un extenso estudio de psicología social. De la importancia de entender cómo una sociedad pasa el tiempo libre para comprenderla mejor da fe el surgimiento incluso de unos llamados «estudios del ocio» (leisure-studies), que surgen como una rama concreta de la sociología y que se ocupan del análisis de las experiencias recreativas, tanto individuales como colectivas, en nuestro mundo contemporáneo.
Pero, como en tantos otros fenómenos de la actualidad, qué duda cabe de que, para entenderlos, lo primero y esencial es localizar sus raíces en la historia de Occidente, en el mundo clásico. En este caso, también, huelga decir que el concepto de tiempo libre remite de forma ineludible también a la antigüedad grecorromana. Hay que pensar que tanto la idea de ocio, en general, como el deporte, en último término, tienen sus raíces en el mundo griego antiguo, y presentan un rico trasfondo histórico, literario, artístico y filosófico. Si ya el vocablo castellano «ocio» remite al latín otium, del que procede, el concepto en griego antiguo se expresaba con una polisémica palabra, scholé, también de muy hondo calado filosófico. Pero es muy diferente el ocio actual, un concepto amplio y en ocasiones superficial, de ese ocio clásico, más ligado, en principio, a lo que se supone que debía hacer el hombre de bien, el ciudadano de pro, cuando no se cuidaba de los negocios o de la vida pública. Y es que en Grecia scholé significaba, a la vez, tiempo libre e instrucción, y su evolución, a través del latín, como es sabido, ha resultado nada menos que en nuestra palabra «escuela». Otra gran diferencia con lo actual es el concepto negativo del trabajo como «no-ocio» (ascholía, negotium), que lo convertía en una actividad nada deseable y un tanto despreciable, en lo físico y lo material, con cierta mala prensa para el ciudadano acomodado de bien. Pues el ocio ideal del ciues romanus, el vir bonus (como el polites griego, kaloskagathós) había que dedicarlo al cuidado del espíritu y de la cultura y no a espectáculos serviles que envilecieran el alma.
Otra cosa era el atletismo antiguo, que tenía profundas implicaciones religiosas, al celebrarse en el marco de los grandes festivales panhelénicos dominados por las cúpulas dirigentes de todo el mundo griego, y que estaba también regido por un código ético elevado y elitista, hondamente relacionado con la aristocracia de las ciudades griegas y derivado, en último término, de la vieja ética homérica. Ciertamente, sus diversas pruebas, en las que participaban atletas de renombre, cantados por poetas como Píndaro, suponían todo un espectáculo y, entre ellas, pocas en tal grado como las carreras de carros, que estaban reservadas para los grandes potentados que las financiaban: no cabe dudar de que estas carreras en el hipódromo, de carros de caballos o mulas, eran el centro de los juegos por su espectacular desarrollo y por la fastuosidad de sus preparativos. También tenía otra consideración muy diferente, por sus matices religiosos, políticos y educativos, el teatro en Atenas, que no puede equipararse conceptualmente con nuestras actuales artes escénicas. Nuestro ocio moderno de masas, como se ve, encuentra difícil comparación con el ocio de la Grecia antigua o con la experiencia del deporte en el atletismo antiguo, pero entonces, ¿cómo derivó en ocio en el concepto actual? La historia de Roma es, sin duda, la clave. Y esta pregunta es la que, en el fondo, late para el lector moderno tras las páginas que siguen en el libro que aquí se presenta.
En Roma comenzaron a notarse peculiaridades propias, a grandes rasgos, en la configuración popular del ocio ya no como una cierta elevación ética y estética frente a la servidumbre del mundo cotidiano, sino ante todo como un lapso de descanso y placer, de dispersión del espíritu. A diferencia del mundo griego, en el unitario estado romano, en el que primaban la expansión militar y económica, se dio una organización socioeconómica más compleja, de sostenida y creciente urbanización, diferenciación de sectores sociales y con grandes masas de ciudadanos desocupados. Si la negación del otium era principalmente el trabajo, como en el caso griego, hay que recordar la complejidad social del mundo laboral romano, desde los negocios de los mercaderes, pero también la gestión de las haciendas de los ricos ciudadanos que gobernaban el estado romano, la llamada nobilitas patricio-plebeya, que será el sustento de las cúpulas dirigentes desde la época republicana. En la estratificada sociedad romana pronto surgió el debate en torno a la cuestión sobre qué tipo de actividades convenían a cada clase social para su tiempo libre. El ocio del ciudadano romano de la clase dominante había de ser empleado, cuando estuviese lejos del servicio público y de los ojos de sus conciudadanos, en una soledad fecunda y dedicada a la producción de obras del espíritu. Este otium cum dignitate romano, cuyo teórico más preclaro fue Cicerón, se refería a la manera digna en que el ciudadano debía pasar su tiempo libre, en la lectura, la escritura o en paseos y conversaciones filosóficas con sus pares, recogiendo el ideal griego de la scholé para la clase cultivada y superior de Roma. Pero, por otro lado, también Roma atestiguará la eclosión de una especie de ocio popular —reflejando de nuevo la dicotomía básica entre la clase elevada y el populus— en forma de espectáculos masivos con arreglo a intereses políticos, para tener controlada a la población con festivales, juegos, carreras y otros espectáculos.
Sin duda el espectáculo favorito de las masas eran las carreras del Circo Máximo, heredadas del mundo griego, junto con los juegos gladiatorios, una bárbara derivación de los agones luctatorios del atletismo griego. Pero el favor del pueblo se expresaba ante todo en las carreras de carros, que ciertamente recogían de forma indirecta la tradición del olimpismo griego. Y a su inusitado auge en un milenio de historia romana, de la Vieja y la Nueva Roma, se dedica el apasionante libro que tiene el lector entre manos. Su autor, David Álvarez Jiménez, es uno de los investigadores actuales sobre el mundo antiguo más prometedores que ha dado la universidad española y, pese a su juventud, cuenta ya en su haber un nada desdeñable número de publicaciones que ayudan a comprender mejor la antigüedad —y en concreto la antigua Roma—, destacando siempre los puntos de contacto con el hombre de hoy. De ahí lo interesante de su propuesta en este libro, que permite comprender mejor la actualidad estudiando la historia del Imperio romano a través de las carreras del circo. Como propone este libro, se puede mirar a la antigua Roma en el espejo de esta historia cultural, que es también una historia de las mentalidades, del apasionante fenómeno del circo. Pues no sólo se centra en la vida y los sucesos que se aglutinaban en torno al circo y a los grandes héroes de las carreras, sino también en cómo transcurrieron entre las bambalinas de la arena del hipódromo los derroteros de la historia política e ideológica del mundo romano. Se trata de un ensayo en la más amplia acepción de la palabra, pues supone un intento hermenéutico de amplio alcance de explicar este fenómeno histórico y de ofrecer una tesis singular sobre un aspecto definitorio del mundo romano, recibido y a la vez transmitido como herencia indeleble: y todo ello en una prosa clara, amena y accesible, pero no por ella exenta del rigor que muestra su aparato erudito de citas bibliográficas y fuentes clásicas.