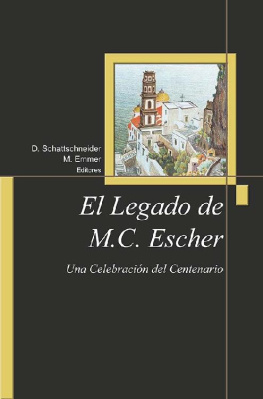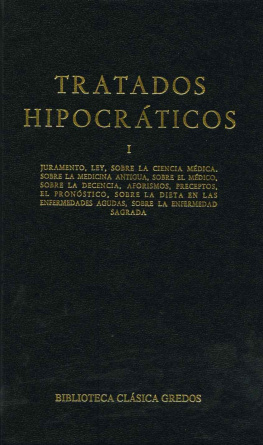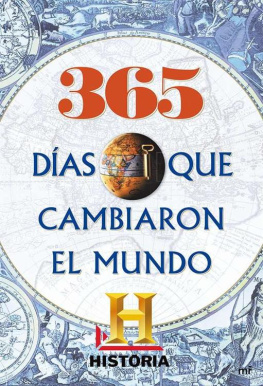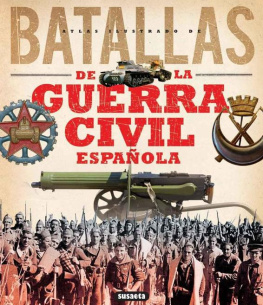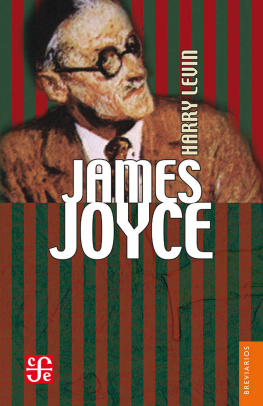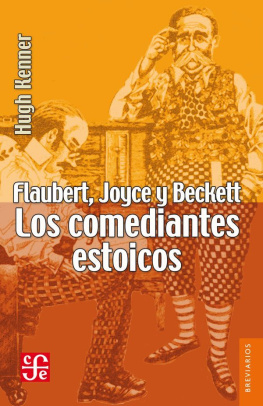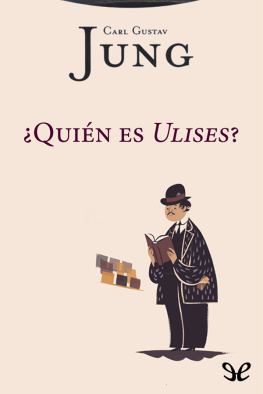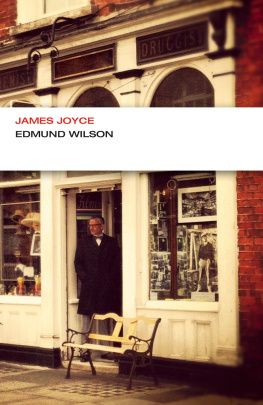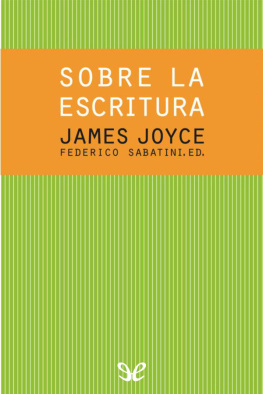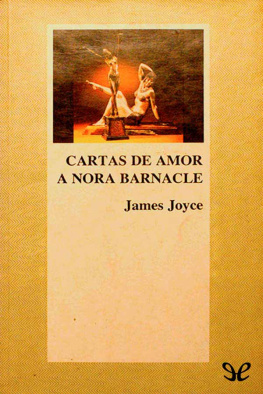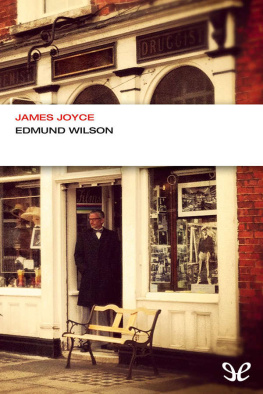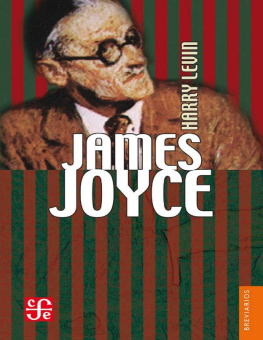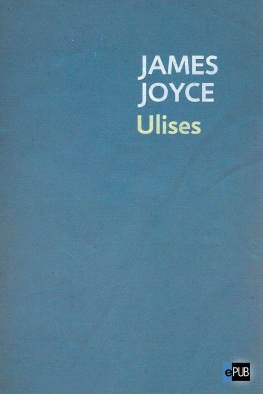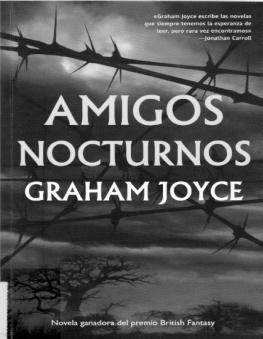James Joyce en París:
sus últimos años
V. B. CARLETON
. Originariamente publicado en Harcourt, Brace & World, 1965.
PRÓLOGO
DE
SIMONE DE BEAUVOIR
De vez en cuando, mientras camino por el nuevo París de fachadas recién blanqueadas donde un torrente de tráfico fluye por la calzada entre setos de vehículos estacionados, me sorprendo deteniéndome para plantearme qué aspecto tenía todo esto en los tiempos de mi juventud. Ansiaba rescatar del recuerdo una imagen tan vívida como una de esas fotografías de Votre maison, el antes y el después de la vieja granja que se transforma en villa elegante. Ese deseo se cumplió al instante cuando cayeron en mis manos las fotografías que Gisèle Freund tomara durante los años treinta.
Calzadas desiertas, orillas del río plácidas; un silencio casi provinciano emana de esas imágenes en blanco y negro. Las aceras de los Campos Elíseos eran de los peatones. ¿Por qué motivo nos resulta tan extraña hoy esa multitud? ¿Tal vez porque todos ellos, tanto hombres como mujeres, van tocados con sombrero?
En la rue de l’Odéon se respiraba la calma de un pueblo. Allí se encontraba la librería La Maison des Amis des Livres; si uno observaba con atención, podía distinguir a su propietaria, Adrienne Monnier, apostada en el umbral, con el pelo corto y un vestido largo y holgado.
En mis tiempos de estudiante, aquella librería simbolizaba el fascinante mundo, tan cercano y sin embargo tan remoto, de la literatura moderna; remoto porque por aquel entonces aún no conocía a uno solo de sus autores; y cercano porque leí con fruición muchísimos de sus libros, que tomaba de la biblioteca de préstamo de Adrienne. Incluso descubrí sus rostros en los retratos autografiados de escritores célebres que tapizaban las paredes. Escuchaba a escondidas cada vez que la dueña del santuario —que me intimidaba con su atuendo de monja y sus amistades sublimes— se refería, de la forma más informal e íntima, a las personalidades cuyos nombres bastaban para sumirme en una suerte de aturdimiento. Le contaba a algún cliente, por ejemplo, que justo la víspera había estado con Valéry, o tal vez que Gide no se encontraba muy bien. A otros dos escritores, Léon-Paul Fargue y Jean Prévost, se les veía a menudo departiendo con Adrienne con el más sincero cariño. Y a veces, con el corazón acelerado, veía de repente materializarse ante mí al más lejano e inaccesible de todos ellos: a James Joyce, cuyo Ulises había leído en francés con absoluto asombro.
Poco tiempo después, sin embargo, los escritores dejaron de ser figuras mitológicas sublimes, pues por fin conocí a uno de ellos: Paul Nizan, íntimo amigo de Jean-Paul Sartre. A su vez, él conocía a muchos otros escritores y pasaba horas deleitándonos con toda clase de chismes acerca de sus flaquezas y debilidades. Gide, Aragon, Jean-Richard Bloch, Chamson y Malraux eran algunos de los nombres que dejaba caer sin reparos. Pronto nosotros también fuimos incluidos en aquella hermandad, pues habíamos comenzado a escribir con paciencia y fervor.
Pese a los nubarrones que se cernían sobre Europa y el mundo, la literatura seguía siendo la refulgente estrella que guiaba nuestras vidas. La publicación en francés del monumental Ulises nos abrió la puerta a un nuevo mundo de escritores extranjeros: D. H. Lawrence, Virginia Woolf, los estadounidenses Hemingway, Dos Passos; Faulkner, quien transformó por completo el concepto que teníamos de lo que debía ser una novela; y Kafka, que trastocó nuestra visión del mundo en que vivíamos. Era aquel un momento excepcional para la literatura francesa, ya que, en los años treinta, muchos de los escritores que habían saltado a la palestra justo después de la Primera Guerra Mundial aún se encontraban en la cúspide de su talento artístico: hombres como Valéry, Gide, Cocteau, Giraudoux, Aragon, St.-John Perse, Claudel con su Zapato de raso, o Breton con su Inmaculada Concepción y su Amor loco. Luego llegaron los principiantes reclamando atención. Giono. Como un relámpago, Céline y su Viaje al fin de la noche. Saint-Exupéry, Malraux. En un plano menos espectacular estaban el poeta Henri Michaux (Un tal Plume), Raymond Queneau (Los últimos días) y Michel Leiris, que nos cautivó con su Edad de hombre.
Durante toda la década de los treinta, sin embargo, la mayor parte de los libros se escribían bajo un velo de ilusión. Los autores trataban de trascender los límites del tiempo siguiendo una tradición que podría calificarse de individualista, psicológica o poética. El hombre era caracterizado frente a su inmensa soledad o las relaciones singulares que establecía con quienes lo rodeaban. Ese era el camino que todos hollábamos.
Hasta que el abrumador auge del nazismo en Alemania y la guerra civil española nos abrieron por fin los ojos. Un amplio grupo de intelectuales se alió para luchar contra el fascismo; tomamos conciencia de las repercusiones del momento histórico que nos había tocado vivir. Surgió una literatura comprometida, engagée, antes aún de que se inventara la etiqueta; una literatura que reflejaba la época y la sociedad, aun de un modo alusivo, sobrepasando todas las fronteras individuales. Nizan situaba a sus protagonistas dentro de la atmósfera económica y política de sus tiempos. Saint-Exupéry delineó los contornos de una literatura de técnicos en acción en contraposición con la literatura de pura contemplación creada por sus predecesores. Malraux echó mano de experiencias de primera mano en China y España para mostrar la fatalidad humana que unía a todos los hombres en un destino común.
Solo al echar la vista atrás fuimos capaces de ponderar las importantes aportaciones de aquellos predecesores; su originalidad nos impresionaba y encontrábamos del todo fascinante la compleja riqueza de sus perspectivas.
Un día de la primavera de 1939, Gisèle Freund nos invitó a la librería de Adrienne para que viéramos sus retratos proyectados a color sobre una pantalla. El local estaba abarrotado de escritores famosos. No recuerdo quién acudió; no obstante, lo que ha permanecido en mi memoria es la estampa de las sillas alineadas formando filas, el brillo de la pantalla en la oscuridad y las caras conocidas impregnadas de un hermoso color: Giono descansando en una loma con vistas a la campiña provenzal; Sartre fumando su pipa con un ligero aire melancólico y una sonrisa algo irónica apenas insinuada en las comisuras de los labios. Ante nuestros ojos iban desfilando todos los autores consagrados junto a los nuevos talentos con un futuro aún incierto. La cámara los había captado con una precisión a menudo cruel: mejillas que necesitaban un afeitado, melenas despeinadas, una visión que provocó que, al salir, Sartre murmurase: «Parece que volvamos todos de la guerra».
Guerra… Pensábamos en ella a veces, pero ni en nuestros peores presagios imaginábamos que toda una era estaba a punto de llegar a su fin, que el núcleo mismo de nuestras vidas pronto se haría añicos. Al contrario: ansiábamos una nueva vida, ahora que nuestra generación de escritores —al igual que quienes nos precedieron— había logrado reconocimiento. En realidad, un torbellino de sangre y sombras estaba a punto de sepultar al mundo, destruyéndonos a nosotros y lo que habíamos sido, pues cuando recobramos la vida, renacidos y radicalmente distintos, nuestro universo había cambiado por completo.
La nuestra no fue ninguna Edad de Oro, soy la primera en admitirlo, yo que no creo en los paraísos perdidos. Fue una época en la que únicamente la pura ignorancia o tal vez la mala fe nos protegió del terrible impacto de esa angustia insoportable que pudo haber sido nuestro destino. Pero conservo recuerdos ardientes de aquellos días, y no solo porque coincidieron con mi juventud. Los años treinta, con sus contradicciones y su agitación, tuvieron un carácter extraordinario, pues encarnaron al mismo tiempo el florecimiento y el declive. El pasado aún reverberaba en ellos, e incluso adoptó formas fecundas y frescas; brotaban las semillas de cosechas futuras.