Florencia Grieco
En Corea del Norte
Viaje a la última dinastía comunista
Debate
SÍGUENOS EN

 @Ebooks
@Ebooks
 @megustaleerarg
@megustaleerarg
 @megustaleerarg
@megustaleerarg

A Alejandro
«La vida ordinaria siempre prosigue;
esto ha salvado la cordura de muchos,
cuando más peligraba.»
Graham Greene,
El americano impasible
Introducción
El descubrimiento de Corea del Norte empezó para mí en 2008. Yo trabajaba en la sección internacional de un diario de existencia fugaz, Crítica de la Argentina, y en aquel tiempo Corea del Norte era miembro del elenco estable, junto con Irán e Irak, del «eje del mal» que George W. Bush había trazado seis años antes. No eran los únicos países que tenían, o decían tener, armas nucleares, una reivindicación que le costó el puesto y la vida a Saddam Hussein, pero sí los únicos que amenazaban con usarlas. Formaban una pandilla indeseable, sin duda, pero ese trío tan mentado no era el único que acaparaba mi fervor editorial. Había otro eje, acaso más extraño, formado por los líderes que entonces se esmeraban en desempeñar el papel de villano perfecto: Vladimir Putin y sus aspiraciones totalitarias a reconstruir la Madre Rusia, Silvio Berlusconi con sus maniobras para hacer de Italia un emporio familiar, y Kim Jong Il, heredero en funciones de la última dinastía comunista.
Autoritarios, corruptos y personalistas, los tres calificaban para déspotas, pero únicamente Kim contaba con un atributo adicional que superaba las peores fantasías de sus rivales e inquietaba al resto del mundo: el absoluto aislamiento de su país. Fue él, con su traje de falsa fajina, sus zapatos de doble taco y sus anteojos ahumados, con su talento para las labores clandestinas y su recelo endémico, quien decidió mi afición por ese territorio cada vez más anómalo, cada vez más nuclear.
Kim Jong Il había asumido el poder en el «reino ermitaño» catorce años antes, en 1994, luego de la muerte de su padre, Kim Il Sung, fundador y líder del país desde 1948. Lo hizo al mismo tiempo que Corea del Norte inauguraba su época más dramática, atravesada por una hambruna masiva que provocaría, hacia finales de la década del noventa, la muerte de casi un millón de norcoreanos. De aquellos años oscuros emergió otra Corea, más desesperada y desafiante, con su antiguo régimen estalinista hecho añicos y una economía centralizada que empezaba a emanciparse del monopolio del Estado. Esa era la Corea que yo iba a conocer mucho tiempo después, en 2015 y 2017, cuando ya gobernaba a sus anchas Kim Jong Un, la tercera generación de una familia excepcional con el apellido más común de la península.•
Pekín
Extraños en un tren
베이징
El primer norcoreano que conocí era espía. No me pregunten su nombre verdadero porque no lo sé ni quiero saberlo. Solo conozco su «nombre inglés», el nombre de fantasía, para ser más precisos, con que muchos jóvenes asiáticos se rebautizan cuando salen al mundo: Alex Lee.
No adiviné que era un enviado de Pyongyang hasta mucho tiempo después, pero eso no le quitó emoción a nuestro encuentro a bordo del único tren que llega a Corea del Norte. Yo viajaba sola, o eso creía, desde Pekín para pasar diez días en la capital de aquel país hermético y desconocido que ganó por mérito propio el mote de «reino ermitaño»; mi soledad en aquel tren era excepcional, una redundancia en un viaje que hacen solo cuatro mil occidentales por año.
Seis meses antes, en un acto de arrojo, había comprado un pasaje a Pekín. No quería ir a China; quería conocer Corea del Norte, pero para mi decepción, enseguida supe que era un viaje imposible: no hay vuelos disponibles a Pyongyang desde ningún lugar del planeta ni hay tickets a la venta en ninguna aerolínea del mundo. Simplemente, Corea del Norte no es un destino en el mapa.
Me llevó semanas aceptarlo, el tiempo que necesité para hacerme a la idea de que solo podría conocer ese «Estado canalla», otro apodo, menos lírico, con que se lo conoce en Occidente, de la única forma en que me había negado a viajar toda la vida, como turista. Los extranjeros no tienen otra opción que hacer un tour cerrado, organizado con mano férrea por el gobierno norcoreano y contratado a través de una de las pocas agencias externas autorizadas a trabajar en el país.
Las agencias chinas, restrictivas y recelosas, son contratadas casi exclusivamente por turistas de esa nacionalidad, unos doscientos cincuenta mil por año, en su mayor parte miembros de las flamantes clases medias urbanas que salen por primera vez de China, y hacen viajes relámpago de dos o tres días movidos por la curiosidad, la avidez o la nostalgia. Son vacaciones baratas a un país lejano en el tiempo pero cercano en el espacio donde pueden apostar sin límites en los casinos de Pyongyang y de Rason, un esparcimiento que es ilegal en casi todas sus formas en la China continental, o bien reencontrarse con el pasado preindustrial chino que se repite, con escrupulosa fidelidad histórica, en las zonas rurales y las ciudades del interior norcoreano. Pocas fábricas, pocos autos, poca contaminación, paisajes apenas intervenidos por el hombre; Corea del Norte es para ellos una especie de retiro naturista. Un país orgánico.
Para los turistas chinos el traslado es un proceso amable y accesible en el que ni siquiera necesitan cambiar su moneda. Para quienes llegamos de otros continentes, en cambio, el viaje es más político que turístico. Ningún occidental planifica unas vacaciones norcoreanas, a menos que quiera conocer en carne propia cómo es la vida en el único país del mundo donde la Guerra Fría parece seguir su curso imperturbable, como si el Muro de Berlín no se hubiese desplomado con menos explosiones que gemidos. La terca realidad del país no defrauda ninguna expectativa. En Corea del Norte nadie pasea ni se entrega despreocupadamente al ocio en cualquiera de sus formas, ni siquiera los visitantes. Después de todo, nadie está ahí para distraerse o disfrutar el tiempo libre.
Solo dos agencias occidentales con oficinas en China y contactos generosos con los organismos estatales norcoreanos de turismo –ambas dirigidas por ingleses, los impertérritos exploradores globales– ofrecen viajes todos los meses a Corea del Norte, pero una, Young Pioneer, capta en una frase esa porción marginal de la industria turística en la que yo quería incluirme: «Tours para los que odian los tours». Por medio de ellos supe que Pekín es la puerta de entrada casi exclusiva a Pyongyang.
Corea del Norte, un territorio de ciento veinte mil kilómetros cuadrados, diez mil menos que la provincia de Santa Fe, comparte mil seiscientos kilómetros de fronteras con tres países: mil trescientos cincuenta con China y solo dieciocho con Rusia, en el norte, y doscientos treinta y siete con Corea del Sur, que dividen la península en dos, de costa a costa. A lo largo de esos límites hay tres puntos de ingreso: en Rusia, Vladivostok, un paso que desde los años setenta usan casi exclusivamente los dos mil, tres mil obreros norcoreanos que trabajan en la construcción y en los aserraderos en Siberia; en China, Tumen, que se conecta con la ciudad norcoreana de Namyang, cerca de la triple frontera chino-ruso-norcoreana y lejos del turismo internacional, y Dandong, en el eje que une Pekín con Pyongyang, que es la verdadera puerta de entrada. Corea del Sur no es una opción; por esa frontera hostil, rigurosamente vigilada, solo pasan esporádicos desertores, y Kim Jong Un.
Página siguiente


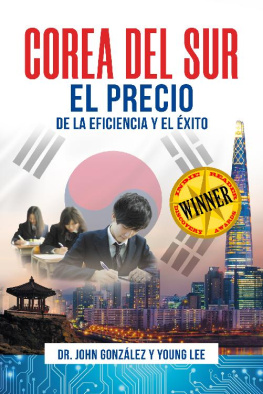
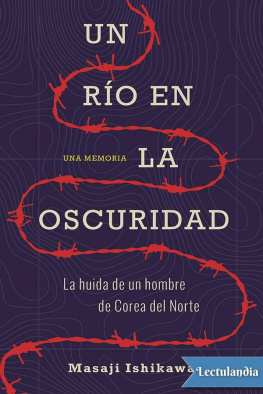
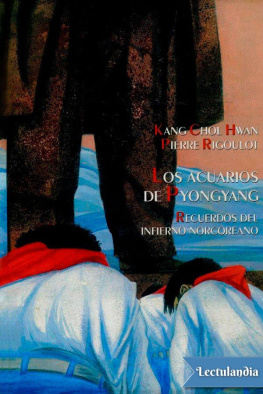
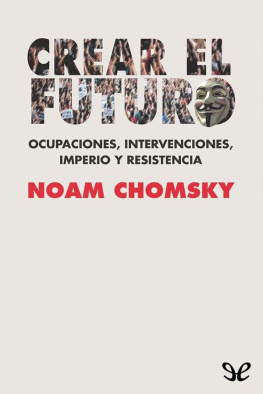
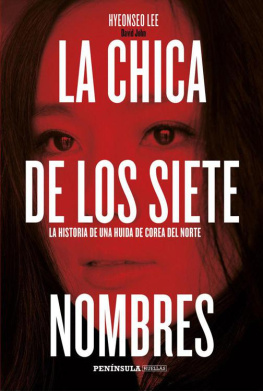
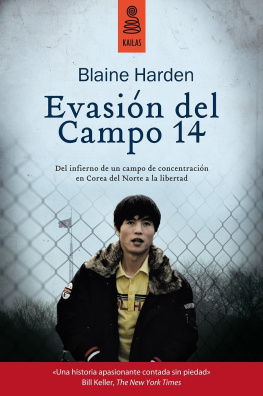



 @Ebooks
@Ebooks @megustaleerarg
@megustaleerarg @megustaleerarg
@megustaleerarg