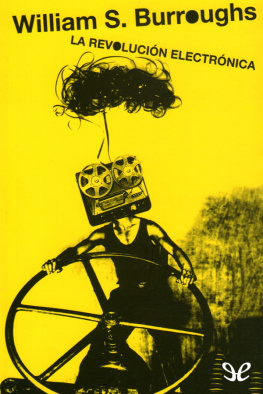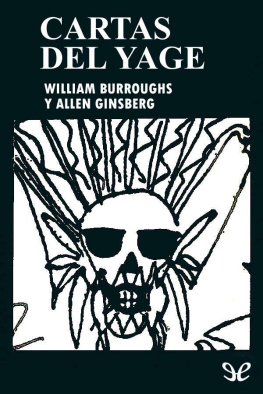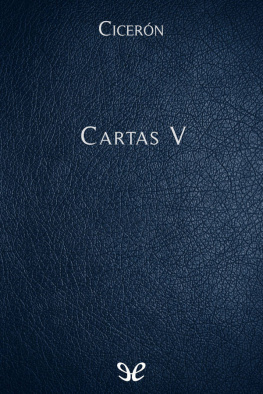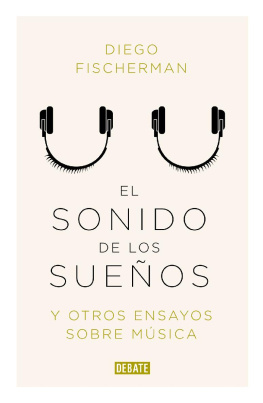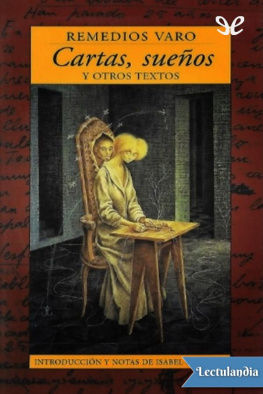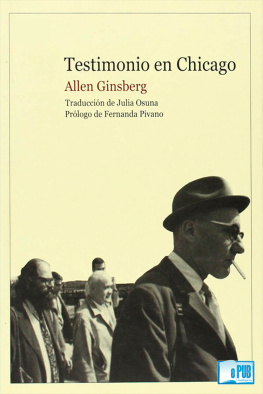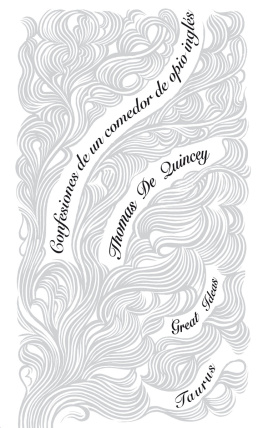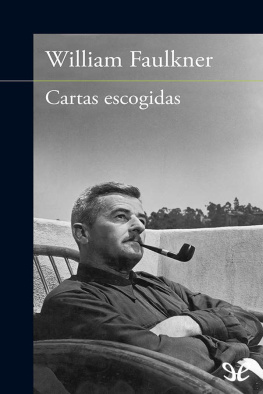Índice
15 de enero de 1953
Hotel Colón, Panamá
Querido Allen:
Me paré aquí para que me sacaran las almorranas. Me pareció que no procedía volver a instalarme entre los indios con almorranas.
Bill Gains estuvo en la ciudad y le ha pegado fuego a la República de Panamá desde Las Palmas a David de paregórico. Antes de Gains, Panamá era una ciudad p.g. Podías comprar ciento catorce gramos en cualquier farmacia. Ahora los boticarios andan nerviosos y la Cámara de los Diputados ya estaba a punto de aprobar una Ley Gains especial, pero Gains tiró la toalla y se volvió a México. Yo me estaba quitando del jaco y el tío no hacía más que darme la lata, que por qué me engañaba a mí mismo, que una vez que eras yonqui lo eras para siempre. Que si dejaba el jaco me convertiría en un borrachuzo baboso o me volvería loco metiéndome cocaína.
Me encebollé una noche y compré un poco de paregórico y el tío no paraba de decirme, una y otra vez, «Sabía que volverías con paregórico. Lo sabía. Serás yonqui toda tu vida», y me miraba con una sonrisita de gato. La droga para él es una causa.
Me fui yo mismo al hospital hecho polvo del opio y me pasé cuatro días allí metido. Sólo me daban tres chutes de morfina y no podía dormir del dolor que tenía, y del calor y la deprivación, y encima había un herniado panameño en la misma habitación, y sus amigos venían y se quedaban todo el día y la mitad de la noche...; uno de ellos se llegó a quedar hasta medianoche.
Recuerdo cruzarme con unas americanas por el pasillo, que tenían pinta de esposas de oficiales. Una iba diciendo: «No sé por qué, pero no puedo comer caramelos.»
«Tiene usted diabetes, señora», le dije. Se dieron todas la vuelta y se me quedaron mirando indignadas.
Después de que me dieran el alta en el hospital, me pasé por la Embajada de los Estados Unidos. Delante de la embajada hay un baldío lleno de hierbajos y de árboles, donde los chicos se desnudan para darse un baño en las aguas contaminadas de una especie de pequeña bahía que parece el nido de una serpiente de mar venenosa. Olor a excrementos y agua de mar y lujuria de joven macho. No había cartas para mí. Me paré otra vez para comprar cincuenta y cinco gramos de paregórico. La vieja Panamá de siempre. Putas y chulos y buscones.
«¿Quiere chica linda?»
«¿Baile señora desnuda?»
«¿Verme follar a mi hermana?»
No me sorprende que la comida cueste tanto. No hay quien los mantenga en el campo. Todos quieren venirse a la gran ciudad y ejercer de chulos.
Llevaba conmigo un artículo de una revista que describía un garito de las afueras de Ciudad de Panamá llamado el Ganso Azul. «Un local donde todo vale. Los camellos pululan por el váter de hombres con jeringas cargadas y listos para entrar en acción. A veces salen disparados de un retrete y te clavan la aguja en el brazo sin esperar a que les des permiso. Los homosexuales andan desmadrados.»
El Ganso Azul parece un café de carretera de la época de la Prohibición. Un edificio alargado, de una sola planta, venido a menos y cubierto de parras. Oía el croar de las ranas que llegaba del bosque y de los pantanos que lo rodean. Fuera había unos cuantos coches aparcados; dentro, una tenue luz azulada. Me recordaba un café de carretera de la Prohibición, de mis tiempos de adolescente, y el sabor de los combinados de ginebra en verano, en el Medio Oeste. (¡Ah, Dios! Y la luna de agosto en un cielo color violeta, y la polla de Billy Bradshinkel. ¿Se puede uno poner más sensiblero?)
Inmediatamente, dos putas viejas se me sentaron a la mesa, sin que yo las invitara, y pidieron copas. Una ronda me costó 6 dólares con 90. Lo único que había pululando por el váter de hombres era un insolente y dictatorial encargado. Y en cuanto a desmadrarse, bastante poco; no pude hacérmelo ni con un solo chaval mientras estuve allí. Me pregunto cómo serán los chicos panameños. Tan cortados como el material, seguramente. Cuando dicen que «todo vale», se están refiriendo al garito, no a los clientes.
Me crucé con mi viejo amigo Jones, el taxista, y le compré un poco de coca, más cortada que el demonio. Casi me asfixio intentando esnifar lo bastante de aquella mierda como para pillar un subidón. Eso es Panamá. No me sorprendería que hasta las putas estuvieran cortadas con gomaespuma.
Los panameños son probablemente la gente más guarra del hemisferio –aunque tengo entendido que los venezolanos también les hacen la competencia–, pero nunca me he encontrado con ninguna banda de ciudadanos que me dé tanto bajón como los funcionarios de la Zona del Canal. Es imposible comunicarse con un funcionario en términos de intuición y empatía. No reciben, y lo que emiten parece que salga de una pila gastada. Debe de haber una onda cerebral especial, de baja frecuencia, entre los funcionarios.
Los militares no parecen jóvenes. Carecen de entusiasmo y de capacidad para la conversación. De hecho, rechazan la compañía de los civiles. Los únicos con los que me muevo en Panamá son los negros enrollados, y todos andan de palo por ahí.
Abrazos,
Bill
P.D. Billy Bradshinkel se acabó poniendo tan pesado que al final tuve que quitármelo de encima.
La primera vez fue en mi coche, después del desfile de primavera. Billy con los pantalones por los tobillos y la camisa de gala puesta todavía, y el asiento del coche todo lleno de lefa. Luego yo sujetándole del brazo mientras el chico vomitaba a la luz de los faros del coche, allí plantado con su pinta juvenil y su pelo rubio revuelto por el cálido viento de primavera. Luego nos metemos otra vez en el coche y apagamos las luces y le digo: «Vamos a repetir.»
Y el tío me dice: «No, no deberíamos.»
Y yo le dije que por qué, y para entonces ya se había vuelto a excitar, así que lo hicimos otra vez, y le pasé las manos por la espalda, por debajo de la camisa de gala, y lo apreté contra mí y sentí los largos pelillos de bebé de su suave mejilla contra la mía, y se durmió allí, y se estaba haciendo de día y nos volvimos a casa.
Después de aquello nos lo hicimos varias veces en el coche, y una vez su familia estaba de viaje y nos quitamos toda la ropa y después me quedé mirándole, dormido como un bebé con la boca un poco abierta.
Ese verano Billy pilló la fiebre tifoidea y yo iba a verlo todos los días, y su madre me daba limonada, y una vez su padre me dio una botella de cerveza y un cigarrillo. Cuando Billy se puso mejor cogíamos el coche y nos íbamos hasta el lago Creve Coeur y alquilábamos una barca, y salíamos a pescar, y nos quedábamos tumbados en el fondo de la barca, abrazados, sin hacer nada. Un sábado exploramos una vieja cantera y encontramos una cueva, y nos quitamos los pantalones en la mustia oscuridad.
Recuerdo que la última vez que vi a Billy fue en octubre de ese año. Uno de esos resplandecientes días azules que se dan en los Ozarks en otoño. Habíamos salido al campo con el coche, a cazar ardillas con mi escopeta del 22 de un solo cartucho, y fuimos atravesando el bosque otoñal sin que apareciera nada contra lo que pudiéramos disparar y Billy estaba callado y serio y nos sentamos en un tronco y Billy se quedó con la mirada fija en los zapatos y me dijo que no podíamos vernos más (observarás que te estoy ahorrando el detalle de las hojas caídas).
–Pero ¿por qué, Billy? ¿Por qué?
–Bueno, si no lo sabes, no te lo puedo explicar. Vamos a volver al coche.
Regresamos en silencio y cuando llegamos a su casa Billy abrió la puerta del coche y se bajó. Me miró durante un segundo como si fuera a decirme algo, pero luego se dio la vuelta de repente y subió por el camino de baldosas que conducía a su casa. Yo me quedé allí sentado un momento, mirando la puerta. Luego me volví a casa sintiéndome aturdido. Cuando paré el coche en el garaje dejé caer la cabeza encima del volante, sollozando y frotándome la mejilla contra las varillas de acero. Finalmente Madre me llamó desde la ventana del primer piso, preguntándome si me pasaba algo, y que por qué no entraba en casa. Así que me enjugué las lágrimas y entré en casa y le dije que me encontraba mal y subí a meterme en la cama. Madre me trajo un plato de tostadas francesas en una bandeja, pero no podía comer nada, y me pasé la noche llorando.