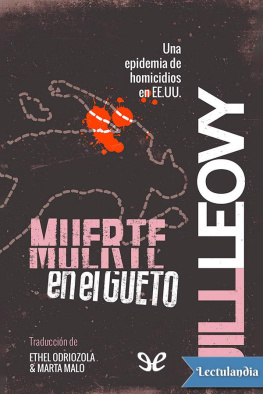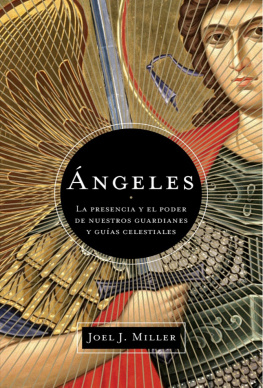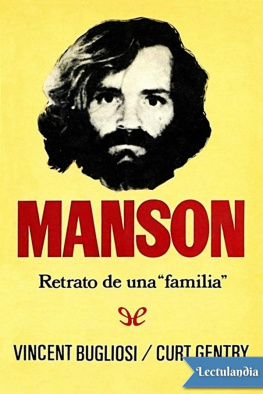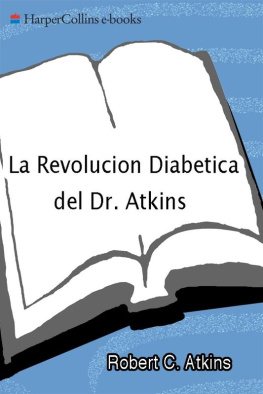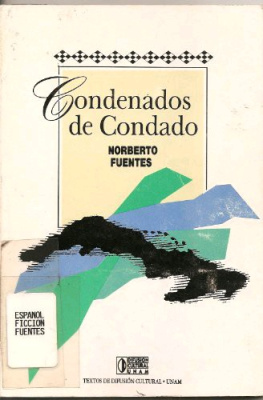INTRODUCCIÓN
J ohn Skaggs, inspector de policía de Los Ángeles, llevaba la caja de zapatos en alto como un camarero lleva una bandeja.
La caja contenía un par de zapatillas de deporte de caña alta que en su día habían pertenecido a un adolescente negro llamado Dovon Harris. Dovon, de quince años, había sido asesinado el pasado mes de junio y las zapatillas llevaban casi un año en una casilla para guardar pruebas.
Skaggs, de cuarenta y cuatro años, era el principal investigador de ese caso, a punto de ir a juicio. Un hombretón rubio de 1,93 de altura que vestía un traje claro de calidad y que llamaba la atención al pasar al trote por Watts, un barrio en el sureste de la enorme ciudad de Los Ángeles.
Salió con la brillante luz de la mañana para adentrarse en un pasaje estrecho a lo largo de un muro rematado con una espiral de alambre de cuchillas y se acercó a una «puerta de gueto» de acero resistente, una puerta de seguridad con una pantalla de metal perforada del tipo que, junto con los muros de estuco y las ventanas con barrotes, representaban una de las características arquitectónicas más distintivas de Los Ángeles. Llamó y, sin esperar respuesta, abrió la puerta.
Al otro lado del umbral se encontraba una mujer fuerte, de piel oscura. Skaggs entró y le entregó la caja abierta.
La mujer se quedó mirando las zapatillas, disgustada y estupefacta. Skaggs se percató de su cara afligida. «Hola, Barbara» —dijo con ligereza—. «¿Tienes un mal día?».
Era su forma de ser: desdeñar los preliminares, ir directo al grano.
Todos sus movimientos estaban impregnados de energía e intención. Al hablar, jugueteaba con las llaves, balanceaba los brazos o botaba sobre las plantas de los pies. No eran movimientos nerviosos, sino más bien rítmicos y relajados, como los de un corredor calentando. Cuando tenía que estarse quieto en un proceso judicial o una reunión, Skaggs se quedaba petrificado como alguien que está pasando un mal trago, con los nudillos apoyados en los labios; una pose que transmitía la represión de su fuerza vital más que ningún tic nervioso.
Ahora, tras poner las zapatillas en manos de Barbara Pritchett, y no recibir respuesta a su pregunta, se paró en medio de la moqueta del cuarto de estar. Pritchett permaneció en silencio, con la cabeza agachada, los ojos fijos en el contenido de la caja de zapatos.
Tenía cuarenta y dos años y mala salud. Le habían diagnosticado diabetes recientemente y su médico le había apremiado a que saliera y paseara más. Pero a su hijo le habían matado de un disparo en las cercanías y Pritchett estaba demasiado asustada para salir. Se pasaba los días tumbada a oscuras, incapaz de decidirse a salir o hablar. Aquella mañana, como siempre, llevaba una camiseta grande y holgada, con la foto de Dovon impresa. En la pequeña sala de estar había recuerdos de su hijo asesinado por todas partes. Trofeos deportivos, fotos, tarjetas de pésame, diplomas, animales disecados.
Con sumo cuidado, posó la caja de zapatos sobre el brazo de un sillón de vinilo que estaba junto a la puerta y levantó lentamente una zapatilla. Estaba gastada, era negra y llevaba el polvo rojo de la tierra de Watts. No era lo suficientemente grande para ser la zapatilla de un hombre, ni suficientemente pequeña para ser la de un niño. Se apoyó contra la pared, apretó la parte abierta de la zapatilla contra su boca y su nariz e inhaló su olor con una aspiración profunda. Luego, cerró los ojos y sollozó.
Skaggs se apartó. Las rodillas de Pritchett cedieron. Skaggs la observó deslizarse hacia abajo pegada a la pared, a cámara lenta, con la cara todavía apretada contra la zapatilla. Aterrizó de un golpazo en la moqueta verde. Se le salió una de sus zapatillas color naranja. En el aparato de televisión, al otro lado del cuarto, las presentadoras de las noticias de las 11 de la mañana de la Fox parloteaban por encima del sonido de sus sollozos.
Skaggs llevaba veinte años de inspector de homicidios. En todo ese tiempo, había estado en cientos de cuartos de estar como este: con su aparato de televisión grande, sus adornos de estilo afro y una pena imponderable.
Hacían una extraña pareja ellos dos: el poli blanco alto y la mujer negra llorando. Skaggs, como la mayoría de los polis del Departamento de Policía de Los Ángeles, votaba a los republicanos. Votaría ese año a John McCain para presidente. Su paga anual tenía seis cifras y vivía en una casa con piscina en las afueras. Se podría decir que no solo era blanco, sino muy blanco, un arquetipo caucásico de color rubio y rosado y rasgos escoceses o irlandeses. Watts se había levantado en rebeldía dos veces contra tales iconos, los policías dominantes blancos, así que la presencia de Skaggs en la vecindad llamaba todavía más la atención por las asociaciones históricas que evocaba.
Pritchett tenía el mismo origen que la mayoría de los residentes de Watts. Era nieta de un recolector de algodón de Luisiana. Su madre había seguido el camino de decenas de miles de negros de Luisiana que migraron al oeste en la década de los sesenta y Pritchett nació en Los Ángeles pocos meses después de los disturbios de Watts. Vivía en un apartamento alquilado con subvención federal y era una de esas votantes demócratas que cuando Barack Obama ganó las elecciones presidenciales aquel siguiente otoño, había llorado ante la CNN deseando que su madre estuviera todavía viva para verlo.
A pesar de sus diferencias, se parecían en algo: formaban parte de un pequeño círculo de estadounidenses cuyas vidas, en diferentes circunstancias, habían sido moldeadas por un fenómeno singular: una peste de asesinatos de negros.
El homicidio llevaba más de un siglo asolando a la población negra del país. Pero para la mayoría de la gente era, como mucho, una anécdota. El tremendo sufrimiento que causaba a miles de personas pasaba totalmente inadvertido. Se comentaban sus consecuencias de una manera superficial, sin detenerse a evaluar sus costes.
Los intentos de la sociedad por combatir la epidemia de asesinatos de negros contra negros han sido, en su mayoría, torpes, parciales, mal financiados y distorsionados por susceptibilidades ideológicas, políticas y raciales. Cuando un homicidio atraía la atención pública, el foco parecía ponerse en el espectáculo (tiroteos masivos, asesinatos de celebridades), alejado de las personas que estaban muriendo: los negros.
Eran las víctimas número uno del crimen en el país. Eran las personas heridas con más frecuencia y gravedad. Solo el 6 por ciento de la población del país, pero casi el 40 por ciento de los asesinados. La gente hablaba mucho sobre la delincuencia en Estados Unidos, pero solían pasar por alto que la mayoría de los asesinados no eran mujeres, niños o mayores, ni víctimas de tiroteos en el lugar de trabajo o la escuela, sino que eran legiones de hombres negros de Estados Unidos, muchos de ellos desempleados e involucrados en la delincuencia. Eran asesinados cada día, en todas las ciudades, sus cuerpos se amontonaban por miles, año tras año.
Dovon Harris fue una de estas víctimas invisibles. Su asesinato no atrajo apenas ninguna atención mediática y fue de esos que tienen menos probabilidades de resolverse. La comisaría de Watts, de John Skaggs, guardaba montones de archivos de homicidios así, que se remontaban muy atrás: estanterías y estanterías repletas de carpetas azules con los nombres de hombres y chicos negros muertos. La mayoría habían sido asesinados por otros hombres y chicos negros que seguían en libertad. Seis de cada diez asesinatos de negros quedaban impunes en Los Ángeles en la década y media anterior al asesinato de Dovon.
Según el código no escrito del Departamento de Policía de Los Ángeles, el asesinato de Dovon era un asesinato de nada. NHI: No Human Involved «Ningún Humano Involucrado», solía decir la poli. Era el último eufemismo para expresar que los asesinatos de negros no contaban. «La vida de los negratas está barata ahora», contestó un blanco de Tennessee, tras la guerra civil, cuando le pidieron que explicara por qué los asesinatos de negros contra negros no llamaban la atención.