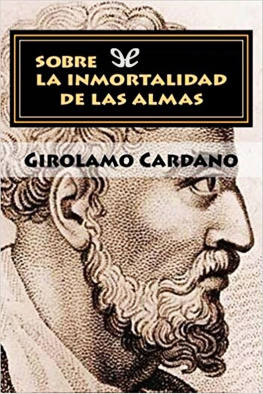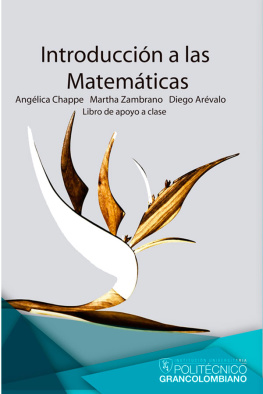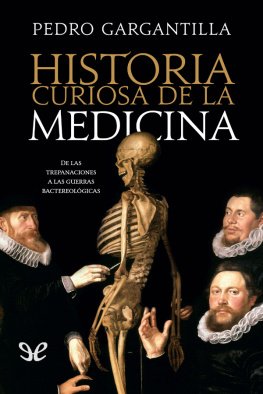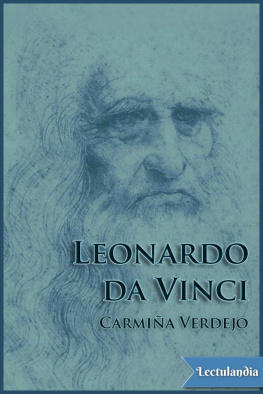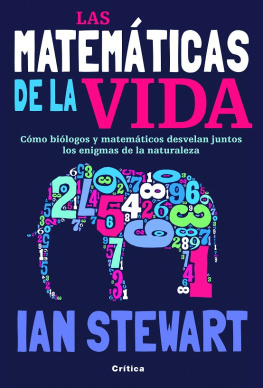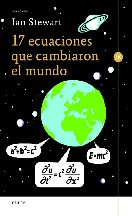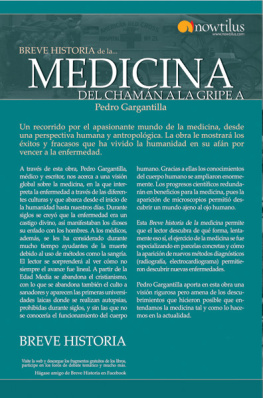Retrato de Cardano e inscripción manuscrita del censor en la edición
del De Consolatione (Biblioteca de la Universidad de Sevilla).
Apéndice I
OTROS TEXTOS AUTOBIOGRÁFICOS
1. INFANCIA Y MOCEDAD
Nací el año de gracia de 1501, casi al arrancar el nuevo siglo, el día 23 de septiembre, que era cuando los romanos empezaban su indicción. En Pavía (¡conque ya antes de nacer era yo un desterrado!) mi madre tomó por mandato ajeno una poción abortiva cuando aún me llevaba en sus entrañas: pese a tan gran calamidad, salí adelante. Mis hermanos de madre Tommaso, Ambrogio y Caterina, como si no quisieran al recién llegado, murieron de la peste. Mi madre estuvo tres días de parto con la cabeza del niño ya asomando. Como no podía resistir por más tiempo los dolores, extrajeron por la fuerza a la criatura, de manera que con mi tortura libré a mi madre de la muerte. Nacido medio muerto y con cabellos negros y largos, traje al mundo conmigo el augurio de mi suerte futura. Con un baño de vino, cosa que a otros suele costarles la vida, me reanimé. Poco después, murió de peste mi nodriza. Mi padre se compadeció de mí y, gracias a la intervención del noble paviano Isidoro Resta me libré de aquella mansión pestilencial, que no de la peste, pues al punto me atacó y me dejó marcada la cara con la señal de la cruz. Sin ser Pedro ni Andrés ni Judas ni Simón me curé llevando la cruz de Cristo para los restos. Luego tomé la leche de una nodriza preñada y tras cambiar de nodriza varias veces sufrí hidropesía, fiebres y otros males, hasta que cerca ya de los nueve años, por causa de una disentería febril, llegué a los umbrales de la muerte: llamé a la puerta, pero los que estaban dentro no me abrieron. Antes pasé las varicelas, que también me dejaron unas marcas en forma de cruz (prodigio manifiesto) y ninguna otra secuela: una marca la tenía en la frente, otra en la barbilla, una tercera en la punta de la nariz y dos en cada mejilla, haciendo un total de cinco como los abscesos pestíferos aquellos que me señalaron, y en los mismos sitios. De ahí pasé a la dura servidumbre (así lo pensé entonces) que mi padre me impuso hasta los diecinueve años. A los nueve años una teja me hirió en la cabeza y, antes de mi enfermedad aquella grave, un martillo desde lo alto de una escalera cayó sobre mí y me hirió también en la cabeza de forma tan violenta, que todavía después de cincuenta años creo que se nota la cicatriz y el hueso abierto.
Entretanto, mi padre me enseñaba latín conversando conmigo en esa lengua y además los rudimentos de la aritmética, la geometría y la astronomía. Permitió que durmiera un poco por las mañanas, ya que también él se quedaba en la cama hasta tres horas después del alba. Pero lo que me parecía peor en él era que todo lo que ganaba lo prestaba: parte de ese dinero, por insolvencia de los acreedores, se perdió; otra parte, por habérselo prestado a gobernantes, no pudo recuperarse si no es entre enormes riesgos y mayores esfuerzos y sin intereses. No sé si eso se lo aconsejaría aquel demonio que cazó y tuvo como cosa suya durante treinta y ocho años (aunque enteramente sólo hasta el año 1511; con lo que serían unos veinticinco años). No obstante, por lo que toca a mi educación, y a la vista están los resultados, el padre se portó muy bien con aquel hijo que desde niño mostraba una inteligencia penetrante. Porque para esa clase de niños es bueno tascar el freno como mulos. Por lo demás era mi padre simpático, asequible en su trato, alegre, narrador de fantásticos casos de prodigios. El grado de verdad de las numerosas historias de demonios que contaba lo ignoro; lo que sí puedo decir es que aquellos relatos asombrosos y bien tramados me deleitaban sobremanera. Si algo debo condenar en su conducta para conmigo es el haber adoptado algunos niños con posibilidades de heredarle si yo moría, lo que no era otra cosa que exponerme a un peligro evidente y a las insidias criminales de sus padres presentándoles el cebo de una recompensa. Todo esto se lo reprochaba mi madre a mi padre y él le respondía de mal modo, hasta que por fin decidieron vivir en casas separadas. Quedó así afectado el ánimo de mi madre y de vez en cuando, presa creo yo de la enfermedad que llaman ‘histeria’, se caía en redondo dando con su cabeza en el pavimento de la casa que era de ladrillos; en ocasiones tardaba dos o tres horas en recobrar el conocimiento y si sobrevivía era por puro milagro, pues las últimas veces echaba gran cantidad de espuma por la boca.
Entretanto, so pretexto de abrazar el estado religioso en la orden que llaman de franciscanos mendicantes, cambié por completo de escenario y, recién cumplido los veintiún años, me marché a la universidad. Mi padre se apaciguó con la añoranza de su hijo ausente y mi madre se reconcilió con él. Antes aprendí música gracias a que mi madre, sin que mi padre lo supiera, corría con los gastos; también aprendí la lógica, que me la enseñó mi mismo padre. Avancé tanto en esa disciplina, que antes de mi ingreso en la universidad ya daba clases particulares a algunos chicos. Marché a la universidad con una pensión bastante modesta, pero mi padre no me planteó ni de palabra el menor problema y fue muy bueno, complaciente y cariñoso conmigo. El resto de su vida (vivió cuatro años más) lo pasó en la mayor tristeza, dejando ver así lo mucho que me quería. Más aún, cuando cayó enfermo de muerte y yo regresé rápidamente a Milán en tiempos que eran de peste, a pesar de que él presentía que se acercaban sus últimos momentos, me rogó, me mandó y a viva fuerza logró de mí que me fuera lo antes posible y escapara de aquel peligro. Se me saltan las lágrimas cuando rememoro lo bueno que fue conmigo. Pero, si puedo, padre, he de estar a la altura de tus merecimientos y he de corresponder a tu cariño y, en tanto que estos escritos míos se lean, proclamarán tu nombre y tu valía. Porque mi padre fue un hombre incorruptible ante toda clase de sobornos y, a la verdad, un hombre justo. Sin embargo, no me dejó en herencia más que pleitos y una casita libre de cargas.
Otra tontería que cometí fue el aceptar el cargo de rector de los estudiantes en Pavía, cuando estaba yo sin recursos, arreciaba la guerra en Milán y los impuestos eran insoportables. Pero lo hice por mi madre, para subvenir a los gastos, —pocos, la verdad— que me ocasionaba. Dirás tal vez: «¿Quién te obligó?». «Locura y despecho», respondo yo, pues la impotencia sexual que padecía me atormentaba de tal modo, que me odiaba a mí mismo y emprendía toda clase de cosas para ver si así hallaba remedio a tanta desgracia. Y ciertamente fue así como lo hallé. De vuelta a Milán, el año 1525, para cobrar unos dineros, estuve a punto de naufragar en el lago de Garda a causa de una tempestad. Antes me contagié de la peste a los veinte años y tuve un ántrax en la parte del hígado cerca de la última costilla verdadera. Recuerdo (tan mezclados están en mi vida males y bienes) que a poco de curarme de aquella dolencia le pregunté a mi padre si era verdad que tenía un demonio a su servicio. Por entonces mi padre, como he dicho, ya me quería a la vista de todos, y me confesó que sí, que lo tenía, pero que ya no se le sometía y que tras una enfermedad grave que padeció, dejó de hacerle predicciones certeras.
Pero volviendo al tema, cuando regresé a Padua, lo hallé todo en mi contra: el Colegio de médicos no me admitía, mis colegas evitaban mi compañía, tenía entablado pleitos con los parientes de mi padre, gente poderosa. Cuando volví al desempeño de mi cargo, hice amistad con Francesco Bonafede, honrado médico que me llevó a la aldea de Sacco. Allí tomé por esposa a una chiquilla que había visto en sueños y con ella me libré de la impotencia sexual.
El año 1538 volví a Milán con mi mujer, que no traía dote, pues me casé con ella por una promesa que hice al cielo. Ella pronto me parió a Giovan Battista mi primogénito y luego a Chiara y Aldo. Vivía yo entre las dificultades de la extrema pobreza cuando, casi desesperado, marché de Gallarate a Milán. Y es qué además de buscarme el propio sustento tenía que alimentar a mi mujer, a mi madre, a una amiga suya, a la nodriza, al niño recién nacido, a un criado, a una criada y a mi mula. Sin embargo, nunca hubiera sido más dichoso, de haber sabido lo que me esperaba. Porque el Colegio de médicos me admitió, mis hijos salieron adelante, los pleitos acabaron y yo tuve una vida más larga de lo que el destino me anunciaba: resulté ser el más feliz de los mortales luego de tantos inconvenientes.
Página siguiente