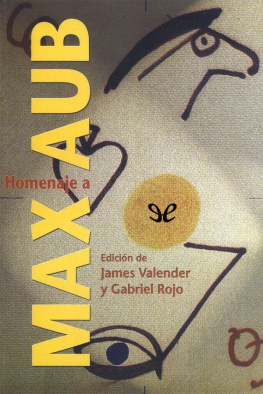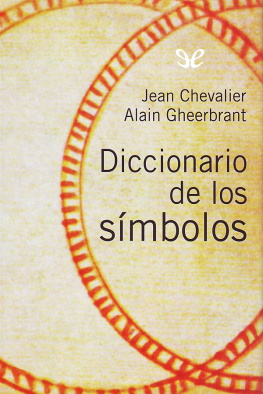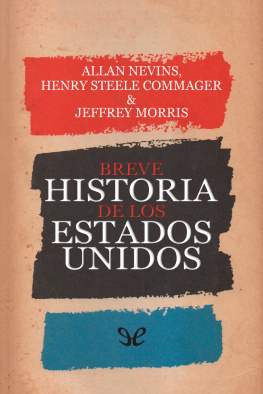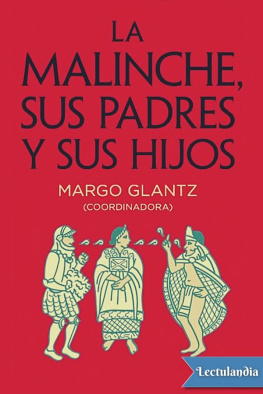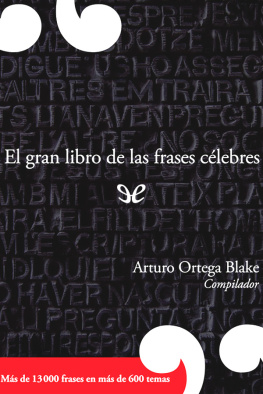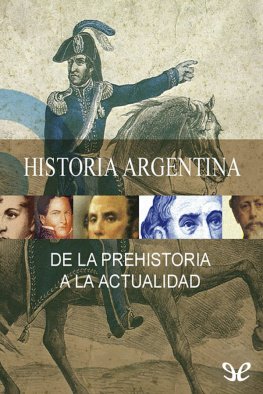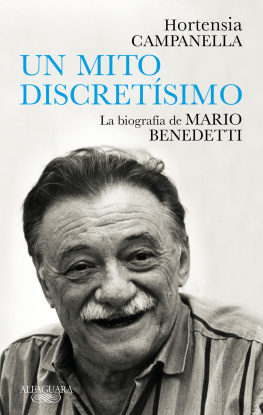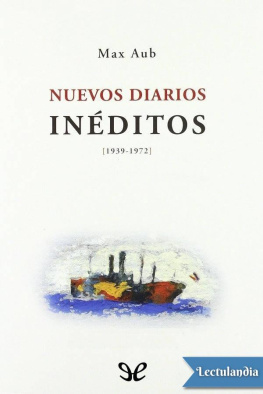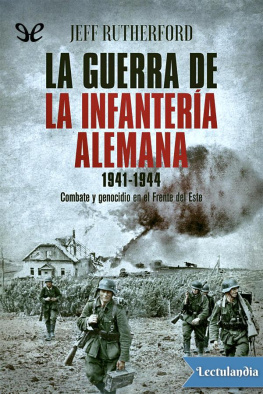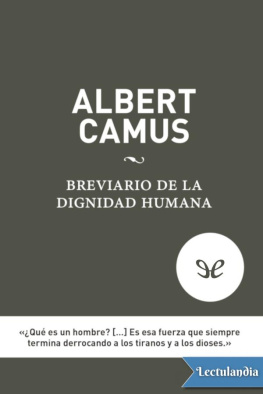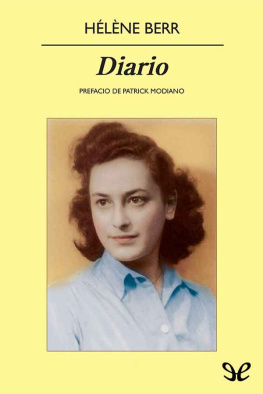Anexo 1
ANEXO 1
Archivo Max Aub (vol. 6, ff. 26-28). Transcripción.
Este libro que mi amigo P. M. ha tenido la gentileza de acceder a leeros, fue escrito en el campo de D. El primer sorprendido de que me haya «salido», de que haya brotado en verso, he sido yo.
No es milagro. La mayoría de los escritores empezamos a exprimirnos en verso. El verso es el vehículo más inmediato, más directo de la poesía. El hombre es un animal poético. Y el verbo tiene esta impronta. Lo que a primera vista puede parecer impedimenta es el esqueleto necesario a la expresión. Los primeros pasos de toda literatura se han dado en verso. La prosa no es más que una trascripción forzada y secundaria. Antes cantan los niños que hablan.
Cuando, en el campo, intenté escribir lo más sencillamente posible lo que acontecía, en verso salió. El verso es lo más desnudo. Y para nosotros, españoles, el de 16 sílabas. Cuando nos ponemos a contar sucesos que se nos agarran, que nos desgarran el pecho, lo hacemos en romance. Lo de adentro, lo subjetivo puede luego emperifollarse orlado por las conteras de la consonancia y el tramado del endecasílabo.
Poesía primitiva, poesía obligada, poesía a la fuerza. «Para que el estilo del decir se asemejase al sentir, y las palabras y las cosas fuesen conformes» como dice F[ray] L[uis] de L[eón]. Las cosas tal como fueron, sin alegorías, sin imágenes para no dar motivo a interpretaciones personales, que no entre nadie por el resquicio del verbo. La estética se inventó por falta de exactitud: lo que va de lo visto a lo pintado. En este cantar que quiero, sobro yo, sobra cuanto soy.
En la terrible soledad y lucha por dejarla que es nuestra vida, he venido a aprender que no hay hombre sin venero de poesía. Todo es cuestión de machacar. Por mucho machacar, amanece más temprano. El poeta tiene el agua a flor de piel, por lo visto yo la tengo bastante dura. Estos versos fueron escritos entre y para nuestros compatriotas de los campos franceses. No pueden figurarse hasta qué punto, hundidos en la miseria siguen siendo los mismos de antes. Como dice el estribillo de una canción que allí se oye:
Y como hemos resistido
prometemos resistir.
Las actuales circunstancias hacen suponer, nada más que suponer, que las condiciones de vida en los campos africanos mejorarán. Quedan los de Francia, quedan los de España. Solo unidos los podremos ayudar.
Al frente de este libro van estos nombres:
José Jiménez Figueras
Abelardo Martínez Salas
Amador González Iglesias
Luis Abellán Quesada
Tomás del Val Paredes
José Oliver Salas
José Esteve Viudo
Gilberto Ariño Xuela
Dionisio Lloverás Roca
Eleuterio Martínez
Joaquín Piconell
Enrique Vilanova
Rogelio Acuña Esteve
José España Heredia
Joaquín Satnés García
Angel López Abad
Enrique Bonet Llovería
Julián Castillo
muertos y enterrados en Djelfa
Anexo 2
ANEXO 2
Archivo Max Aub (vol. 34, ff. 541-547). Transcripción.
CAMPO DE DJELFA, ARGELIA
Llegada, 12 de noviembre de 1941
El 22 de noviembre de 1941, nos encerraron en la sala de visitas del campo de Vernet d’Arlegne. Eramos 70. Los guardias cargaron sus pistolas ante nosotros.
—Van Vdes. a otro campo, nos dijeron.
—¿Dónde?
—Ya lo verán.
—Al menor intento de fuga disparamos y al vientre, no se hagan ilusiones. Dos españoles, el resto alemanes, checos, húngaros, polacos.
Encadenados de dos en dos, fuimos entrando en la bodega del Sidi-Aidea atracado en Port Vendres. Tres horas después llegaron cincuenta franceses. No entraba más luz que la de una escotilla entreabierta.
Salimos de Port Vendres al anochecer, fuera del puerto nos quitaron las esposas. Un médico francés deportado pidió permiso para que nos dejaran subir al puente de cinco en cinco, de diez en diez. Ni siquiera contestaron. No veíamos más que el relucir de las bayonetas de la infantería de marina, de guardia en lo alto de la escalera. Debían verse las costas de España. Éramos dos los españoles en la expedición, hubiésemos querido ver tierra española, yo la sentía correr por mi costado, físicamente. Llegamos a los tres días a Argel, maravilla malva del amanecer. Nos encerraron en un viejo bastión, nos dieron bien de comer. Hasta ese momento nos habían trasladado el equipaje (yo no puedo viajar sin libros, además llevaba bastante ropa y mis manuscritos). A la noche, los franceses marcharon, iban a un campo cercano, fue una despedida emocionante. A las seis de la mañana nos hicieron formar para ir a la estación. Yo no podía con mi equipaje e inmediatamente quedé rezagado. El oficial que mandaba la fuerza que nos custodiaba se me acercó:
—¿No sabe dónde va? ¿Para qué tanto equipaje?
Yo estaba dispuesto a que me pegaran un tiro.
—Son libros, le contesté.
El oficial me miró, no contestó y mandó que dos de sus hombres llevaran mis maletas. Me acerqué a él en el tren y le dije que nadie sabía dónde íbamos, pero que suponiendo que íbamos a Djelfa y que por las muy vagas noticias que del campo teníamos creíamos que éste estaba lejos de la estación: —¿Qué hacer con los equipajes? —Los dejaremos en el muelle y mañana los recogerán unos carros. Muchos llevaban baúles grandes.
Diez y seis horas de tren, noche cerrada al llegar a Djelfa, hacía treinta horas que no nos habían dado nada de comer y nos prohibieron bajar las ventanillas de los coches y comprar nada en las estaciones. Dejamos los equipajes en los andenes y formamos en la explanada, frente a la estacioncilla.
Los guardias que nos conducían nos habían dicho:
—No. Si Vdes. estarán libres en Djelfa. Les llevan ahí por precaución, nada más.
Frente a las filas un hombre, boina calada, ancha capa, gritaba:
—¿Qué? ¿Qué? ¿Que han dejado los equipajes? ¡De ninguna manera! ¡Ya les enseñaré yo a vivir! A buscarlos enseguida.
Era el mes de noviembre, nunca había visto tantas estrellas. Hacía mucho frío. Djelfa está a 1200 o 1500 metros de altura, atisbaciones del Atlas sahariano. Fuimos por el equipaje, yo traje el mío en tres veces.
—¡Equipaje al hombro y paso gimnástico!, gritó el personaje.
Me acerqué al oficial.
—No puedo.
—El comandante del campo, me dijo señalándome el hombre de la capa, lo manda así.
Me acerqué al hombre.
—No puedo llevar mi equipaje.
—Déjelo. A mí me tiene sin cuidado. Pero nadie vendrá a por él ¿me entiende? Andando, canallas.
Abandoné mi equipaje, con una sola maleta al hombro eché a andar. A los cien metros varios menos decididos, cargados a más no poder empezaron a pararse. El hombre de la boina a fustazo limpio los hacía adelantar. Cayeron varios y puntapié va y viene los obligó a seguir. La carretera se vio sembrada de maletas. El oficial que con nosotros venía mandó parar. De la cola de la caravana llegaron los chillidos del mandamás.
—¿Quién mandó parar?
—Yo, dijo el oficial. Tenga en cuenta que son hombres y no animales.
—Aquí ¿quién manda? Paso gimnástico, adelante.
Al pasar frente a mí me sacudió un fustazo en la cara, me rompió las gafas. Anduve tentando el suelo para dar con los cristales. No era el comandante del campo, sino su ayudante, se llama Gravelle. A los tres o cuatro kilómetros llegamos al fuerte Caffarelli, a oscuras nos encerraron en unos cuartos grandes, nos tumbamos en el suelo.
EL CAMPO
El campo de Djelfa está situado en la ladera de una colina. Seis meses antes habían llegado en varias expediciones unos mil hombres. Aparcados entre las alambradas vivían en tiendas de campaña. Con nada, con absolutamente nada (tuvieron que fabricarse los martillos, las tenazas, los clavos con hilo de las alambradas) empezaron a construir unas barracas que aprovecharon para cobijar los primeros trabajadores —no para resguardarlos del frío o el calor— sino para trabajar en los distintos oficios productivos para la administración. En un cuadrilátero cercado con doble alambrada de unos doscientos metros de largo por cien de ancho han vivido y siguen viviendo mil esclavos. El trabajo no es obligatorio, pero si no trabajas, no comes. La comida consiste en una sopa de nabos o zanahorias. La ganancia del trabajador cien o ciento cincuenta gramos de pan. Y el comandante ordena quién puede y quién no puede trabajar. En una esquina del campo, cerrado a su vez por otras alambradas está el campo especial, treinta metros por treinta. En el fuerte Caffarelli están las mazmorras, un metro por dos, lecho de piedra, prohibición de entrar allí, castigado con más de una manta. Los hombres están cubiertos de harapos, comidos por la sarna y los piojos —millones y millones de piojos—. Por la noche la temperatura baja a −15°. Por el día calcula, [en] grados Fahrenheit, sube hasta 55° y 60° .