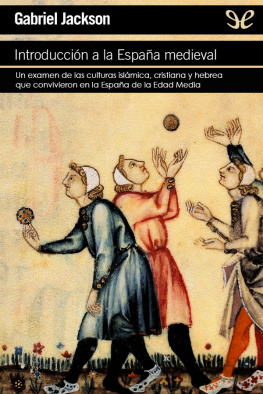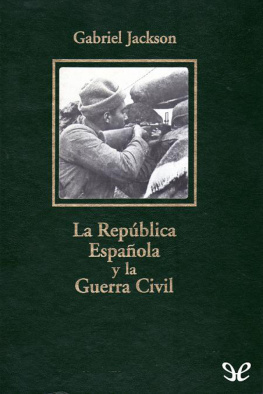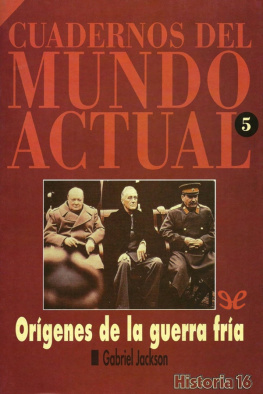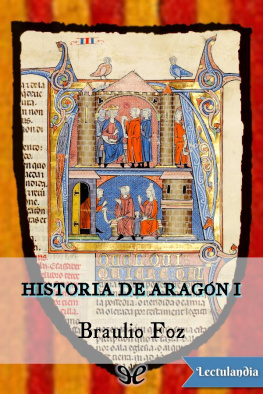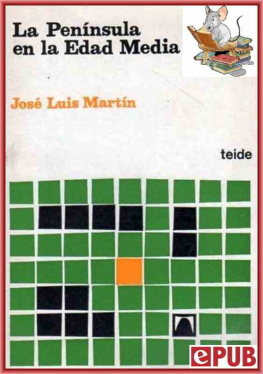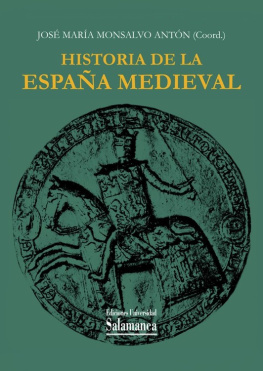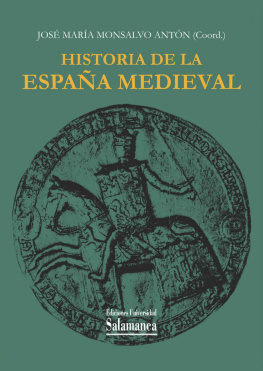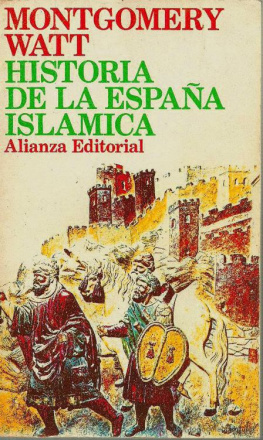Prefacio
Siempre he pensado que el aspecto más significativo, con mucho, de la historia medieval de España es la constante interpenetración de las tres culturas diferentes presentes en la Península: la islámica, la hebrea y la cristiana. En ninguna otra parte del mundo ha tenido lugar una lucha tan prolongada, una simbiosis y una influencia mutua tan considerable entre las tres grandes tradiciones religiosas del mundo occidental. En una obra reducida hay que dejar inevitablemente de lado muchas cuestiones importantes, y de manera consciente he preferido ocuparme de la cultura, en vez de hacer una detallada narración de la historia política y diplomática. También he intentado trazar paralelamente los principales rasgos históricos de la España islámica y de la cristiana, en vez de concebir dos historias «nacionales» independientes en las dos mitades de la España medieval.
Gran parte de mi trabajo de investigación fue llevado a cabo durante el curso académico 1967-68, gracias a una beca del «American Council of Learned Societies», y otra beca del Instituto de Humanidades me permitió acometer la redacción durante el verano de 1970. Debo muchas ideas importantes y sugerencias bibliográficas a varios colegas: a J. M. Lacarra, de la Universidad de Zaragoza; a. C. J. Bishko, de la Universidad de Virginia; a William Watson, de la MIT, y a Guillermo Céspedes y James T. Monroe, de la Universidad de California en San Diego.
Septiembre de 1970
La Jolla, California
1. Los siglos de dominación islámica
La conquista de España por los musulmanes se produjo con extraordinaria rapidez. Entre 711 y 718, varias expediciones sin gran coordinación entre sí, con un número de soldados no superior a veinticinco mil, consiguieron, con muy pocas batallas en campo abierto, conquistar toda la Península, a excepción de las partes más montañosas del noroeste. No conocemos con exactitud los detalles políticos ni militares, pero se pueden reconstruir las líneas maestras del proceso gracias a evidencias parciales. La monarquía visigoda se había visto minada durante mucho tiempo por las rivalidades familiares. Para una considerable proporción de la población hispana, el rey don Rodrigo, que murió en la batalla de Guadalete, era un usurpador y los invasores norteafricanos habían llegado a petición de los partidarios del pretendiente legítimo, Aquila. Por si fuera poco, la monarquía nunca había conseguido una total unidad política y religiosa.
En general, las poblaciones levantina y andaluza, que habían sido las más fuertemente romanizadas y también las más influidas por la presencia bizantina, eran cristianas atanasianas (trinitarias) y estaba muy arraigada en ellas la idea de una realeza hereditaria y fuerte. Según la tradición visigoda, la realeza había sido en un principio electiva, aunque se habían llevado a cabo esfuerzos considerables para establecer una sucesión hereditaria. Hasta la espectacular conversión de Recaredo en 587, sus reyes habían sido cristianos arrianos, y aunque en el siglo VII España se había convertido oficialmente al credo católico, la corriente arriana seguía siendo fuerte, asociada como estaba con la herencia nacional de los visigodos. Desde el punto de vista político, ni la resistencia sueva en Galicia ni la vascona en los Pirineos ni el espíritu independiente de las más antiguas ciudades hispano-romanas de Andalucía y Levante llegaron a ser eliminadas por completo.
La autoridad legal y administrativa de los reyes visigodos dependía del apoyo de los concilios de la Iglesia, y los obispos que se reunían en los concilios tenían claramente sus propias ambiciones personales y familiares. Da también la impresión de que se fue endureciendo la persecución contra los judíos, que formaban el contingente mayor de las clases mercantiles y artesanas. Por eso, al solicitarse la intervención del califa de Damasco, sus tropas fueron favorablemente acogidas por gran parte de la aristocracia dominante y por los judíos; y la mayor parte de la población hispano-romana, rural y urbana, no llegó a sentir ninguna lealtad hacia una monarquía unificada, ni el fuerte sentimiento de unidad religiosa que hubieran podido provocar una resistencia nacional frente al invasor islámico.
Las tropas de Tariq y Muza ocuparon rápidamente las principales ciudades de Andalucía. Durante los siete años siguientes, tanto por medios diplomáticos como militares, fueron controlando toda la Península, a excepción de las zonas más montañosas, escasamente pobladas y de poca riqueza. Durante la década de 720, no haciendo caso de Asturias ni de la mayor parte de Galicia, se lanzaron más bien a ampliar su ocupación por la parte meridional de Francia. El punto crucial de su avance se sitúa en 732, en que se produjo su derrota en Poitiers frente a Carlos Martel, pero a lo largo del siglo VIII continuaron haciendo incursiones ocasionales contra las ciudades francesas de la costa Mediterránea.
La rapidez de la conquista islámica debe de atribuirse principalmente a la desunión de los gobernantes visigodos y a la indiferencia, y aun hostilidad, de la gran masa de la población hispano-romana. Los invasores, por su parte, no intentaron alterar la sociedad que encontraron. Las ciudades hispano-romanas, a pesar de su decadencia, y los grandes latifundios de la nobleza visigoda eran más ricos que los del Magreb. Los visigodos que habían apoyado la invasión conservaron sus propiedades, y las tierras expropiadas a los partidarios de Rodrigo fueron repartidas entre los jefes militares islámicos, que no introdujeron cambios inmediatos en el sistema de cultivo y que se ganaron el apoyo de la población local mejorando las condiciones de la aparcería. Hubo muy poca propaganda y ningún tipo de presión violenta para obtener conversiones. La mayor parte de las tropas norteafricanas eran semipaganas, y los jefes árabes, que ya en los cincuenta años anteriores habían ocupado tierras con grandes contingentes de cristianos, eran especialmente tolerantes para con los «pueblos del libro», judíos y cristianos, cuya religión revelada y textos sagrados eran respetados por ellos como precedentes de la revelación final: la de Alá y su profeta Mahoma.
Los mismos invasores musulmanes no formaban tampoco un todo homogéneo. Dentro de los grupos dirigentes existían susceptibilidades mutuas entre árabes, sirios y egipcios, y ninguno de ellos podía confiar con seguridad en la lealtad de sus tropas, en su mayoría compuestas por beréberes. Más de un jefe militar, demasiado ambicioso, fue ejecutado por excederse en el mando. Entre 732 y 755, el Califa tuvo que nombrar nada menos que veintitrés gobernadores para España. El viaje desde Damasco a Sevilla o Córdoba costaba por término medio unos cuatro meses, y las vías de comunicación estaban constantemente amenazadas por las rebeliones locales del Norte de África. Dentro de la Península, los grupos étnicos rivales se asentaron por separado en las zonas escogidas por cada uno: los árabes, en el valle del Guadalquivir; los sirios, en Granada; los egipcios, en Murcia, y los beréberes en las zonas montañosas de Andalucía y en las altiplanicies de Extremadura y del centro. Los invasores se apoderaron en todas partes de las mejores tierras y de los puestos de gobierno, pero a excepción de los beréberes, contaban con un escaso número de individuos. Se fue desarrollando un profundo espíritu de autonomía, resultado de la combinación de las rivalidades entre las élites invasoras con el profundo espíritu de soberanía local, que había limitado la efectividad tanto del gobierno romano como del visigodo. El hambre tremenda que azotó a la España central hacia 750 hizo volver a África a miles de beréberes.
Sin embargo, en estos cuarenta años de conflictos civiles y confusión administrativa, la conquista musulmana no corrió en ningún momento peligro. El derrocamiento del califato omeya de Damasco y su sustitución por el gobierno abasí, contribuyó de manera indirecta al establecimiento de un sistema político más estable en España. En el año 756 llegó a España un inteligente príncipe omeya que había sobrevivido milagrosamente a la matanza de su familia en Siria, junto con unos pocos consejeros con experiencia militar y política adquirida en tiempo de los omeyas. Abd- al-Rahman I (756-788) debió de poseer un considerable magnetismo personal para transformar la dudosa ventaja que suponía su origen familiar en una baza política real. Enfrentando entre sí, con pleno éxito, a los diferentes y poderosos regímenes locales, y combinando la «legitimidad» de sus pretensiones con el reclamo de una virtual independencia hispánica bajo un régimen omeya, que sería capaz de hacer frente a las pretensiones centralizadora del califa abasí, consiguió fundar el Emirato de Córdoba. La elección de esta capital se debió a su situación central con respecto a las principales ciudades de la España islámica, a la riqueza agrícola de su «hinterland» y quizá también al número relativamente reducido de población cristiana.