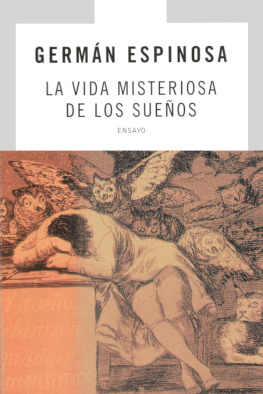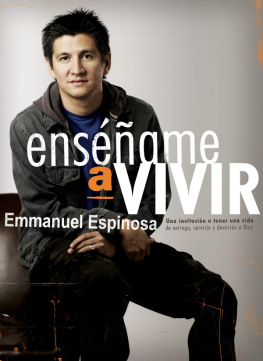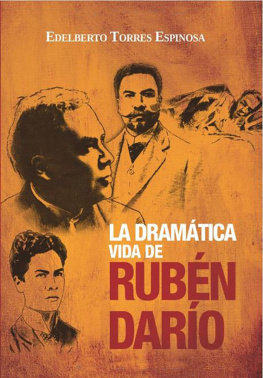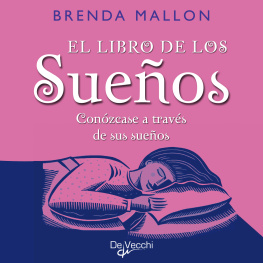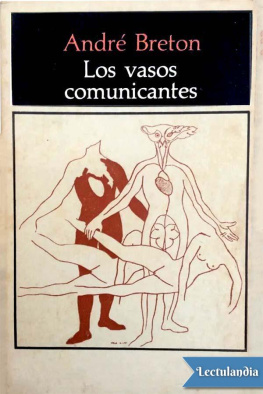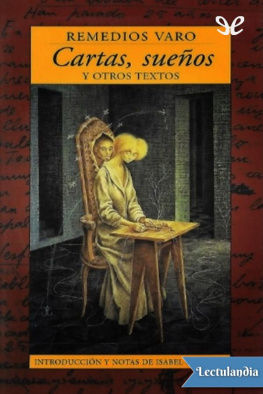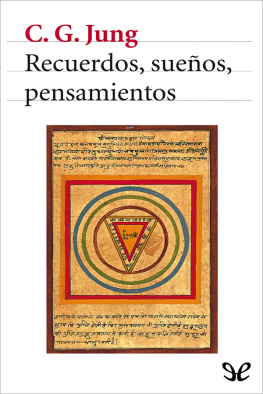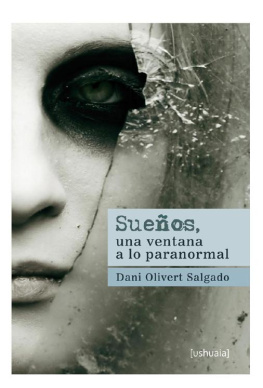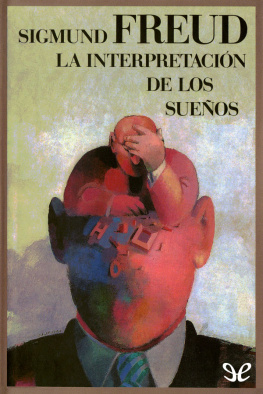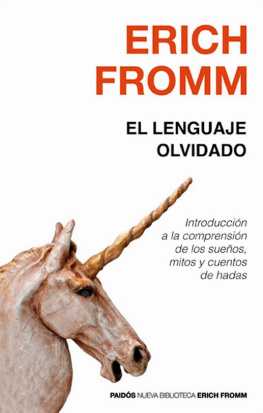GERMÁN ESPINOSA, (Cartagena de Indias, Colombia, 30 de abril de 1938 - Bogotá, Colombia, 17 de octubre de 2007). Doctor honoris causa en letras de las universidades de Cartagena, Atlántico y Antioquia. Libros y textos suyos han sido traducidos al inglés, francés, alemán, italiano, danés, chino y coreano. En 1992, la UNESCO declaró “obra representativa de la humanidad” su novela La tejedora de coronas y la tradujo al francés, que mereció los más altos elogios de la crítica en esta lengua, entre ellos los de Bernard Pívot, Alain Bosquet y Nicole Zand. Es Caballero dé la Orden de las Artes y de las Letras de Francia. Su obra ha recibido comentarios elogiosos del italiano Mario Luzi, del peruano Mario Vargas Llosa, del argentino Noé Jitrik y del colombiano Alfonso López Michelsen. Ganó en 2002 el Premio Nacional otorgado por la revista Libros y Letras y en 1999 la revista Semana incluyó La Tejedora de coronas entre las cuatro mejores de Colombia en el siglo XX.
Al despertar reñí a mis fieles dedos
la gema ya no estaba.
Y ahora una memoria de amatista
es cuanto me queda.
I
La «bahía mágica
Aunque habrá de ocuparse en muchas de sus páginas de los tanteos que ha realizado la ciencia para avanzar en el conocimiento de los sueños, el presente libro no es en puridad una obra científica.
Ante todo, me alimentaré en él de la hipótesis, ya que es poco lo que la ciencia experimental ha conseguido probar en el campo de los sueños. Daré en él cabida, en consecuencia, a teorías que, aunque muy inteligentes como la de John William Dunne —que expondré hacia el final—, no han trascendido el límite de lo que pudiéramos llamar esotérico.
No creo que exista, en lo referente a nuestra vida cotidiana —pues parecen ser los sueños un fenómeno tan fisiológico como el pensar o como el alimentarse—, otro territorio más pleno de misterio y de incertidumbre: Aun los esfuerzos que en él han llevado a cabo almas tan científicas como Arthur Maury, Sigmund Freud o Michel Jouvet no siguen siendo otra cosa que intentos desesperados por encontrar algunas explicaciones a hechos que vivimos a diario, pero cuya esencia se empeña en permanecer oculta a nuestro intelecto.
Algo que, sin embargo, no escapa ya a los terrenos de la ciencia es la utilidad evidente del hecho de soñar. Sin los sueños, la mente se hundiría acaso en los abismos de la represión y de la neurosis. Tal vez de la misma locura. Esa utilidad puede también resultar palmaria en ciertas áreas de la filosofía, la religión, la ciencia y el arte. Descartes vio en sueños, durante su niñez, su destino de filósofo. San Juan Bosco, también en sus años tempranos, vislumbró en un sueño su vocación. No pocos científicos han declarado la manera como sus descubrimientos les fueron revelados en sueños. ¿Y en el arte?
Refiere André Bretón en el Manifiesto del surrealismo cómo cada día, en el momento de dormir, Saint-Pol-Roux hacía colocar en la puerta de su residencia de Camaret un letrero en el que podía leerse: «El poeta trabaja». Para explicarnos tal convicción, sirvan acaso estas palabras del propio Bretón en el Segundo manifiesto… : «Todo inclina a creer que existe cierto punto del espíritu desde donde la vida y la muerte, lo real y lo imaginario, el pasado y el futuro, lo comunicable y lo incomunicable, lo alto y lo bajo dejan de ser percibidos como contradictorios».
Ese punto se ubica probablemente en la actividad onírica y no en el mundo de la vigilia, en donde la lógica a la que estamos acostumbrados puede privarnos de ciertas inferencias maravillosas. En él aflora, para seguir citando a Bretón, «lo que se trama sin que el hombre lo sepa en las profundidades de su espíritu». No sobra consignar aquí lo que el Vedanta, esto es, uno de los seis sistemas filosóficos del brahmanismo ortodoxo, predica de los sueños: los considera uno de los diversos aspectos de la manifestación.
En su libro Los sueños y los hados, Marguerite Yourcenar afirma que un individuo incapaz de experimentar sueños «es semejante sencillamente a una habitación en la que falte esa bahía mágica que es el espejo». Quien estas líneas escribe se permite oponerle una objeción, y es la de que acaso tal individuo no exista. He conocido seres que aseguran no soñar, pero está demostrado que se trata tan sólo de personas cuya memoria no conserva los sueños.
El examen del movimiento de los párpados de cualquier durmiente ha demostrado hace tiempos que todos, al menos en algunos períodos de nuestro reposo, solemos soñar. El experimento ha resultado positivo asimismo en ciertas especies mamíferas, como el perro o el gato. Este último, conforme lo señalan las comprobaciones más recientes, sueña el triple que el ser humano.
Tales experimentaciones —recordémoslo a título informativo— se iniciaron en 1953, cuando Eugen Aserinsky observó en un niño episodios de movimientos oculares durante el sueño. Resulta asombroso, por lo demás, que tal circunstancia, apenas entonces conocida por la ciencia, la hubiera incorporado Marcel Proust en sus novelas, cuando describió el sueño de Albertine. Cinco años después, William Dement, examinando esos movimientos, expuso una teoría según la cual el soñar ocupa períodos de veinte a veinticinco minutos, separados por intervalos de noventa.
Según las investigaciones de la segunda mitad del siglo XX, como los neurotransmisores que permiten la vigilia se dedican todo el tiempo a romper las moléculas de glucógeno —lo cual produce fatiga cerebral—, es preciso que sobrevenga el dormí para permitir al cerebro rehacer su energía. Ello, según esos investigadores, toma noventa minutos, al cabo de los cuales el cerebro ha estabilizado su temperatura interna. Es entonces, dicen, cuando se da comienzo a la fase de los sueños, en la cual distinguen dos estados: el sueño de ondas lentas y el sueño con actividad rápida cortical.
Por lo que toca conmigo, la experiencia me indica que jamás he despertado sin recordar que soñaba. Ello incluso cuando soy devuelto en forma brusca a la conciencia. O bien cuando despabilo un sueño de sólo segundos: al despertar, me quedan en la mente residuos de la confusión de una visión onírica.
He tenido siempre la impresión de que soñamos durante todo el tiempo que permanecemos dormidos. En esto puedo, claro, encontrarme equivocado. Las ensoñaciones que recordamos no son, sin embargo, las más nítidas o intensas o brutales, sino aquéllas que preceden en forma inmediata al despertar. Algunos, por algún motivo cerebral, ni siquiera guardan memoria de estas últimas, y son los que sostienen a brazo partido no soñar jamás.
Por otra parte, está demostrado —lo respalda Delage— que esas visiones del sueño profundo, de mucho antes del despertar, por igual pueden acudimos a la memoria consciente (en el inconsciente su registro ha permanecido en latencia, sin duda alguna) si algún hecho o percepción de la vida real las resorta de súbito. Esta reviviscencia, se ha dicho, no acostumbra obtenerse merced a un esfuerzo de la voluntad, sino por un mecanismo espontáneo activado por algún hecho repentino.
A nadie, pues, falta esa «bahía mágica» en la cual nos confrontamos con nosotros mismos, nos revelamos en la desnudez de nuestro espíritu, vivimos aventuras descabaladas, invocamos los resortes secretos de nuestro ser, activamos nuestros deseos o temores más arcanos y hasta en algunos casos —como ciertas investigaciones parecen señalarlo— desciframos las líneas de nuestro futuro.
Tanto la ciencia como la filosofía y las artes han venido ocupándose desde la antigüedad de ese fenómeno de la imaginación en el cual muchos de los humanos experimentamos una suerte de vida paralela. Aristóteles, Macrobio, Tertuliano, se ocuparon de él. Pero no resulta fácil acceder a conclusiones más o menos apodícticas sobre el particular. A lo largo del presente libro trataré de mostrar algunas de las hipótesis más relevantes planteadas acerca de los sueños, así como mis propias ideas. Tal vez su encadenamiento, tal como también la exposición de algunas de las más raras experiencias mías y ajenas en el mundo onírico, puedan conducirnos a esclarecer un poco la índole y la sinrazón de un fenómeno que acaso llene la tercera parte de nuestra existencia.