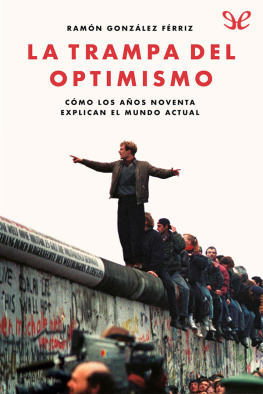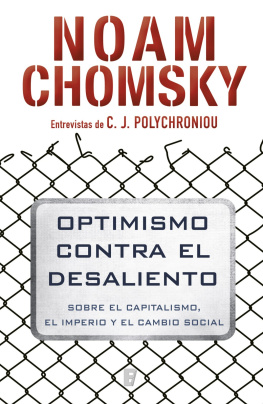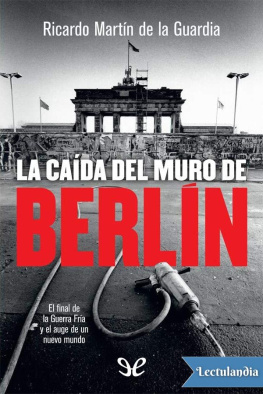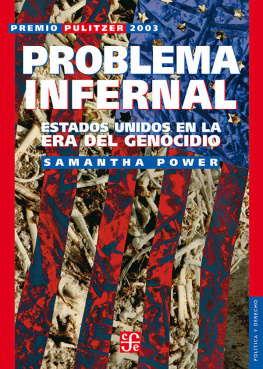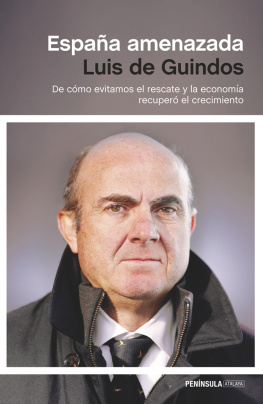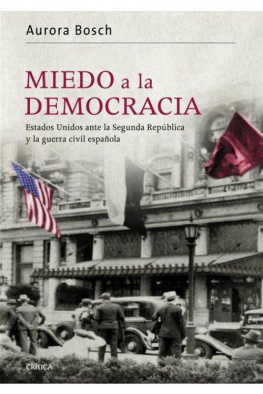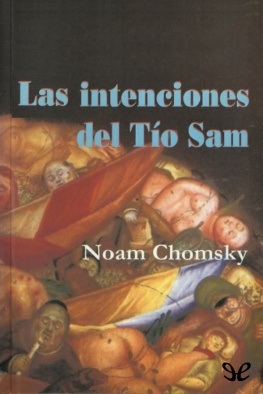Agradecimientos
Durante la preparación y la escritura de este libro he pedido ayuda a muchas personas. Les he preguntado cuáles eran los mejores libros sobre algunos de los temas que trato; me han traducido fragmentos escritos en lenguas que desconozco; les he pedido que leyeran el manuscrito o capítulos aislados para asegurarme de que entendía cuestiones de disciplinas en las que no soy especialista, y para conseguir el ritmo y el tono que quería que tuviera el texto. Para ello, y más cosas, he recurrido a amigos y conocidos y con todos estoy en deuda. Entre ellos están Daniel Gascón, Álvaro Imbernón, Miguel Otero, Pablo Rodríguez Suanzes, Manuel Arias Maldonado, Mercedes Cabrera, Carlos Arenillas, Jorge del Palacio, Carlos Barragán, Claudia Hupkau y Toni Roldán. He sido incapaz de recordar cómo sucedió exactamente, pero el título del libro surgió de una conversación con el periodista alemán Wolfram Eilenberger.
Miguel Aguilar, director editorial de Debate, recibió con su legendario buen humor mi propuesta de escribir La trampa del optimismo. Elena Martínez Bavière, editora ejecutiva, me alentó repetidamente a escribirlo. Gracias a Oriol Roca el manuscrito se convirtió en este libro sin mayores contratiempos.
Marta Valdivieso me dio consejos valiosos sobre la estructura del libro y sus capítulos, me ayudó a aligerar algunos pasajes y a reforzar otros, mejoró mi sintaxis y me obligó a eliminar adverbios. Le estoy agradecido por eso, pero mi agradecimiento hacia ella es, principalmente, por todo lo demás.
Algo más que el fin de la Guerra Fría
Un desconocido profesor estadounidense de ciencia política, Francis Fukuyama, se anticipó por poco a la progresiva desaparición del comunismo. En el verano de 1989, meses antes de la caída del Muro, publicó el artículo «¿El fin de la historia?» en una pequeña revista estadounidense de relaciones internacionales, The National Interest, baluarte del pensamiento neoconservador de la época. Previendo el fin del bloque soviético y, con él, el de la Guerra Fría, Fukuyama sostenía que
el siglo XX fue testigo de cómo el mundo desarrollado se sumergió en un paroxismo de violencia ideológica, cuando el liberalismo se batió primero contra los vestigios del absolutismo, después contra el bolchevismo y el fascismo y, por último, contra un marxismo puesto al día que amenazaba con llevar al apocalipsis definitivo de la guerra nuclear. Pero el siglo que comenzó lleno de confianza en el triunfo final de la democracia liberal occidental parece, cuando está próximo a concluir, que ha descrito un círculo al volver a su punto de partida inicial: no a un «fin de la ideología» o a una convergencia entre capitalismo y socialismo, como se predijo tiempo atrás, sino a la inquebrantable victoria del liberalismo económico y político. […] el triunfo de Occidente, de la idea occidental, se pone ante todo de manifiesto en el agotamiento total de alternativas sistemáticas viables al liberalismo occidental […]. Lo que podríamos estar presenciando no es simplemente el fin de la Guerra Fría o la desaparición de un determinado periodo de la historia de la posguerra, sino el fin de la historia como tal: esto es, el punto final de la evolución ideológica de la humanidad y la universalización de la democracia liberal occidental como la forma final del gobierno humano.
El artículo, que, debido a su éxito, Fukuyama convertiría en 1992 en un libro con el título El fin de la Historia y el último hombre —al que sintomáticamente se le cayeron los signos de interrogación originales—, era al mismo tiempo triunfalista y nostálgico. Consideraba, por ejemplo, que no era probable que en un futuro próximo Rusia y China se unieran a las naciones desarrolladas de Occidente como sociedades liberales. Pero, al mismo tiempo, le parecía casi inconcebible que China fuera a ser el único país asiático que no se viera afectado por la gran tendencia democratizadora del momento, y aludía a las manifestaciones estudiantiles que se habían producido recientemente en Pekín con motivo de la muerte de Hu Yaobang —un ex alto cargo comunista caído en desgracia por su reformismo—, es decir, los sucesos de Tiananmén».
Al mismo tiempo, reconocía implícitamente que la idea de dejar atrás la Guerra Fría, el episodio político que había dado lugar a una polarización global de la que Estados Unidos surgió como superpotencia y gran exportadora de ideología, producía una cierta sensación de vacío. «El fin de la historia será un tiempo muy triste —decía—. La lucha por el reconocimiento, la disposición a arriesgar la propia vida por una meta puramente abstracta, la lucha ideológica a nivel mundial que requería audacia, coraje, imaginación e idealismo se verá reemplazada por el cálculo económico, la interminable resolución de problemas técnicos, la preocupación por el medioambiente y la satisfacción de las sofisticadas demandas consumistas». El mundo se dividiría entre países históricos —en los que seguirían existiendo conflictos políticos enconados, acusadas brechas sociales y enfrentamientos civiles— y países poshistóricos —las naciones ricas sin grandes tensiones ideológicas—.
Las críticas al artículo, y al libro posterior, fueron muy numerosas. Una de ellas incidía en que Fukuyama parecía creer que, simplemente, dejarían de tener lugar acontecimientos de carácter político y entraríamos en una fase de ausencia de disputas. Ese no era, por supuesto, el planteamiento del politólogo. Otra crítica habitual estaba relacionada con el hecho de que, en aquel momento, el neoconservadurismo estadounidense tuviera en el centro de su agenda política la expansión de los valores norteamericanos a terceros países. Su argumento era que la tesis de Fukuyama implicaba que, previsiblemente, el mundo se plegaría al modelo estadounidense y que Estados Unidos reforzaría su hegemonía ideológica en todo el planeta, aunque fuera mediante la imposición violenta de sus valores. Fukuyama decidió responder en un epílogo al libro añadido en el 2006. «Nada puede estar más lejos de la verdad —afirmó—. La Unión Europea es una encarnación más realista del concepto [de fin de la historia] que los Estados Unidos contemporáneos […]. He sostenido que el proyecto europeo fue en realidad un traje hecho a medida para el último hombre que surgiría al final de la historia.
Europa, pues, era el escenario ideal para ese último hombre saciado materialmente, con conflictos políticos de baja intensidad, que había dejado atrás la pasión revolucionaria o reaccionaria y que, solo debido a insatisfacciones más bien personales, podía volver a poner en marcha el proceso histórico. Ese riesgo seguía existiendo, pero seguramente ya no adoptaría la forma de las grandes tragedias políticas del siglo XX y se encauzaría por medio de «guerras metafóricas».
Las virtudes y la ambición que requiere la guerra es poco probable que encuentren expresión en las democracias liberales. Habrá muchas guerras metafóricas —abogados corporativos especializados en adquisiciones hostiles que se creen tiburones o pistoleros, y traders de bonos que se imaginarán, como en la novela de Tom Wolfe La hoguera de las vanidades, que son los «amos del universo» […]. Pero cuando se deslicen en el suave cuero de sus BMW, sabrán, sin ser conscientes del todo, que ha habido pistoleros y amos del mundo de verdad, que habrían despreciado las mezquinas virtudes necesarias para hacerse rico o famoso [en el mundo contemporáneo].
«El Muro durará cien años»
Las autoridades de Alemania del Este erigieron el Muro de Berlín en 1961 para impedir el éxodo de alemanes que abandonaban el país comunista en dirección a Alemania Occidental. Y desde entonces nunca pensaron en eliminarlo. En enero de 1989, Erich Honecker, el secretario general del Partido Socialista Unificado de Alemania, que anteriormente había sido secretario de Seguridad del país y el responsable de la construcción del Muro, afirmó que este seguiría en pie cincuenta o cien años después. Y, de hecho, en ese momento había planes para remodelarlo y dotarlo de tecnología más avanzada, que permitiera detectar mejor y con más tiempo a quienes pretendían cruzarlo para huir del país, evitando así tener que matarlos o detenerlos, algo que dañaba la reputación del régimen.