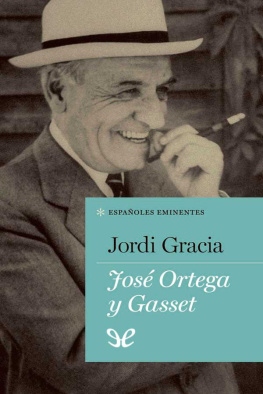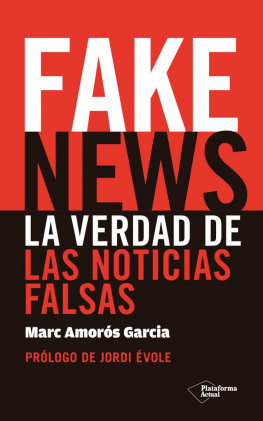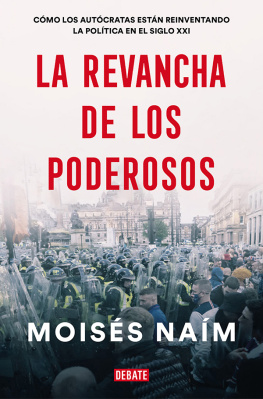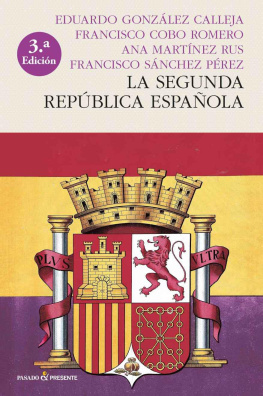El día 26 de abril de 2004, el jurado compuesto por Salvador Clotas, Román Gubern, Xavier Rubert de Ventos, Fernando Savater, Vicente Verdú y el editor Jorge Herralde, concedió, por mayoría, el XXXII Premio Anagrama de Ensayo a La resistencia silenciosa. Fascismo y cultura en España, de Jordi Gracia.
Resultó finalista Sócrates furioso. El pensador y la ciudad, de Rafael del Águila.
CONFIDENCIAS
En la vida de casi todos los libros hay varios libros escondidos, y alguno sacrificado. En mi caso, no sé si he acabado acertando con el mejor de los posibles. Hace un año y pico había ciento cincuenta páginas con este mismo título, La resistencia silenciosa, que di por terminadas; pero no me gustaba el libro aunque sí lo que se proponía. De aquel original, hoy quedan sólo unas cincuenta páginas, además del título. Pero para llegar a este que ahora hojean pasé todavía por otro, que se fue a las quinientas y que tampoco me satisfizo: quinientas páginas eran un despropósito de libro, y volví a quitarle otras ciento y pico…
Semejante elasticidad ha de servir para adelantar algo de lo que es el libro: le inquieta un interrogante teórico antes que la narración histórica, así que los casos que relato podrían hacer crecer o decrecer el libro pero me parece que no mejorarlo. Quizá es verdad que cada caso particular aportaría una variante específica, a lo mejor ya sólo morbosa, al inventario de reacciones que produce en un cuerpo intelectual el contacto con el virus fascista. La tipología puede ir desde la adhesión inmadura y fiera (los fascistas Dionisio Ridruejo o Giménez Caballero) hasta el rechazo frontal (y el consiguiente exilio de gentes como Juan Ramón Jiménez o Américo Castro). Carecía de sentido acumular nuevas biografías abreviadas, y además el relato de las formas de conciencia crítica bajo y contra el franquismo está en otros libros, y yo mismo he dedicado algunos en los últimos años a esa parte de nuestra historia intelectual. No era cuestión de repetir lo escrito sino de asumir el cambio de enfoque sobre un material histórico que conocía bien y al que, sobre todo, ahora interrogaba de otro modo, para aprender otras cosas que no desmienten los libros anteriores pero añaden un modo de verlos e incluso una hipótesis explicativa que antes no estaba. Me importa mucho más pensar y comprender ese problema que añadir nuevos datos a la reconstrucción de la modernidad en la posguerra. El marco del libro es ése, pero no está ahí la razón que lo justifica.
He querido atender al fascismo con la actitud de un epidemiólogo que observa y razona el comportamiento de los sujetos ante la enfermedad, como si el fascismo pudiera ceder algunas de sus claves estudiado como virus infeccioso que afecta indistintamente a sujetos cultos o incultos, inteligentes o idiotas. Los que aparecerán en este libro son todos cultos y sensibles y mientras unos supieron neutralizar la toxicidad del fascismo al primer golpe de vista, otros muchos reaccionaron al virus con un amplio espectro de respuestas: desde la infección total, entusiasta e incluso crónica de unos pocos, hasta la infección fingida o simulada, pasando por aquellos otros que presentan zonas dañadas de intensidad variable. Incluso algunos, como Ridruejo, identificaron en el fondo de su misma fiebre el origen del arrepentimiento y se administraron sus propias terapias paliativas o correctoras. Los casos más angustiosos me temo que son también los más numerosos, quienes basculan entre la dignidad y el descalabro y resisten sin cederlo todo o intentando mantener incólume lo esencial. Creo que de esto trata José-Carlos Mainer cuando medita con palabras calculadas sobre la actitud de un profesor universitario y filólogo como Francisco Ynduráin, que «defendió y ejerció el derecho a ser posibilista, la opción más difícil de sustentar pero quizá la única que, en la vida académica de entonces, podía mantener la dignidad de la cultura y el contacto con la tradición inmediata, así fuera aceptando explícitamente las consecuencias derivadas de la victoria franquista de 1939. Lo suyo no fue romper la baraja, ni confesar retóricamente arrepentimiento en torno a 1956 y pedigree liberal hacia 1970, ni siquiera fue el heroísmo cauto de quienes invocaron como referente el neotacitismo del siglo XVII ». Lo cual quiere decir que ni actuó como un Laín Entralgo de la filología ni tampoco como un Tierno Galván de los estudios literarios.
La motivación más honda de este libro es así teórica, incluso diría filosófica (si la palabra no llevase los zancos puestos), y quiere pensar sobre los procedimientos infecciosos del irracionalismo fascista y sobre las terapias de desintoxicación que algunos emprendieron a voluntad propia. En ese arco de respuestas se mueve este libro e incluye episodios que afectan a escritores muy dispares, poetas, ensayistas o historiadores. Su hipótesis central es que la resistencia contra la barbarie empezó por un ejercicio de reeducación lingüística, una cura de adelgazamiento retórico: poner a dieta la lengua del fascismo era el primer paso para resistirse a la infección mental, ética y política de la epidemia irracionalista. La desintoxicación debía empezar por reaprender la lengua, aprender a rechazar el utillaje verbal de la propaganda franquista y repudiar la retórica idealizante del fascismo falangista.
Adelanto desde ahora que la protección contra esa toxina irracionalista era muy alta, prácticamente total, en Baroja o Azorín; lo fue menos en Ortega o Eugenio d’Ors porque quisieron integrar el fenómeno, y a ellos mismos, en la explicación de la modernidad, y lo hizo a uno permeable (Ortega) y a otros conmilitones de correaje y camaradería (d’Ors, Sánchez Mazas, Giménez Caballero). Los jóvenes de veinte años en la década de los treinta fueron los más vulnerables al irracionalismo fascista; aparecía a sus ojos juveniles e ilusos como auténtica herramienta regeneradora del renqueante y corrupto liberalismo. Fueron los auténticos fascistas —Ridruejo, Torrente Ballester, Laín Entralgo—, mientras que, por fin, la infección en los niños de la guerra, los formados en la enseñanza media y superior franquista, fue paradójicamente menor, superficial, a pesar de no tener nada con que combatir el ataque de la bestia: se descubre con ellos la esencia del fascismo como germen vacío y destructivo, mera propaganda de cartón piedra, mera mentira sin futuro posible. Estos muchachos fueron encontrando, casi con la edad biológica y los cambios de la Europa contemporánea, la manera de repudiar la formación ideológica recibida: para ese tramo del libro acudo a Manuel Sacristán, José María Valverde, Julián Ayesta, J. M. Castellet o Miguel Sánchez-Mazas.
Un programa de futuro escrito en negativo no es exactamente un programa. Por eso este libro trata de quienes se resisten a difundir un lenguaje y una mentalidad, a sabiendas de que el fascismo de Estado no admite otra lucha que el testimonio, o la perpetuación privada de hábitos abolidos. El tiempo transcurrido desde entonces facilita y al mismo tiempo complica la reflexión sobre aquellos procesos de intoxicación y de curación, porque el tiempo no sólo hace mutar al virus y a su portador (el fascismo no actúa igual en 1933 que en 1945), sino también a quienes observan el proceso, y a quienes seguimos su historia clínica. Los propios historiadores somos otros; la información de que se dispone aumenta, y a veces de manera muy crucial, con cartas, dietarios, testimonios o archivos, y vivimos por tanto bajo otras epidemias, con nuestros propios virus, aunque sin duda menos tóxicos que los de entonces. Uno de ellos, no obstante, es casi universal y acecha detrás de toda biografía, incluida la del historiador: la propensión mitificadora de casi todo suceso o acto que halle un narrador y cuente con un oyente, porque allí empieza la leyenda.
Lo raro, sin embargo, entre la gente de mi edad, en torno a la cuarentena, es que la propensión mítica o legendaria la tenemos poco desarrollada. Quizá porque el sueño, o el señuelo, de la revolución nos llegó ya muy desactivado o cuando prácticamente todo había acabado. Ni siquiera nos adorna una derrota de bulto o la decencia de haber creído alguna vez en algo grande y verdadero. En una democracia sin barullo utópico, hemos cumplido la ruta de apacibles burgueses reformistas, votantes de izquierda con la conciencia tranquila, solidarios de cuenta corriente y manifestación invariablemente
Página siguiente