LA SEGUNDA REPÚBLICA ESPAÑOLA
La batalla
EDUARDO GONZÁLEZ CALLEJA,
FRANCISCO COBO ROMERO,
ANA MARTÍNEZ RUS,
FRANCISCO SÁNCHEZ PÉREZ
LA SEGUNDA REPÚBLICA
ESPAÑOLA
 Z
Z
A la memoria del maestro y querido amigo Julio Aróstegui, quien tanto hizo por el oficio de historiador y por el estudio riguroso de la Segunda República.
PRÓLOGO :
LA SEGUNDA REPÚBLICA,
EL DOLOROSO APRENDIZAJE
DE LA DEMOCRACIA
La vigencia de las esperanzas, los problemas y las soluciones que se suscitaron en España durante la Segunda República se puede constatar en el hecho de que, más de tres cuartos de siglo después de su proclamación, aún no se la puede analizar prescindiendo de las opiniones políticas que sobre aquel pasado, y sobre los tiempos actuales, tienen los historiadores, al igual que el resto de los ciudadanos.
D OS VISIONES CONTRAPUESTAS DEL PROYECTO REPUBLICANO
De su carácter actual puede dar cuenta la existencia hasta nuestros días de dos opiniones encontradas. Para unos, la República fue la etapa de plenitud de un proceso de modernización —en su tiempo se habló más bien de regeneración— que se había iniciado tras la gran crisis nacional de 1898 , y que aspiraban a liderar los sectores sociales hasta entonces marginados de la política monárquica: tanto el proletariado organizado en torno al socialismo como la mesocracia progresista que en su momento de definición política trató de ser representada por la llamada generación del , liderada por un intelectual y un creador de opinión tan notorio e influyente como José Ortega y Gasset. Porque el proyecto republicano y el mismo régimen surgido el de abril de 1931 , antes que el patrimonio de una determinada clase, fue, sobre todo, hechura de los intelectuales, que culminaron entonces un largo proceso de asunción de la responsabilidad cívica sobre la democratización del país que arrancaba —como ha quedado dicho— del Desastre finisecular y sobre todo de la Gran Guerra, aunque la definición netamente republicana de estos intelectuales comenzó a delinearse con la crisis de la Dictadura y de la Monarquía a fines de los años veinte. De modo que, al menos en su primera etapa reformista, cuando catedráticos, profesores y maestros ocuparon escaño en las Cortes Constituyentes (con grandes matizaciones ideológicas, ciertamente, debidas al marcado individualismo de estos representantes), bien podríamos definir al régimen como «República de los intelectuales», calificativo que propuso Azorín para mostrar su semejanza con la République des professeurs francesa.
La República se proclamó en neta oposición a los usos y a la misma esencia del sistema político precedente: una Monarquía doctrinaria que en sus últimos años se había apoyado en una dictadura militar con apoyo regio. La legitimación histórica del nuevo régimen apeló a la tradición constitucional española de estirpe liberal. Pero el Estado republicano también se representó a sí mismo como la sincronización histórica de España —hasta ese momento retardataria y atrasada en sus comportamientos políticos— con la Europa democrática. De ahí que muchos ciudadanos vieran su aparición, no como la recuperación o reanudación de las esencias liberales que arrancaban de las Cortes de Cádiz, sino como un nuevo comienzo, inaugurado por un hecho revolucionario incruento que, a su juicio, venía a hacer borrón y cuenta nueva de la Historia de España, ya que proyectaba un nuevo modelo de Estado nacional al margen de los poderes tradicionales del trono, la espada y el altar. Esa aspiración se plasmó en la forja del símbolo esperanzador de «la Niña Bonita», la joven República llena de posibilidades de futuro y sin deudas con el pasado. Esa ilusión descansaba en la premisa de que el nuevo régimen fuera capaz de canalizar la voluntad de transformación social e institucional que albergaba gran parte del pueblo español. Pero las expectativas de cambio también venían dadas por la gran novedad que supuso la nueva constelación de fuerzas políticas y sociales (los republicanos y los socialistas, la clase media y el proletariado) que por vez primera accedía al poder político.
En directa confrontación con esta visión halagüeña de la Republica como último episodio de una prolongada pero siempre postergada voluntad modernizadora, algunos autores franquistas la denigraron como «último disfraz de la Restauración», porque el régimen había llevado hasta sus últimas consecuencias la deriva democrática implícita en el parlamentarismo liberal, pero sin desprenderse de los usos clientelares y caciquiles que fueron la clave de bóveda del régimen monárquico. Defecto que, a su juicio, se pudo constatar no solo en el ámbito del poder local o provincial, sino también en no pocas instancias de la administración central. Para esta tendencia interpretativa, cuyos orígenes arrancan de los mismos años treinta (cuando muchos ideólogos proclamaban la superioridad teórica y práctica de los sistemas no democráticos), la República representaba también la culminación de un ciclo, pero no de modernización y progreso, sino de decadencia, cuyo inicio coincidió con la crisis del Antiguo Régimen y con el establecimiento de un régimen liberal que se consideraba ajeno a la verdadera idiosincrasia española, y que por su propio carácter foráneo y subversivo atizó de forma innecesaria una radicalización y polarización ideológicas que degeneró en una crónica guerra civil. De hecho, los sectores sociales y políticos más conservadores contemplaron la aparición de la República con hostilidad mal disimulada, y la condenaron en época muy temprana con el término —peyorativo a su juicio— de «revolución».
Es preciso advertir que conceptos como «democracia» o «revolución» no se desarrollaron de forma concordante o equivalente en los años treinta y los setenta del siglo XX . El compromiso cívico republicano era un deber fundamentalmente pedagógico, ya que el pueblo tenía que ser educado en los valores democráticos antes de gozar de los beneficios de vivir en República:
El liberalismo reclama para existir la democracia [...] Es un deber social que la cultura llegue a todos, que nadie por falta de ocasión, de instrumentos de cultivo, se quede baldío. La democracia que solo instituye los órganos políticos elementales, que son los comicios, el parlamento, el jurado, no es más que aparente democracia. Si a quien se le da el voto no se le da la escuela, padece una estafa. La democracia es fundamentalmente un avivador de cultura.
La declaración de derechos inserta en la Constitución de 1931 se corresponde con esa visión del pueblo soberano como condición de la ciudadanía. Se trataba de regular constitucionalmente los derechos y las obligaciones, nacionalizar a los ciudadanos y «republicanizar» a la nación española, que debía impregnarse de esa visión popular (o populista) de la democracia republicana como ideal de convivencia cívica. El propio Azaña no diferenciaba netamente democracia, república o gobierno popular. Por ende, la democracia no se entendió en los años treinta como un procedimiento para resolver conflictos de acceso al poder del Estado a través del otorgamiento a la población de iguales derechos y la imposición de iguales obligaciones, sino que sobre todo se concibió como una identidad o un sujeto social condensado en el mito del pueblo republicano.
La República significaba cambio, modernidad y ampliación de derechos, pero para unos grupos esto equivalía a una reforma democrática y para otros a una auténtica revolución. Si la democracia parlamentaria solo era un valor absoluto para los minoritarios partidos republicanos burgueses, y no en todos los casos ni circunstancias, para los grupos obreros era un estadio —necesario pero transitorio— hacia la verdadera revolución, que debía ser social. La mayor parte de la derecha (o de las derechas, para ser más exactos) contempló la revolución democrática de 1931 como una patología, una secuela demagógi ca de la crisis del parlamentarismo liberal que la dictadura de Primo de Rivera había tratado en vano de resolver con métodos autoritarios. De ahí que acabasen por condenar indistintamente república, revolución y democracia, ya que la denuncia de la radicalidad del proyecto reformista republicano condujo de modo inevitable a cuestionar su carácter democrático e incluso su adecuación a la identidad nacional, convirtiéndolo en epítome de todos los males generados por la «anti-España».
Página siguiente
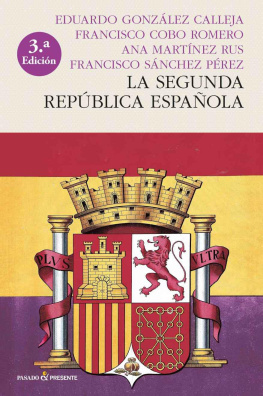
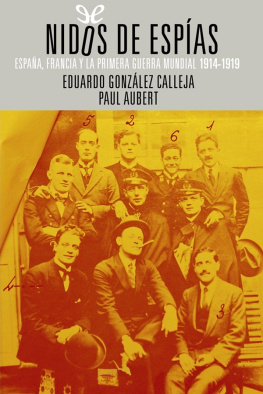
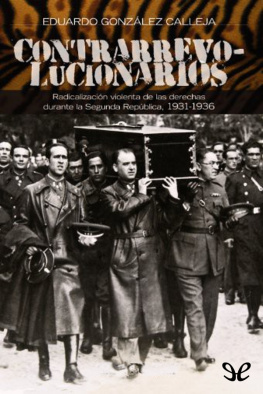
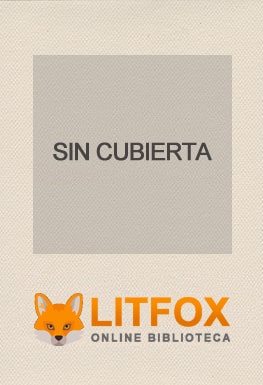
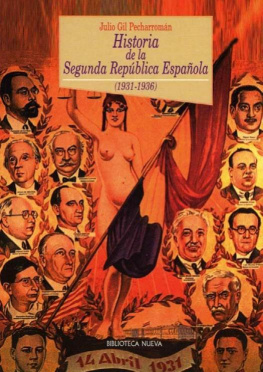
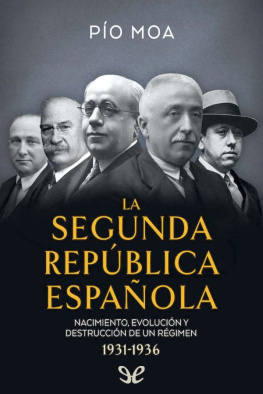
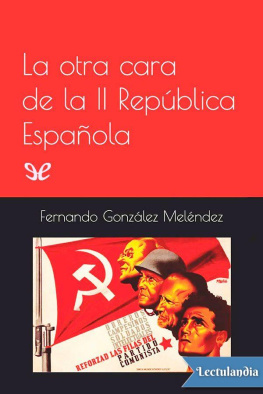
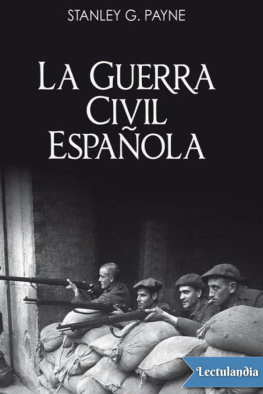
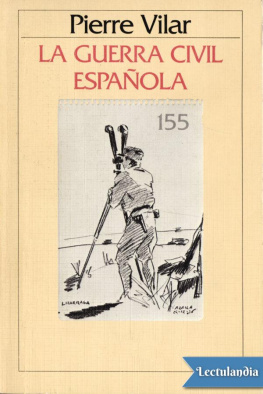
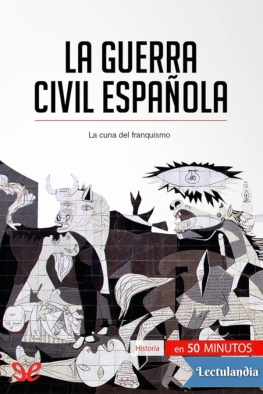
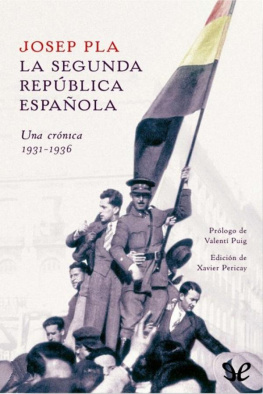
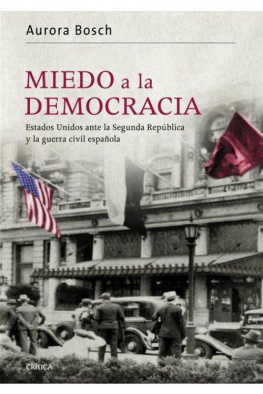
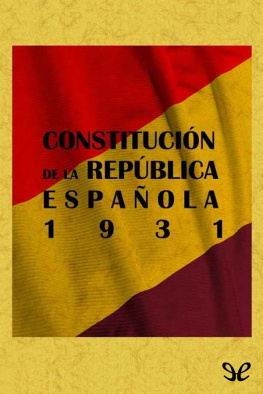
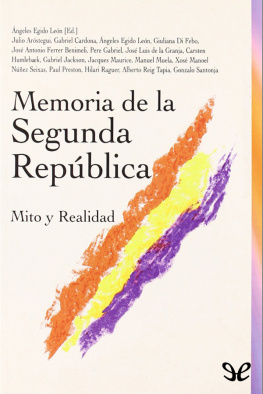
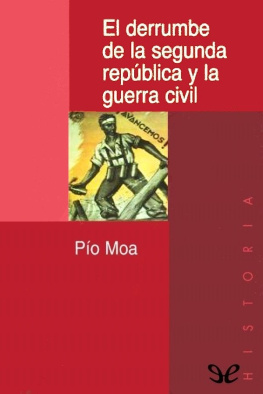
 Z
Z