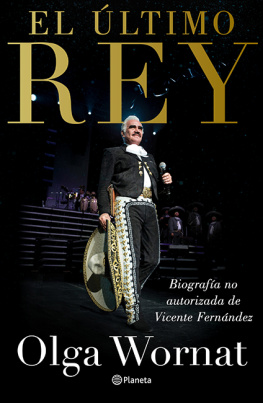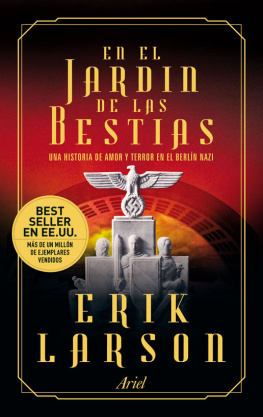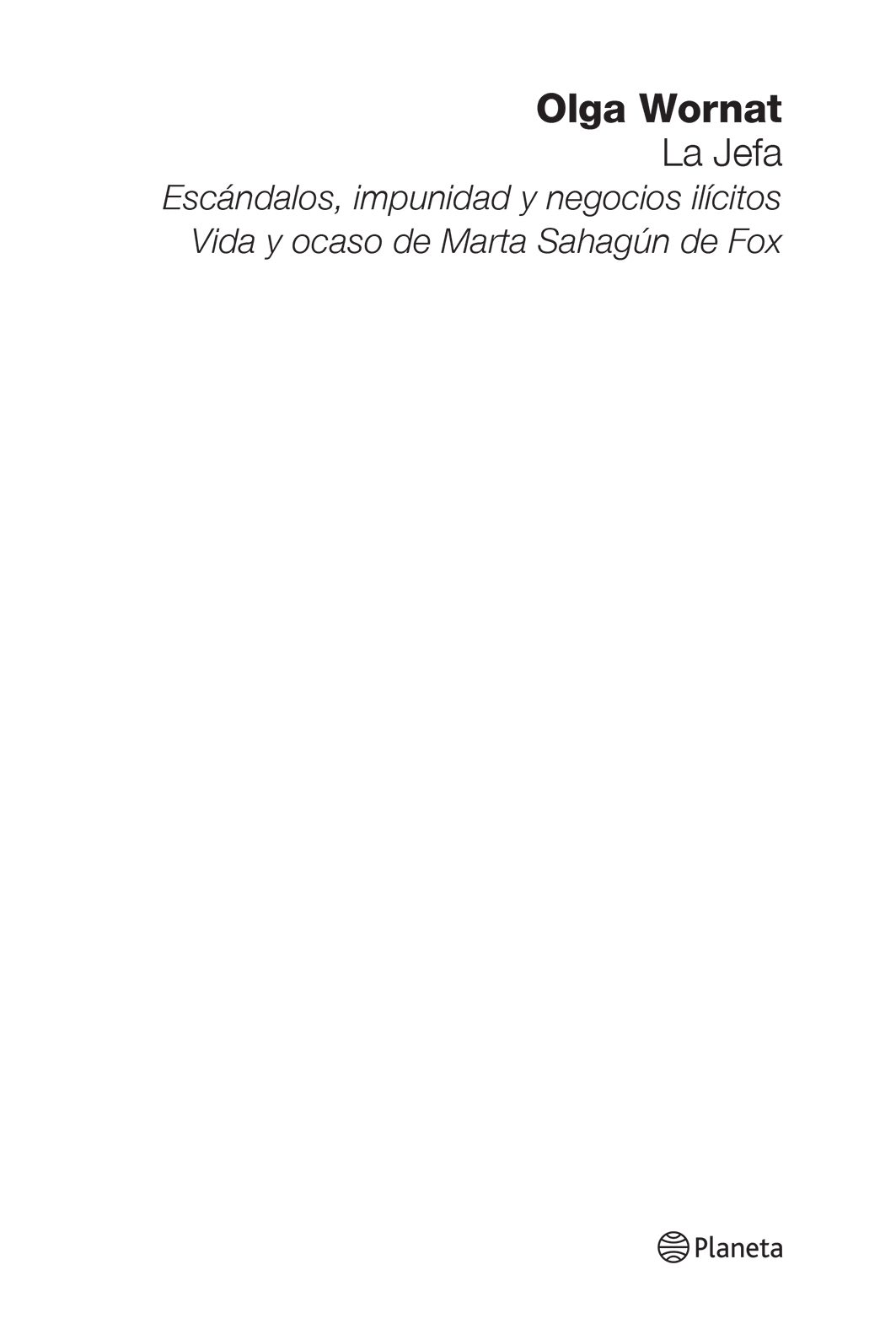Índice
A Luli, Nicolás y Mario, a Francisca y Milo,
centro de mi universo
« Porque el Apocalipsis no es el final del
mundo como todos creen, sabes… » .
Marta Sahagún le dijo a esta periodista,
en una entrevista realizada en Los Pinos
en julio de 2003
La primera vez que Marta Sahagún y yo nos encontramos fue en un elegante salón de la residencia presidencial de Los Pinos, un mediodía soleado de mayo de 2003.
Ella vivía su momento de gloria, cuando entretejía su dest i no y lo imaginaba esplendoroso a pesar de sus enemigos. Dentro y fuera del poder. Ese espacio donde, como siempre, los protagonistas —ella lo era y mucho— se enfrentaban al juego de la selva. Ese mecanismo ancestral donde las bestias sobreviven por su capacidad de ataque y defensa. O ambos al mismo tiempo. No era una experta, pero puso en práctica su astucia y el resto lo aprendió rápido.
Desde 2001 yo estaba viviendo en México, como periodista cubrí el triunfo de Vicente Fox y el final de siete décadas de autoritarismo priista. La esperanza se advertía en el ánimo de la gente, en las calles y en los pueblos reinaba un elevado optimismo.
Vicente Fox Quesada era un outsider de la política tradicional, incluso del PAN , que no apoyó su candidatura, pero frente a la inevitable victoria lo acompañó.
Con su estilo irreverente, su vestimenta de ranchero y un lenguaje simplón y frontal, tan diferente a los acartonados discursos de los tecnócratas del PRI , conquistó a millones de mexicanos.
Muchos creían que algo iba a cambiar, que aquel hombre grandote y carismático que hablaba el mismo idioma que ellos no mentía. Que los dinosaurios del tricolor, tan astutos como corruptos, quedaban extintos, y con ellos la impunidad y las injusticias.
El paso del tiempo derrumbó las ilusiones y todo resultó una farsa.
Los que arribaron al poder con la promesa de un cambio estaban aliados con las mafias y gobernarían con ellas. El añejo sistema de simulaciones y contubernios continuaba intacto y el narco crecía en las entrañas del Estado.
La impactante fuga del Chapo Guzmán del penal de Puente Grande, en Jalisco, el 18 de enero de 2001 —cuando Vicente Fox llevaba un mes y medio en la presidencia— desnudó la complicidad de funcionarios del gobierno con el Cártel de Sinaloa y sospechas de estas relaciones sórdidas involucraron también al presidente, su consorte y sus familias.
Ese mediodía de mayo de 2001, en Los Pinos, cuando nos vimos, Marta Sahagún era la Señora que mandaba casi a la par del presidente. La que controlaba sus discursos y acomodaba su corbata, la que elegía sus trajes y le daba el Prozac, que mejoraba su ánimo y lo ayudaba a conciliar el sueño. Era sus ojos y sus oídos.
La primera dama más célebre, influyente y escandalosa de México.
Era la Jefa .
Sumergida en su cuento de hadas y, en apariencia, alejada de las noticias de los bajos fondos de la política y el crimen, Marta Sahagún apareció frente a mí enfundada en un traje rosa de Dior. Maquillada con exageración, una sonrisa enorme iluminaba su rostro. En su mano izquierda se destacaba una alianza de oro que definía su estado civil y un anillo de oro amarillo y brillantes de Bulgari, «regalo del presidente», me confió con un seseo en la pronunciación.
Delgada y de baja estatura, su lenguaje corporal mostraba a una mujer de carácter fuerte, ambiciosa y empoderada. Asesores y secretarios estaban pendientes de sus mínimos gestos, mientras ella se deslizaba por el salón como pez en el agua. Disfrutaba de su protagonismo y no lo ocultaba. Se sentía única e invencible.
Desde que Vicente Fox llegó a la presidencia, Marta se convirtió en tema de conversación y polémica. Los más importantes analistas políticos le dedicaban columnas y los corresponsales extranjeros la entrevistaban. La ausencia de discreción con su vida íntima la convertían en foco de atracción de las revistas del corazón, que la llevaban con frecuencia a sus portadas. Amaba los reflectores tanto como ese paraíso que logró gracias a una desaforada ambición y una necesidad urgente de escapar de una vida mediocre e infeliz, de ama de casa de clase media de Celaya.
Cuando nos vimos por primera vez Marta estaba radiante y la suerte le sonreía.
—¡Ay, no sabes la emoción que tengo! ¿Tú crees en el destino? —exclamó, tomándome de las manos.
—Bueno, a veces […] —respondí sorprendida.
—¡Yo sí creo! Anoche estaba con Vicente en la cabaña [presidencial]. Y de pronto vi que pasaban la película de Evita Perón. ¿La conoces?
—¿La de Madonna? —pregunté.
—¡No, no! La otra, la de verdad […].
Películas sobre Eva Perón, sinceramente, hay varias. Le pregunté si la actriz se llamaba Esther Goris, la describí físicamente porque ella no recordaba su nombre. Por lo que describía, intuí que se trataba de ella. La noté excitada por el episodio nocturno en la cabaña, que según aseguraba estaba relacionado directamente con el destino de nuestro encuentro.
—¡Sí! ¡Esa es la película! Ay, pero tú sabes cómo son los hombres. Vicente cambiaba y cambiaba de canal y ¡no se estaba quieto! Y yo quería ver a Evita. Entonces le dije: «¡Ya basta, Vicente! Déjame verla. Mira, ¡es Evita Perón!».
Exclamó, su voz se quebró y sus ojos se inundaron de lágrimas. Con tono entrecortado dijo que Vicente Fox abandonó finalmente el control y ella pudo ver la película, y que al terminar lloró desconsoladamente. En ese momento pidió a sus asesores pañuelitos de papel y se limpió las lágrimas, cuidando de no arruinar el maquillaje.
Mi incomprensión, para entonces, iba en aumento. Es muy poco probable, casi imposible, que en mi país y después de casi siete décadas de la muerte de Evita, un ícono mundial, algún argentino llore con desconsuelo frente a su recuerdo. Ni siquiera los fanáticos del peronismo. Quizás por esto, ante el repentino desborde emocional de Marta Sahagún, sentí tanto desconcierto y me quedé sin palabras.
La situación era delirante. «¿Ella es así o esta escena es parte del marketing de seducción?», me pregunté.
—¿Te das cuenta por qué creo en el destino? Anoche miraba la película de Evita ¡y hoy me encuentro contigo! ¡Tú vienes de Argentina, la tierra de Evita! Es la mujer que más admiro. No, esto no es una casualidad […]. ¡Es el destino!
Otra vez las lágrimas asomaron a sus ojos. Otra vez no supe qué decir.
Marta María Sahagún Jiménez había ingresado a Los Pinos como vocera de Vicente Fox, cargo que ostentó durante los años que este fue gobernador de Guanajuato. Allí se conocieron e iniciaron un romance clandestino, eje de escándalos y habladurías. Los dos estaban casados y tenían hijos. A ella no le importó y siguió adelante, soportando humillaciones y desprecios. Estaba segura de que ese hombre grandote, frío y mal hablado, que carecía de una carrera política y había sido gerente de Coca Cola, iba a convertirse en presidente de México. A todos les decía que el éxito se lo debería a ella. Pero, sobre todo, estaba convencida de que a su lado su vida iba a cambiar radicalmente. Y apostó a él todas sus fichas, las políticas y las personales.
Han pasado veinte años desde que la idea del libro germinó en mi mente y comencé a darle forma. La memoria, esa inquebrantable y fiel compañera que me acompaña, desempolva momentos de la investigación de este trabajo que en aquel absurdo y febril 2003, apenas salió publicado, provocó una gran conmoción en el Gobierno y fuera de él, en México y en el extranjero. A dos décadas de su irrupción, La Jefa dejó marcas imborrables y el fenómeno político que protagonizó no volvió a repetirse.
Mientras escribo, las imágenes regresan. Dibujan a la protagonista y a los personajes que la rodeaban. La metamorfosis de una mujer pueblerina, que se observaba en el espejo del palacio y se convencía de que era la nueva Eva Perón, y que millones de mexicanos pobres la idolatraban y gritaban su nombre. Su meteórico ascenso y su derrumbe. Las sombras del poder en el que se movía y reinaba, sus pactos espurios, los detalles de las tres entrevistas que le realicé en Los Pinos y una extensa gira por una barriada miserable y abandonada del Estado de México, donde visitamos un leprosario y a una señora que agonizaba porque tenía cáncer en la garganta, cuya hija de 13 años estaba embarazada. Recuerdo que Marta regañó duramente a la niña por su embarazo y a la madre, que aullaba de dolor tirada en un catre sucio y le rogaba que la llevara a un hospital, le dijo: «Todo va a salir bien, María, no te preocupes. Entrega tu dolor a Dios y a la Virgen de Guadalupe, que te vas a sentir mejor […] ».