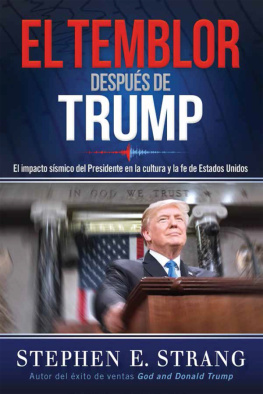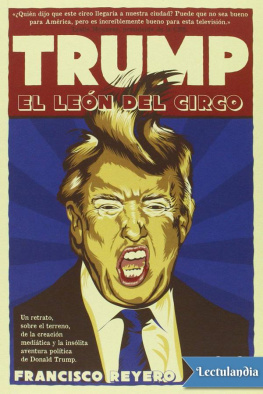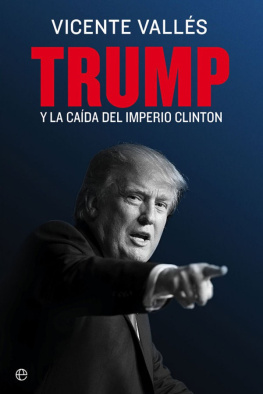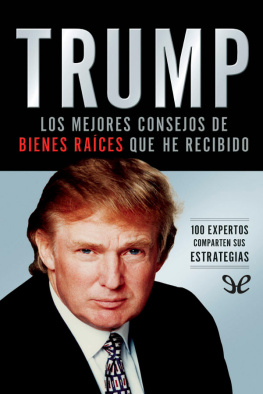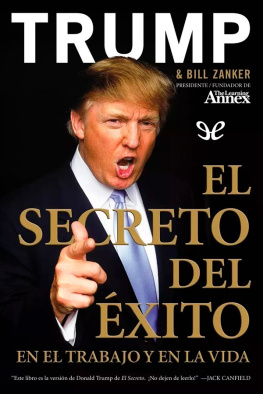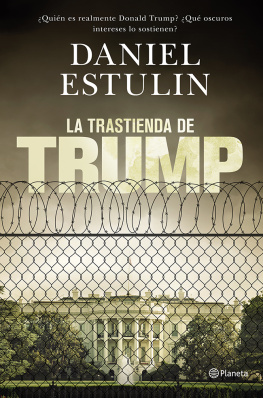Índice
( )
E N EL VERANO del 96, la editora de The New Yorker , Tina Brown, llama a Mark Singer y le dice: “¡Trump! ¡Donald Trump! Acabo de desayunar con él: vas a escribir un perfil suyo. Es un mentiroso de mierda. ¡Te va a encantar!”. Singer, que últimamente no ha cumplido muy bien con su trabajo en la revista bajo el argumento de que quiere acabar un libro, accede sin entusiasmo. Dedicará los próximos meses a seguir los pasos del empresario neoyorquino, meses como su sombra.
Trump, en palabras del propio Singer, está seguro de que usa al reportero como una “herramienta”. Lo deja ver y escuchar. En general, lo trata como eso, como una sombra, como “una mosca en la pared”. El diálogo es intermitente, a ráfagas, aunque siempre exaltado, con esa tendencia a la hipérbole de “The Donald”, como lo llaman muchos en los ambientes de negocios. Singer toma nota, intenta comprender, y cuando puede dispara una pregunta. No son muchas, pero encuentra petróleo. Al final, Trump queda retratado, literal y figuradamente.
Meses después, Trump despotrica contra Singer y contra Tina Brown por las diez mil palabras publicadas a su salud por The New Yorker, y al cabo de un tiempo nuevamente contra Singer pero también contra Jeff McGregor, el reseñista de The New York Times que escribió sobre un libro de perfiles, Character Studies, publicado por su colega del New Yorker . McGregor elogia el libro, si bien encuentra que el texto sobre el empresario, el mismo de New Yorker , es fallido. Es un personaje demasiado indefenso, demasiado fácil de satirizar, en su opinión. No son sus palabras, pero lo que viene a decir McGregor es que Singer le hace bullying a Trump. Probablemente sea la única vez en su vida que al hombre de la piel naranja le toque ser ubicado en ese lado de la cadena del gandallismo.
¿Qué retrata Singer? En una palabra: un hombre “sin vida interior” y un hombre con una incapacidad crónica, radical, sin cortapisas, para establecer vínculos reales. Un hombre pura fachada, en el que, vendedor al fin, la intimidad, la cercanía, es sólo un arma para eso, vender, en el sentido más desagradable del término.
Cuando Singer le pregunta a quién se acerca en busca de confidencia si atraviesa momentos de tribulación, Trump contesta sin problemas que a nadie. “No es lo mío”, responde.
Cuando Singer le pregunta si al verse al espejo considera que ese hombre que ve reflejado es la compañía ideal, Trump le contesta retóricamente si de veras quiere saber qué considera una compañía ideal. “A total piece of ass”, deja caer entonces: una mamacita, un culazo , podríamos traducir con un término tal vez ya obsoleto, y hasta la traducción provoca sonrojo. Es un antecedente de ese video de 2005 en que explica cómo cuando eres famoso las mujeres te dejan “hacer lo que quieras”, aquello de “grab them by the pussy”, “agarrarles el coño”.
Luego de acercarse a saludar efusivamente a decenas de poderosos —políticos sobre todo— en una recepción, le dice a Singer que después de toda esa falsedad, de estrechar “cinco mil manos”, se va a ir a lavar las suyas.
En suma, Singer retrata a un hombre que no es sino un personaje. Un hombre sin empatía ni introspección, pero pendiente de cada palabra que se dice sobre él, capaz de invertir una pequeña fortuna en enmarcar todas las portadas o páginas de revistas en que ha aparecido para desplegarlas en los muros de su oficina, o de poner un retrato tamaño natural de sí mismo, llamado nada menos que El visionario, en la mitad de Mar-a-Lago, un castillo de los años veinte en Palm Beach que compró y restauró en los ochenta. Un adicto, en fin, a los reflectores, la cámara, el micrófono, las ocho columnas o —ahora— el tuiteo y retuiteo, blindado a la posibilidad misma de hacer pasar el menor chance de ser un protagonista, aunque eso requiera de salidas de tono tan grotescas como la del “piece of ass” . Un hombre que en el fondo —dijo un analista de valores que lo estudió a detalle— quiere ser Madonna, a la que sin embargo llamó “asquerosa” tras la “marcha de las mujeres” del 21 de enero.
Un hombre que ha aspirado al lujo máximo y lo ha conseguido: “una existencia no perturbada por el rumor de un alma”. Un hombre cuyo gran logro ha consistido en “ser Trump” o “The Trumpster”, como gusta de referirse a sí mismo el actual presidente de los Estados Unidos. ¿Que cuesta imaginarse a otro presidente norteamericano en el acto de hablar de sí mismo como, digamos, “The Kennedyster”, “The Obamaster” o incluso “The Bushter”? Tal vez esa sea la medida del cambio radical, profundo, que ha sufrido Estados Unidos en los últimos meses.
Si alguien tuvo alguna vez la tentación de usar las palabras “la era del vacío”, este puede ser el momento.
POCAS COSAS retratan a The Trumpster como The Apprentice .
En un foro más o menos en penumbras, un sujeto ojeroso y tenso, obsecuente, se sienta frente a un escritorio. Enfrente, un Donald Trump acaso un poco menos anaranjado que ahora, aunque con un corbatón de esos que son la marca de la casa, lo escucha. Por fin, arremete: “Bradford, tomaste una decisión estúpida. Un decisión impulsiva y estúpida […]. Francamente, si estás dirigiendo una compañía y tomas esa clase de decisiones, destruyes esa compañía instantáneamente. Bradford, estás despedido”.
La serie, estrenada en 2004, consiste en un show en el que dieciséis o dieciocho empresarios compiten por 250 mil dólares y el derecho a dirigir una de las compañías de Trump, que se da vuelo con esas salidas de tono. En realidad, piensa uno sin remedio, ese es el precio que el magnate está dispuesto a pagar para practicar el bullying en cadena nacional (algo parecido a lo que hacía el chef Gordon Ramsey en series como Hell’s Kitchen para hablar de sujetos con aspectos heterodoxos y egos hipertróficos). El caso de Bradford, tomado del episodio 2 de la segunda temporada, se repite capítulo tras capítulo, con dosis crecientes o decrecientes de violencia según el día, en cada una de las doce temporadas. Trump trata a los candidatos con una displicencia, una soberbia, que sólo cede a la hora del exabrupto. Los trata como aprendices. Como si estuvieran muy por debajo de él no ya en la cadena alimenticia, sino en la jerarquía del conocimiento, del profesionalismo, del saber hacer. Como si él mismo no fuera un aprendiz.
Que, según todos los autores serios que se le han acercado, lo es desde casi cualquier punto de vista. En The Making of Donald Trump , David Cay Johnston, un periodista de investigación especializado en economía y asuntos fiscales lo bastante bueno como para haber ganado un Pulitzer en 2001, dice que una cosa de la que se dio cuenta rápidamente en Trump, al que conoció en el 88 en Atlantic City durante una investigación sobre los casinos, es que no sabía casi nada de ese negocio, incluidas las reglas de los juegos mismas. Así y todo, hizo cuanto pudo por entrar, y lo consiguió… para fracasar.
No son diferentes las opiniones que recoge o apunta Singer. Durante los meses que pasó junto a Trump, este recibió una invitación para dar tres conferencias en Canadá, por 75 mil dólares cada una. Quien conozca el negocio de las conferencias sabe que los profesionales del ramo las suelen preparar con una meticulosidad asombrosa, propia de quien cobra 75 mil dólares: un guion atractivo, claro, elaborado y reelaborado hasta la obsesión, una investigación blindada a la crítica, apoyo visual, ensayos para agarrar tiempo y ritmo… Trump, estridente, bravado, improvisó y dejó una impresión más que mala, sobre todo cuando habló de una de las características centrales de su modo de hacer negocio: la venganza, cobrar venganza siempre que sea necesario, regresando el golpe con una violencia desmedida, “diez veces más fuerte”. Pero este es sólo un detalle, una línea en su currículum sustanciosísimo.
Llegado 1990, al menos cuatro de las joyas del emporio Trump daban señales claras de bancarrota inminente: el Hotel Plaza y sus tres casinos de Atlantic City, un resultado perfectamente sintonizado con la percepción inicial de Johnston sobre su amateurismo para el negocio de las apuestas. Pero la herida era en realidad más profunda: es el año en que libra por milagro una quiebra general. Durante los ochenta pidió dinero por millones y millones de dólares. Y lo usó. Entre el 86 y el 90 dispuso de un flujo de efectivo calculado en la friolera de 1.6 millones de dólares por semana. Para el final de esa etapa, consecuentemente, la cantidad de pagos incumplidos sumaba también millones y millones. Las ganancias simplemente no daban de sí, o no se daban y punto. El Plaza, su yate, su Boeing 727, unos edificios gemelos de departamentos en Palm Beach… Todo empezó a desvanecerse. Hasta setenta bancos mandaron a su gente a negociar a la Torre Trump, desde pequeñas instituciones de Nueva Jersey hasta los grandes colosos de la banca gringa, la alemana y la japonesa. Johnston es concluyente: su fortuna ascendía, o más bien descendía, a menos de 295 millones de dólares. Estaba en números rojos. Lo publicó en el Philadelphia Inquirer y fue un escándalo. The Donald sobrevivió porque el gobierno lo ayudó a negociar condiciones propicias con sus acreedores.
Página siguiente