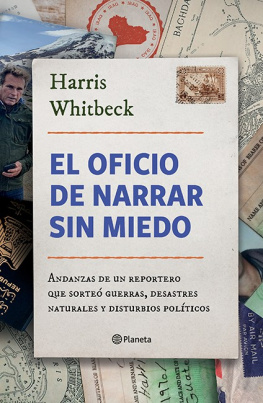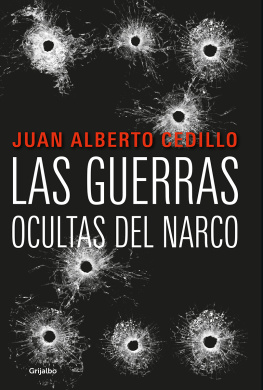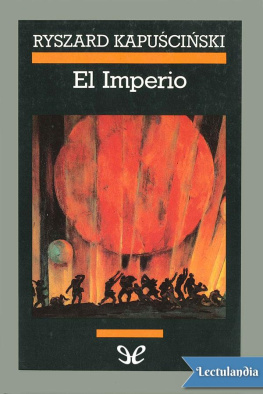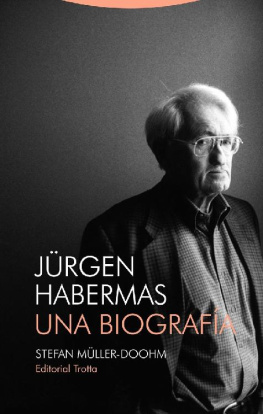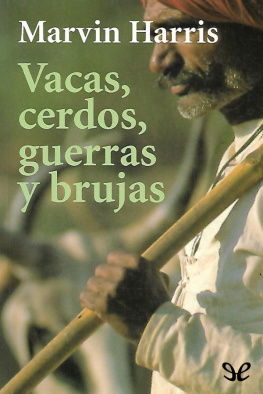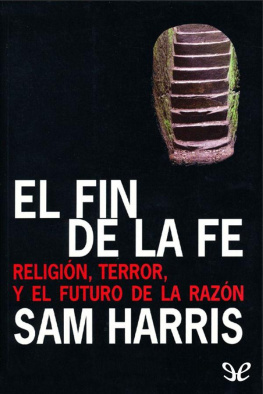Índice
Dedicado a la memoria de Abel Dimant
Viaje de Guatemala a Dakota del Sur y de vuelta
L ucy era una mujer muy inteligente, preparada y educada en las mejores instituciones de Estados Unidos. Siempre que la recuerdo la veo, inevitablemente, con un libro, un trago de ron y un cigarrillo entre los dedos. Se casó con un estadounidense con quien tuvo cuatro hijos, y quien murió en circunstancias misteriosas en la habitación de un hotel en Santiago de Chile, cuando sus hijas menores, gemelas, aún eran bebés.
No lo conocí, pero mi imaginación de niño me hacía verlo involucrado en operaciones con la cia . Si comienzo a preguntar por él, obtendría material para otro libro. Hasta entonces, será un misterio. O lo seguirá siendo siempre.
A quien sí conocí fue a mi tía Lucy, quien al enviudar tuvo que sacar adelante a sus hijos sola. En esas circunstancias tuvo la audacia de abrir una agencia de noticias y de viajes, quizás la primera de Guatemala, en donde escribía crónicas de viaje y artículos sobre destinos turísticos dentro del país, los cuales fueron publicados en The New York Times , el King Features Syndicate y el Chronicle Foreign Service . A mí me encantaba ir a la agencia, y de ahí debe haber nacido en mí el gusto por los viajes, por la aventura, por conocer otras culturas y territorios, y por el periodismo. En Guatemala Unlimited —como llamó mi tía a su agencia—, pasé muchas tardes de mi niñez. Cuando mi madre no podía llevarme a ver aviones al aeropuerto después de salir del colegio —afición que me llevó a reconocer tanto los modelos como las rutas aéreas—, le decía que me dejara en la agencia de mi tía para ayudarle en el trabajo.
En aquel entonces las agencias de viaje entregaban los boletos aéreos dentro de un sobre con el logo de la aerolínea. Mi tarea asignada era contar cuántos sobres por líneas aéreas teníamos en la agencia. Me pasaba horas ordenándolos y contándolos, viendo los logotipos e imaginando el modelo de avión de cada línea aérea, sus rutas, los pasajeros y sus destinos. Ahora, luego de lo vivido, veo con claridad que uno puede transformar su vida a partir de un gusto, una afición, o algo que se disfruta mucho. Las millas que he acumulado en mis viajes como reportero cubrirían unos cuantos viajes a la luna de ida y vuelta. Como el destino de aquellos pasajeros que desconocía, el mío ya me daba pistas, no de aterrizaje, sino del carácter que desarrollaría.
Pero Guatemala Unlimited no era el único lugar al que me gustaba ir. Los fines de semana solíamos ir a otro lugar que también llenó mi niñez de imaginación y fantasía; la casa de la tía Lucy, en donde había cuadros que me impresionaban porque intuía su belleza aunque no supiera nada de arte. Estoy seguro de que esa atmósfera bohemia, cultural, la cual quizás se debía a que mi tía no estaba lejos de ser una excéntrica, influyó en mi carácter. Recuerdo que tenía una mascota que me encantaba: era un ocelote, una especie de tigre muy pequeño que crece en las selvas centroamericanas. También tenía una guacamaya. Para un muchachito como yo —y creo que para cualquiera— aquella casa era un mundo de fantasía. De niño pasaba horas ahí leyendo ejemplares antiguos de su larga colección de National Geographic . Me sumergía en la historia de las tribus de Nueva Guinea, de los masai en las sabanas africanas, de los incas en América del Sur, maravillado ante las riquezas de un mundo tan vasto que nunca imaginé recorrer como periodista.
Lucy era una lectora voraz. Recuerdo que siempre estaba leyendo. En aquel entonces la revista National Geographic estaba en su apogeo, y como mi tía dirigía una agencia de viajes, las coleccionaba con fervor. Yo heredé su colección y ahora la atesoro en mi casa del lago de Atitlán. Abrir las páginas de esa revista siempre ha sido otra forma de viajar, aunque en el caso de Lucy era material de trabajo, porque ella no vendía viajes que no hubiese hecho o estudiado personalmente. Si quería ofrecer un paquete para Japón, antes viajaba para prepararse y poder dar cuenta de lo que vendía. La suya no solo era una agencia de viajes, era un lugar en el que se gestionaban culturas. Viajaba con regularidad a conocer lugares lejanos para vender a sus clientes aquellos destinos con conocimiento de causa. De vuelta de sus viajes siempre tenía mil maravillosas historias, llenas de aventuras y personajes exóticos, las cuales yo escuchaba extasiado.
Eran los años setenta y mi tía se movía y desenvolvía en grupos culturales y bohemios. Participaba de un sinfín de actividades sociales, a las que se presentaba vestida con huipiles, las blusas elaboradas con los tejidos tradicionales indígenas de mi país. Hechos de coloridos faldones altos que se pueden usar como vestidos, los huipiles la hacían ver elegante y sobria. Y es que Lucy era una mujer hermosa. Rubia, de ojos azules, esbelta y con garbo. Vestir así era un acto político en el sentido de que lo hacía frente a una sociedad clasista y racista, una sociedad a la que ella misma pertenecía, aunque no en espíritu. No me costaba identificarme con mi tía, yo también me hice frente a esa misma sociedad, y mis posturas de todo orden, desde lo político hasta lo sexual, han sido disonantes.
Mis fines de semana favoritos eran los que pasaba con mi tía y mi abuela en su casa del lago de Atitlán. Localizado a unos setenta kilómetros de la ciudad de Guatemala, ese lugar es, en mi humilde opinión, el más hermoso del mundo. Y no estoy solo en esa apreciación. El filósofo inglés Aldous Huxley, en una crónica sobre su viaje a Guatemala y México que publicó en 1934, lo describió como demasiado lindo, casi irreal. Y es que lo es. Formado en una enorme erupción ocurrida hace más de 80 000 años, el lago está rodeado de tres soberbios volcanes que se reflejan en sus aguas cristalinas. Las culturas prehispánicas lo consideraban un lugar de peregrinaje, el ombligo de la Tierra, de donde emana una poderosa energía vital y sanadora.
Mi abuela construyó esa casa de descanso en las orillas del lago en los años setenta, poco después de la muerte de mi abuelo. La siguió mi tía Lucy, y a ella la seguí yo, quien también he hecho de Atitlán mi refugio, mi oasis, mi escondite y centro de renovación. Los fines de semana con mi tía y mi abuela eran mágicos. Mientras mi padre jugaba al golf y mi madre se ocupaba de mis hermanos en la ciudad, yo prefería irme al lago y sumergirme en un mundo de fantasía. Pasábamos horas entre libros, jugando a las cartas y escuchando ópera . Conforme atardecía, mi tía se tomaba sus tragos de ron y empezaba a contarme las tramas de las óperas que sonaban a todo volumen, historias que se volvían más dramáticas y complicadas a medida que se vaciaba la botella. Mi abuela intentaba enseñarme a jugar bridge , un juego de cartas enrevesado que nunca logré aprender porque no me esforcé lo suficiente, pues a mí me interesaba mucho más escuchar las fantásticas historias que contaba mi tía.
Uno de aquellos tantos fines de semana me tocó, como miembro de la tropa local de los niños Scouts, realizar una tarea para el cursillo de fotografía en el que participaba. Decidí que no solo tomaría fotos de las flores del jardín o de la vista del lago y sus volcanes, sino que las utilizaría para contar una historia. Todas las tardes salíamos a caminar por los senderos en la montaña, caminatas que yo, por ser un niño tímido e introspectivo, disfrutaba más que cualquier otra cosa. Me sentía más cómodo en la presencia de adultos que de niños de mi propia edad. Un día decidí documentar una de esas caminatas, que solían tener como destino el Nido del Águila, un claro en el bosque que, según me contaba mi tía, era la casa de un águila enorme que vivía en la montaña. Tomé una docena de fotos en blanco y negro y, un par de semanas después, cuando el centro de revelado me las entregó, las organicé en orden cronológico para contar la historia de aquella jornada.