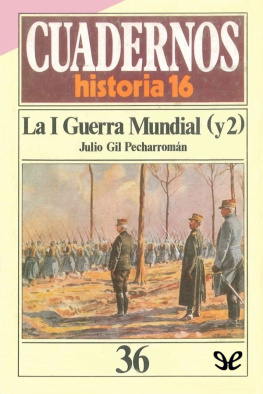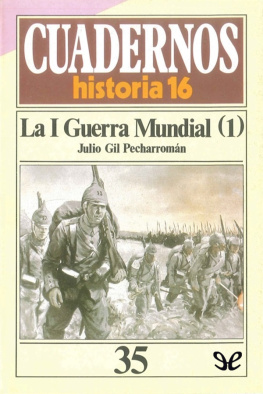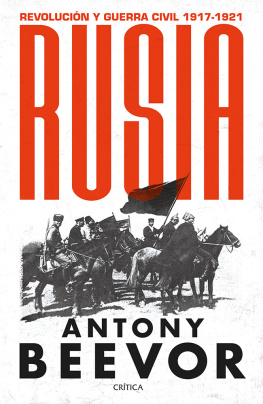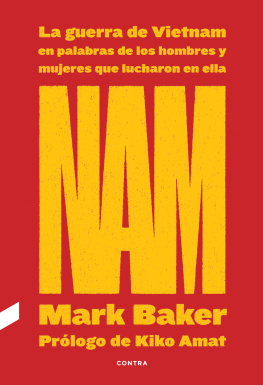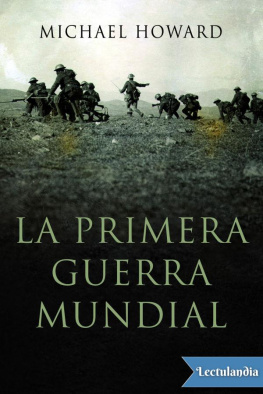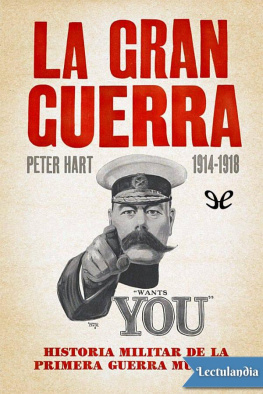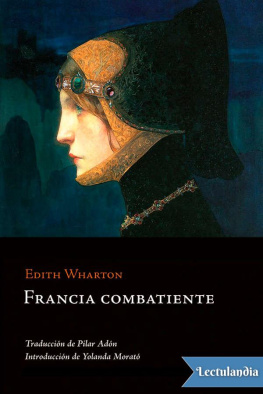Índice
Gracias por adquirir este eBook
Visita Planetadelibros.com y descubre una
nueva forma de disfrutar de la lectura
¡Regístrate y accede a contenidos exclusivos!
Primeros capítulos
Fragmentos de próximas publicaciones
Clubs de lectura con los autores
Concursos, sorteos y promociones
Participa en presentaciones de libros

|
Comparte tu opinión en la ficha del libro
y en nuestras redes sociales:
    
Explora Descubre Comparte
|
Sinopsis
Las doctoras británicas Flora Murray y Louisa Garrett Anderson lo dejaron todo cuando estalló la primera guerra mundial, incluyendo su lucha activa por el derecho al voto de la mujer, para trasladarse a Francia donde crearon dos pequeños hospitales militares. A pesar de que en su país las mujeres no podían atender a hombres, sus capacidades médicas y organizativas resultaron ser tan impresionantes que, en 1915, el Ministerio de la Guerra les pidió que regresaran a Londres y pusieran en marcha un nuevo hospital militar en un enorme y antiguo hospicio abandonado en la calle Endell de Covent Garden.
Consiguieron lo imposible. Crearon y dirigieron un hospital de 573 camas cuyo personal estaba formado exclusivamente por mujeres: médicas, cirujanas y enfermeras. Durante los siguientes cuatro años, recibieron a 26.000 heridos y desarrollaron técnicas completamente nuevas con las que lidiar con las horribles heridas de los morteros y el gas que sufrían los soldados. Y cuando la guerra estaba acabando y apareció la epidemia de la gripe española, el hospital cerró sus puertas y Flora, Louisa y todas las mujeres de su equipo fueron de nuevo marginadas a la hora de ejercer su profesión: se les volvió a decir que aquel no era lugar para mujeres.
La historia del hospital de la calle Endell nos brinda tanto una visión fundamental de los horrores y amenazas que sufrió Londres durante la guerra como un apasionado homenaje a la valentía de un extraordinario grupo de mujeres.
No es lugar para mujeres
La historia de las doctoras que dirigieron el hospital más extraordinario de la primera guerra mundial
Wendy Moore
Traducción de Pedro Pacheco González

Para Jennian,
guía, mentora y amiga.
Y para todas las mujeres que trabajaron en la calle Endell
y todos los hombres y mujeres que allí fueron tratados.
Llegadas
C OVENT G ARDEN, L ONDRES, 1915
Fue como empezar a soñar. O como despertarse de una pesadilla. Se habían acostumbrado al estruendo de los bombardeos, al sonido crepitante de rifles y ametralladoras y a los gritos y quejidos de sus compañeros. Ahora, en cambio, todo lo que podían oír era el agradable zumbido nocturno de la ciudad mientras recorrían sus oscuras y desiertas calles. Durante meses, lo único que habían visto era el paisaje rural de Francia y de Flandes, lugares en los que todos los seres vivos habían sido aplastados y aniquilados por el barro de las trincheras y los cráteres que dejaban las bombas. Ahora eran transportados a lo largo de una calle estrecha entre altos edificios que ocultaban el cielo nocturno. Habían estado viviendo en un mundo de hombres. Ahora entraban en un mundo gestionado únicamente por mujeres.
No sabían cómo reaccionar. La mayoría de ellos estaban en la veintena o treintena; algunos apenas estaban dejando atrás su adolescencia. Oficialmente, para que los pudieran mandar a luchar al extranjero tenían que tener, como mínimo, diecinueve años, pero algunos habían mentido sobre su edad. Muchos se habían alistado con su grupo de amigos en un arrebato de fervor patriótico o se habían presentado avergonzados en una oficina de reclutamiento tras ser desafiados por una desconocida con una pluma blanca.Para algunos de ellos, caer heridos había sido una bendición. Algunas heridas de combate los liberaban del Ejército (las llamadas Blighty wounds), y por lo tanto les permitían escapar de la muerte y de la devastación de la guerra. Para otros, sus heridas les auguraban un nuevo temor futuro: la perspectiva de no poder volver a trabajar, o incluso de no poder andar nunca más, y la posibilidad de sufrir un dolor perpetuo o una desfiguración permanente. El viaje que los había llevado hasta allí había sido largo y agónico; empezó en el suelo del campo de batalla, donde los recogieron los camilleros del regimiento, a veces después de estar allí tirados durante horas en «tierra de nadie». De allí fueron trasladados a los puestos de heridos situados en tiendas y búnkeres destinados a los primeros auxilios básicos, donde les habían administrado una inyección de morfina y, posiblemente, los habían operado a toda prisa. A continuación, fueron transportados en trenes ambulancia hasta uno de los puertos franceses y apiñados en barcos con los que atravesaron el Canal de la Mancha, y luego los subieron a los trenes de la Cruz Roja con destino a Londres. Al llegar a una de las estaciones principales, fueron recogidos por voluntarias, que los trasladaron en ambulancias o en coches privados a través de la ciudad. Si les preguntaban a sus conductoras adónde los llevaban, estas les respondían que «al mejor hospital de Londres».
Cuando se detuvieron frente al edificio del antiguo hospicio situado en la calle Endell, en el corazón del distrito de teatros de Londres, las enormes puertas negras de hierro se abrieron y apareció una mujer ataviada con una chaqueta militar y una falda que le llegaba hasta los tobillos. Las ambulancias se detuvieron abruptamente en un patio apenas iluminado, y unas camilleras ataviadas con el mismo uniforme de estilo militar los transportaron hasta un ascensor. Cuando llegaron a una de las salas, se encontraron con una estancia alegremente decorada con coloridas colchas y perfumada con flores frescas. Mientras los colocaban sobre toscas mantas que protegían las camas de sus uniformes manchados de sangre y barro, varios rostros los observaban fijamente desde unas almohadas de un blanco impecable. Estaban rodeados de enfermeras, auxiliares y administrativas. Luego llegaron las doctoras. Y, una vez más, todas eran mujeres. Desde la doctora que evaluó el estado de los soldados hasta la cirujana que inspeccionó sus heridas; desde la radióloga que encargó que se les hicieran radiografías hasta la patóloga que tomó muestras; desde la dentista que comprobó el estado de sus dientes hasta la oftalmóloga que evaluó su vista, todos los médicos de aquel hospital eran mujeres. Con la única excepción del fornido policía de la entrada y de un puñado de auxiliares que eran o demasiado viejos o demasiado débiles para luchar en la guerra, el personal del Hospital Militar de la calle Endell estaba formado íntegramente por mujeres.
Para algunos de los hombres que llegaban a la calle Endell en una de esas oscuras noches, con el olor de las trincheras prendido todavía a sus uniformes, entrar en este mundo femenino era una bendición. Era un glorioso alivio estar rodeado por mujeres después de todo ese infierno desatado por los hombres en Francia y más allá, un reconfortante recordatorio de sus antiguas vidas junto a sus madres, hermanas y amadas. Para otros fue una experiencia intimidatoria, chocante e incluso preocupante. Las enfermeras eran una cosa —muchos de los hombres ya habían pasado por las manos de una enfermera para que les vendasen alguna herida en los hospitales de campaña y en los trenes ambulancia—, las doctoras, otra muy distinta. Antes de la guerra, siendo todavía civiles, a ninguno de ellos los había tratado nunca una doctora (la idea de que una mujer proporcionara cuidados médicos a los hombres era inaudita), y sabían que no era habitual ver doctoras en el Ejército. Algunos de los hombres tenían heridas en lugares íntimos, mientras que otros habían contraído enfermedades venéreas después de tener relaciones sexuales con mujeres en Francia. Algunos estaban convencidos de que eran casos perdidos y de que los habían enviado a la calle Endell para morir. Si no, ¿por qué otra razón los enviaría el Ejército a un hospital gestionado íntegramente por mujeres... Y no por mujeres cualesquiera, sino por