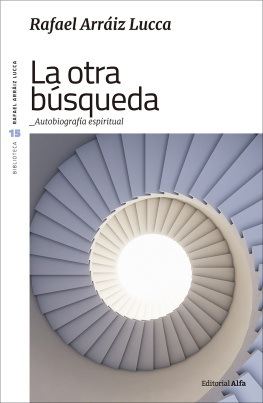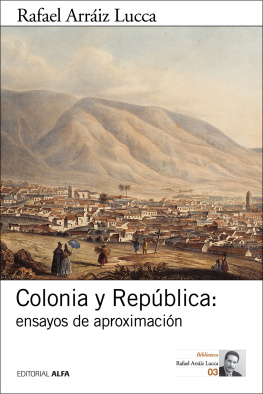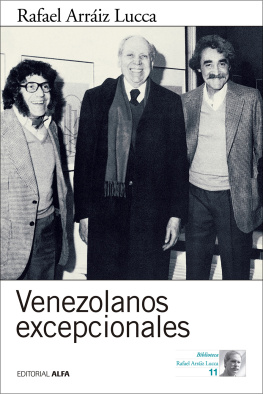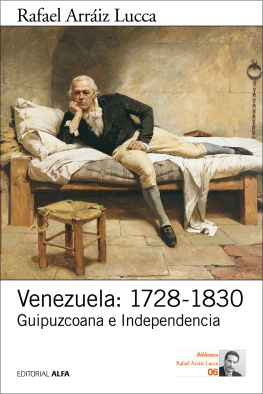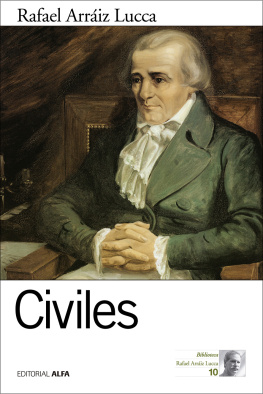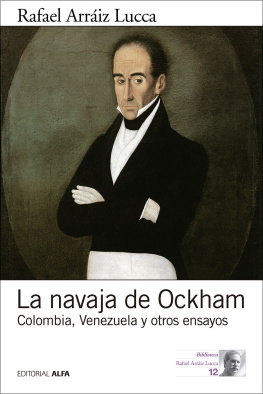La otra búsqueda
Autobiografía espiritual
RAFAEL ARRÁIZ LUCCA
@rafaelarraiz
Tú eres lo que es el profundo deseo que te impulsa.
Tal como es tu deseo es tu voluntad.
Tal como es tu voluntad son tus actos.
Tal como son tus actos es tu destino.
BRIHADARANYAKA UPANISHAD Iv.4.5
La mejor forma de ayudar a la humanidad es a través del perfeccionamiento de uno mismo.
KRISHNA
Si permites que lo que está en tu interior se manifieste, eso te salvará. Si no lo haces te destruirá.
JESÚS DE NAZARET
La vida me ha parecido siempre como una planta que vive de su rizoma. Su vida propia no es perceptible, se esconde en el rizoma. Lo que es visible sobre la tierra dura solo un verano. Luego se marchita. Es un fenómeno efímero.
CARL GUSTAV JUNG
La primera imagen de Cristo
Intento hacer verbo mi discreta experiencia psicológica y espiritual porque creo que puede ser de interés para mis hijos y nietos, así como para algunas personas cercanas que podrían sentir curiosidad por conocer ese recorrido. Confieso que me da una pizca de vergüenza la escritura en primera persona del singular, después de llevar años trajinando el nosotros en los textos académicos que escribo. Esta misma incomodidad (quizás) ha contribuido a debilitar la fuente de donde antes manaban mis poemas, pero pareciera haber llegado el momento de volver a trabajar conmigo mismo. Es como si volviera a beber las aguas iniciales de mi escritura: las de la poesía personal, las de la temperatura interior, las que buscan respuestas en el adentro a partir de datos ofrecidos por el afuera y viceversa. Aquellas a las que abrió las puertas Michel de Montaigne en el siglo XVI, desde la torre de su castillo. Vayamos hacia mis primeros recuerdos acerca del misterio.
Los domingos a las once de la mañana solíamos ir a misa en la capilla del Colegio San Agustín, en la vieja urbanización El Paraíso, en Caracas. Entonces, tendría unos seis años cuando me llevaban mis padres y mi tía abuela, que vivía con nosotros y fungía de abuela, ya que las madres de mis padres habían muerto en las infancias tempranas de ellos. La capilla de aquel colegio me puso en contacto con algo nuevo para mí: se entraba a un recinto pequeño con la luz tenue, tamizada por las cortinas, y un sacerdote hablaba un español distinto al nuestro. Naturalmente, era gallego, pero a diferencia de muchos otros presbíteros gallegos que conocí después, aquel estaba tomado por una verdadera dulzura. El padre Argüello hablaba de Cristo con un fervor que llegaba directo a mi psique infantil. Era verdad.
Aquellas experiencias dominicales en 1965 me llenaban de dudas, y aprovechaba el regreso a casa en el automóvil para irles preguntando a mis mayores. Mi padre no estaba muy dispuesto a responderme porque, entendí mucho tiempo después, tampoco tenía respuestas para aquello de lo que participábamos: una misa. Mi madre sí, y además le divertían mucho mis preguntas sobre la naturaleza de Dios y el misterio de la Santísima Trinidad, asuntos para los que no tenía mayores respuestas, más allá de decirme que se trataba de un enigma. Y en efecto sí que lo era. Tampoco logré entonces entender por qué Dios hecho hombre había sido crucificado y estaba allí, presidiendo el altar, en aquella condición tan lastimosa, clavado a una cruz, sangrando. Me anonadaba que si nosotros no le causamos aquel martirio nos arrogáramos el hecho como propio. Sobre esto sí recuerdo que mi padre se esmeró en hacerme entender que nosotros formábamos parte de una familia de creyentes, que tenía casi dos mil años, descendientes de Adán y Eva. ¿Creyentes de qué? Alguna vez repregunté, y mi padre me dijo: «Creemos que ese hombre crucificado era Dios». Mi conmoción fue mayúscula: ¿cómo si aquel señor en harapos era Dios, nuestra familia lejana lo había tratado tan mal? ¿Por qué? Recuerdo el embarazo de mis padres y mi abuela intentando explicarme aquello, un cometido inalcanzable, lo que me fue dando la idea de que alrededor de aquel rito dominical había un misterio, algo inexplicable.
Al fin, un mediodía de regreso de la capilla me explicaron que el «nosotros pecadores» que habíamos crucificado a Cristo se refería al género humano, pero que no era históricamente exacto, ya que quienes sentenciaron su martirio y muerte fueron el sanedrín y la autoridad romana, Poncio Pilato. A los judíos les parecía una herejía que Jesús se presentase como el hijo de Dios y a los romanos una fuente de rebelión, una incomodidad. Esta explicación, aunque ardua para mis años de entonces, me tranquilizaba en relación con la ejecución de Cristo. No fuimos exactamente nosotros, pensaba, sino los que jamás creyeron que aquel hombre sencillo, que decía «amaos los unos a los otros», era Dios hecho hombre, una encarnación divina. Tiempo después comprendí que era muy difícil pedirle al sanedrín que tolerara la herejía de un campesino que se presentaba como el hijo de Dios. Aquello era imposible, ciertamente. Muchos años después leí en alguna página de Jorge Luis Borges que «el cristianismo era una herejía del judaísmo», y ciertamente lo es. Jesús fue un cataclismo para el judaísmo, un «parteaguas».
No menos difícil de entender era la historia de Adán y Eva y el Paraíso Terrenal. Por más que me explicaban que la pareja había cometido el pecado de comer una manzana prohibida por Dios, que había sido entregada a la pareja por una serpiente, no entendía por qué aquello podía ser una falta tan grave, por qué Dios era tan severo. Me explicaban que la pareja había perdido la inocencia alcanzando la conciencia, algo gravísimo, y que la había perdido al desobedecer a Dios. De todo aquello me quedaba claro que Dios se enfurecía terriblemente si lo desobedecían, cosa que me llevaba a pensar que las súplicas por el perdón de Dios en la misa se basaban en esta escena de la pareja de antepasados de donde veníamos nosotros. Me quedaba claro que nosotros éramos unos pecadores implorantes de perdón y Dios un señor muy severo que nos castigaba sin clemencia. Sin embargo, escuchaba hablar del infinito amor de Dios por nosotros y no entendía muy bien de qué se trataba, más bien me parecía que había que irse con cuidado ante su tendencia a la furia. También oía hablar del temor que debía tenérsele a Dios y eso sí me parecía más lógico, de acuerdo con las historias que iban quedando en mi mente. Hasta aquí veía claramente a un señor crucificado y moribundo y una pareja desobediente. Es decir, violencia y castigo. Quedaba una ventanita por abrir que se nombraba poco en la misa: el amor de Dios. Yo lo hallaba en el momento en que rezaban en voz alta el «Padre nuestro». Allí estaba el Dios que me gustaba. Les ponía mucha atención a sus versos: me resultaban reconfortantes. Todo era hermoso en la oración:
Padre nuestro, que estás en el cielo,
santificado sea tu nombre;
venga a nosotros tu reino;
hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día;
perdona nuestras ofensas
como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden;
no nos dejes caer en la tentación
y líbranos del mal.
El Dios misericordioso lo hallaba aquí, en su voluntad infinita de perdón, en lo que anunciaba una doctrina de amor. Acaso la mayor revolución que trajo Cristo al mundo de su tiempo: el amor.
Seguí con fascinación la mañana cuando el padre Argüello relató la escena en la que el pueblo judío le implora a Jesús que fuese su rey, su mesías, para vencer en guerra a los romanos, y Jesús se molesta y les recuerda que su camino no es violento. Ya antes le había dicho a Pedro que colocara la otra mejilla si le pegaban. Aquí estaba el gran cambio traído por Jesús al mundo occidental: el amor, la paz, la no violencia. Ese que se expresa cuando salva a una adúltera de ser lapidada diciendo: «El que esté libre de pecado que tire la primera piedra», o el que se enuncia en una de sus sentencias más célebres: «Mi reino no es de este mundo» (dicho de otro modo: no puedo gobernar un reino que no es mío).