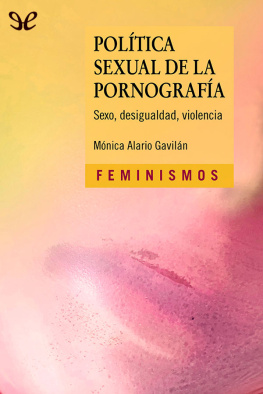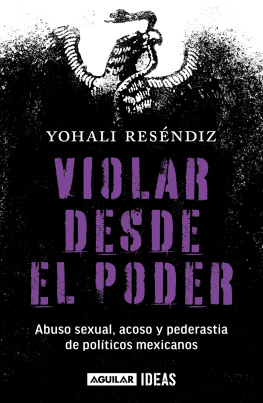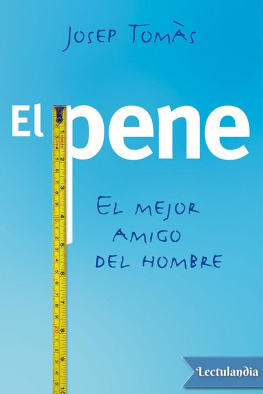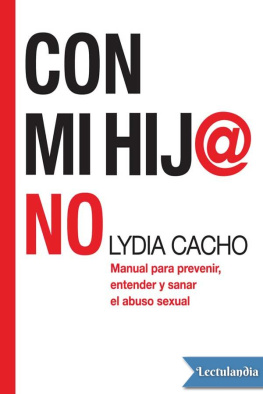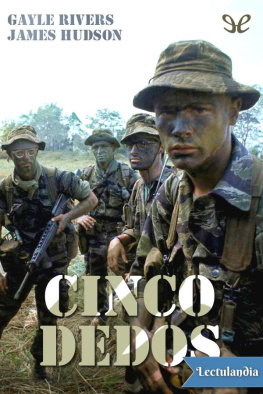Prólogo
Agredidas por partida doble
C RISTINA A LMEIDA
Lo hemos presenciado todos: durante el juicio por los hechos ocurridos en las fiestas de San Fermín de 2016, los abogados defensores de los acusados, convertidos en acusadores de la víctima, echaron mano de investigaciones detectivescas para saber si esta estaba de luto riguroso, lloraba diariamente su desgracia, se recluía en su casa a lo Bernarda Alba por vergüenza, o bien continuaba con sus estudios, sus relaciones sociales, de amistad e incluso sentimentales o sexuales.
Ese interés de los abogados defensores por la vida de los demás se extendió a sus propios defendidos, a los que uno de ellos llegó a llamar «imbéciles» y «simples», aunque, eso sí, «buenos hijos». A lo mejor eran buenos hijos, pero dejaron constancia expresa de que buenos ciudadanos no eran. De hecho, sus antecedentes penales y sus mensajes a través de WhatsApp ya dejaban entrever cuáles eran sus auténticas intenciones al ir a los sanfermines. Unas fiestas, por cierto, que aquel año aparecían llenas de carteles y advertencias contra las agresiones sexuales, porque, desgraciadamente, personas como los miembros de La Manada las ven como lugares en los que aprovecharse de la alegría de los demás, propicios a agresiones físicas o abusos sexuales e incluso hechos terribles como asesinatos o violaciones. Es triste que nos tengan que advertir a las mujeres que precisamente es en esas alegres fiestas cuando más peligro corre nuestra libertad y nuestra integridad.
Los logros pasados de La Manada, que íbamos conociendo durante la instrucción de estas diligencias —animadas con vídeos grabados por ellos mismos en los que acreditaban sus conquistas y su hacer sexual para deleite de sus amigos, que disfrutaban mirando los éxitos del Prenda y sus correligionarios—, vivieron su momento de gloria durante la celebración del juicio oral ante la Audiencia de Pamplona, donde, después de los vídeos, las risas y la solidaridad de los que reían sus gracias, los explicaron ante los tribunales.
Se enfrentaban a penas, algunas superiores a los 20 años, por una diversidad de delitos. Ya no se trataba de unos ligues compartidos por vídeo en unas fiestas a las que amenazaban acudir con burundanga. Se enfrentaban a acusaciones de violación, prevalimiento, indefensión de la víctima… La víctima era una chica de 18 años, deseosa de divertirse —pero no como ellos entendían la diversión—, que vio como aquella noche de fiesta terminaba con una dolorosa y brutal agresión. La dejaron abandonada y sola en un portal, casi sin ropa, y, por si acaso se le ocurría pedir ayuda, estos solícitos varones le robaron el móvil para asegurar su escapatoria.
Asistimos entonces a un intento de transformar aquello en un juicio a la víctima, a la que acusaron alegremente de haber consentido y disfrutado de lo ocurrido. Pese a que más que consentimiento hubo pasividad, ojos cerrados y resignación impotente ante la desigualdad existente entre las partes, que hacía imposible y peligroso resistirse.
Cuando la Audiencia de Pamplona dictó sentencia, se armó. Alzaron la voz sobre todo las mujeres, que, tras la lectura de los hechos probados y de la condena por abusos sexuales continuados y no por violación —se daba por hecho que se había producido un cierto consentimiento viciado por parte de la víctima—, se echaron a la calle antes de conocer siquiera el voto particular de uno de los magistrados, que era absolutamente injurioso no solo para la víctima de este caso sino para el conjunto de las mujeres.
La protesta masiva de la sociedad sentó fatal a la magistratura, que salió a defender a los jueces que habían dictado sentencia. Habían hecho su trabajo y lo habían razonado, dijeron. Otros advertían que los hechos considerados probados en la sentencia confirmaban más una violación que unos abusos, y recordaban que se podía recurrir. No se oyeron muchas voces que apoyaran al magistrado que negaba todo tipo de delito y mantenía la absolución de todos los procesados, pero sí se reprochaba al ministro de Justicia, Rafael Catalá, que dijera que ese magistrado tenía «algún problema» y «una situación singular».
Se ha hablado de reforma del Código Penal, pero con el actual ya se pueden pedir más de veinte años por un delito así. De modo que más que de leyes hay que hablar de lo que ha dominado en este caso: la interpretación. Los magistrados de la Audiencia han demostrado que, aunque las leyes existan, la enorme libertad que tienen los jueces y magistrados a la hora de interpretarlas puede llevar a su anulación, en función de su personal concepción de los delitos contra la libertad sexual de las mujeres.
Quizás hemos de tener en cuenta que hasta el año 1989 el delito de violación formaba parte de los delitos contra la honestidad y que primero había que demostrar que la víctima era honesta, porque de otra forma no podía denunciar. Tampoco existía la violación en el matrimonio, por la obligación del «débito conyugal». Es decir, la desconfianza hacia la víctima ha sido un elemento influyente en la sociedad, de la que forman parte los magistrados, los cuales no reciben en la Escuela Judicial ninguna enseñanza sobre cuestiones de género. Así, muchos parecen no saber que la sociedad exige cada vez un mayor respeto a la libertad sexual y, en definitiva, a no tener que aguantar imposiciones de nadie, sean cuales sean las circunstancias personales de cada uno.
Lo único que determina la diferencia entre una agresión y una relación consentida es el consentimiento expreso. El «no es no» que se ha oído en todas las manifestaciones de estas semanas es el mayor reproche que se hace a la sentencia. A falta de un «sí» expreso, el sentir de las mujeres no es sustituible por otros gestos imaginados por los agresores: hay agresión y hay violación.
En conclusión, creo que el Código Penal se debe modificar con la participación de especialistas en cuestiones de género y de violencia, del ámbito de la justicia y del feminismo y de asociaciones de mujeres. Debe hacerse, además, de acuerdo con el Convenio de Estambul, firmado por España, pero no trasladado a nuestras leyes. Debe especificarse de forma clara y terminante que una agresión sexual no puede determinarse por la mayor o menor resistencia de la víctima, que además puede poner en riesgo su vida, sino por su falta de consentimiento. No tiene sentido que para cualquier otro delito la policía y las autoridades aconsejen no resistirse y que, en cambio, en las agresiones sexuales se entienda la no resistencia como un consentimiento tácito.
Por último, es fundamental que todos los niveles de la justicia —y por supuesto los jueces que juzgan y el personal que tiene que tratar de uno u otro modo con las víctimas de violencia, física, psíquica o sexual— reciban la más completa formación posible para evitar que, como en el caso de La Manada y miles de casos parecidos, las víctimas se vean doblemente agredidas: por sus agresores y por la propia Administración de Justicia.
Treinta y siete minutos
Cuando a ella le jodieron la vida, llevaba en Pamplona algo menos de nueve horas. Había llegado sobre las 18:30 desde Madrid, de copiloto en el coche de su mejor amigo. Aparcaron en Soto de Lezcairu, la zona más nueva de la ciudad, enfilaron hacia la plaza del Castillo y buscaron un sitio donde comprar sangría. Tenía 18 años y acababa de terminar su primer curso en la universidad. Era el 6 de julio de 2016, un miércoles de sol y calor con cuarenta y dos mil personas recibiendo el chupinazo. Aquel mediodía, en ese mismo casco viejo hacia el que ellos caminaban, una masa de pañuelos rojos había escuchado al Tuli, el encargado de prender la mecha, hablar sobre la presencia y la participación de las mujeres en los sanfermines; al alcalde, Joseba Asiron, pedir igualdad, alegría y respeto; se habían cruzado con cientos de anuncios que rezaban un «No al miedo ni a las agresiones, sí al ligoteo sano y a vivir las fiestas libremente»; y habían abierto brazos y bocas para recibir el agua que caía desde el Ayuntamiento y el vino que tiraba el de al lado.