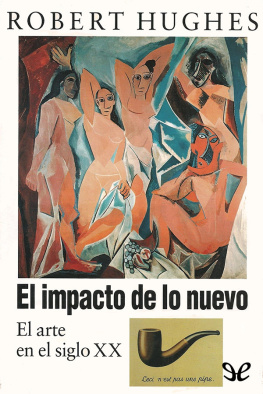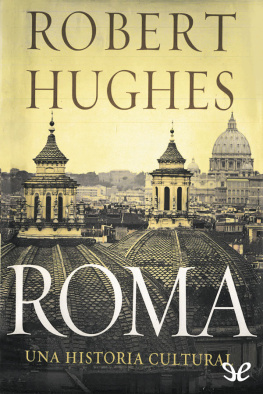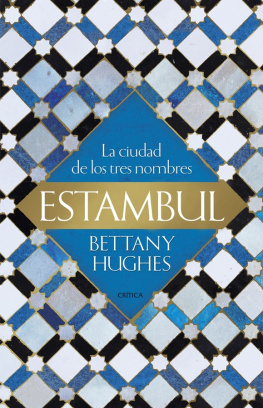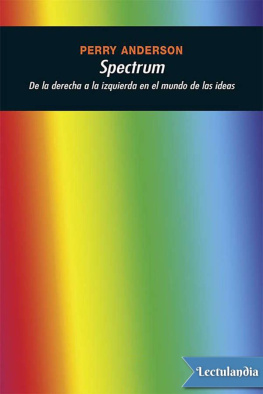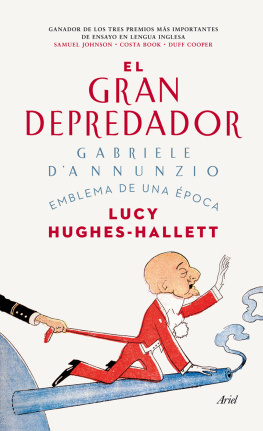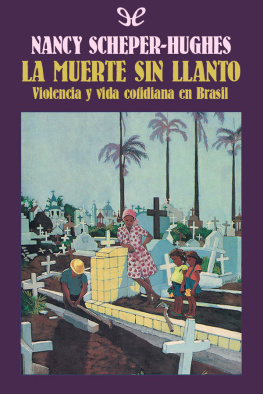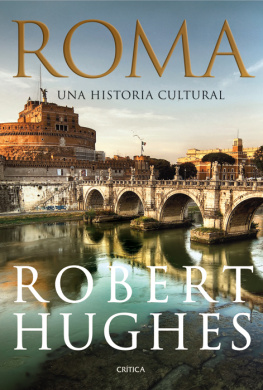Hace cosa de unos cincuenta años, el poeta W. H. Auden consiguió lo que todos los escritores ansían: que una profecía se haga realidad. Se encuentra en una extensa obra llamada For the Time Being: A Christmas Oratorio, en la que Herodes se explaya sobre la desagradable labor de matar inocentes. No quiere hacerlo, porque en el fondo es un liberal. Pero piensa que si a ese niño se le permite salir con bien del asunto…
No hace falta ser un profeta para predecir las consecuencias…
La Razón se verá suplantada por la Revelación… El Saber degenerará en un caos de visiones subjetivas (sentimientos en el plexo solar inducidos por la subalimentación, imágenes angelicales generadas por la fiebre o las drogas, avisos oníricos inspirados por el sonido de una cascada). Se crearán cosmogonías enteras a partir de cualquier olvidado resentimiento personal, se escribirán dramas épicos en lenguajes de ámbito doméstico y los esbozos de los párvulos se impondrán a las grandes obras de arte…
El Idealismo cederá su lugar al Materialismo… Alejada de su habitual salida en torno al patriotismo o al orgullo cívico y familiar, la necesidad de las masas de un Ídolo accesible en el que confiar las llevará a elegir caminos irreconciliables en los que la educación no tendrá nada que hacer. Depresiones superficiales del terreno, animales domésticos, molinos destrozados o tumores malignos serán tratados con rango de divinidades.
La Justicia será reemplazada por la Piedad como virtud humana cardinal, y el miedo al castigo desaparecerá. Cualquier mozalbete se felicitará a sí mismo: «Soy tan pecador, que Dios en persona ha venido a salvarme. —Cualquier mangante argumentará—: Me gusta cometer crímenes. A Dios le gusta perdonarlos. Realmente, el mundo está perfectamente organizado». La Nueva Aristocracia se nutrirá exclusivamente de ermitaños, vagabundos e inválidos permanentes. El Diamante en Bruto, la Puta Escrofulosa, el bandido al que su madre adora y la chica epiléptica que se lleva bien con los animales serán los héroes de la Nueva Tragedia, mientras el general, el estadista y el filósofo se habrán convertido en el objeto de rechifla de toda farsa y toda sátira.
Lo que Herodes vio fue la América de finales de los ochenta y principios de los noventa. Una sociedad obsesionada con todo tipo de terapias que desconfía de la política formal; que se muestra escéptica ante la autoridad y cede fácilmente a la superstición; cuyo lenguaje político está corroído por la falsa piedad y el eufemismo. Es decir, que es igual a Roma en sus últimos tiempos (nada que ver con la primera república); igual en su larga marcha imperial, en la corrupción y prolijidad de sus senadores, en su confianza en gansos sagrados (los emplumados antepasados de nuestros encuestadores y los doctores comecocos) y en su sumisión a emperadores tan seniles como endiosados, controlados por astrólogos y esposas extravagantes. ¿Y la cultura? La cultura ha sustituido las luchas de los gladiadores, como forma de pacificar a la chusma, por guerras de alta tecnología que, además de causar inmensas carnicerías, permiten que los sátrapas de estilo mesopotámico sigan conservando plenos poderes sobre sus desgraciados súbditos.
A diferencia de Calígula, el emperador ya no nombra cónsul a su caballo, sino que lo pone a cargo del medio ambiente o lo asciende hasta el Tribunal Supremo. Por lo general, las que protestan son las mujeres, dado que, a causa del predominio de las religiones mistéricas, los hombres andan por los bosques, olisqueándose mutuamente los sobacos para reafirmar su masculinidad y escuchando a poetas de tercera fila que ensalzan con un lenguaje rimbombante el sátiro peludo y rijoso que anida dentro de cada uno de ellos. Quienes claman por el regreso de la sibila délfica se apañan con Shirley McLaine, mientras un guerrero cromagnon de 35 000 años de edad llamado Ramtha se reencarna en un ama de casa rubia de la Costa Oeste y origina un culto que le permite ganar millones de dólares a base de seminarios, vídeos y libros.
Mientras tanto, los artistas vacilan entre una expresividad autocomplaciente y una politización básicamente impotente; y la lucha entre la educación y la televisión —entre las razones y la convicción a través del espectáculo— ha sido ganada por la televisión, un medio que hoy día, en América, está más envilecido que nunca. Hasta las artes populares, que en tiempos asombraban y divertían al mundo, han decaído; hubo una época, que aún recordamos algunos, en la que la música popular americana estaba pletórica de exaltación, intención e ingenio, y atraía incluso a los adultos. En la actualidad, en vez de la cruda intensidad de Muddy Waters o la viril inventiva de Duke Ellington, tenemos a Michael Jackson; y de los musicales de George Gershwin o Cole Porter hemos pasado a unos espectáculos para analfabetos dedicados al mundo de los gatos o a la caída de Saigón. Ese gran invento americano que fue el rock and roll ha sido aplastado por la tecnología y filtrado por la rutina empresarial hasta que se ha convertido en un producto sintético al 95%.
En cuanto a los jóvenes, cada vez más, el entretenimiento establece patrones educativos y crea «verdades» sobre el pasado. Millones de americanos, especialmente los jóvenes, quedaron convencidos de que la «verdad» sobre el asesinato de Kennedy yace en esa mentirosa película de Oliver Stone que es JFK, en la que, de forma paranoica, se convierte a un desacreditado fiscal de Nueva Orleans en un héroe político asediado por una malévola y omnipresente estructura militar que se cargó a Kennedy para que no nos sacara de Vietnam. ¿Cuántos americanos tuvieron algo que objetar a la frecuente afirmación de Stone de que estaba creando un «contramito» a los informes de la Comisión Warren, como si nuestro conocimiento del pasado fuera semejante a la propagación de un mito? El tratamiento que Hollywood ha dado a la historia nunca ha tenido mucha sustancia (tonterías inofensivas sobre Luis XIV, bobadas sobre lord Nelson o devotas paparruchas sobre Jesucristo). Pero en una época de docudramas y simulaciones, cuando la diferencia entre la televisión y la realidad cada vez se hace más difusa —y no por casualidad, sino de un modo deliberado por parte de los jefazos de los medios electrónicos—, ese tipo de ejercicios puede incluirse en un sensiblero y ansioso contexto de inoperante rechazo de la verdad que el viejo enfoque pseudohistórico de Hollywood nunca tuvo.
Pues bien, dado que las artes enfrentan al ciudadano sensible con la diferencia entre los buenos artistas, los mediocres y los ineptos, y que siempre hay más de estos dos últimos grupos que de los primeros, las artes deben ser también convenientemente politizadas. Así nos sacamos de la manga sistemas críticos según los cuales, aunque sepamos de qué hablamos cuando nos referimos a la calidad del medio ambiente, resulta que la idea de «calidad» en la experiencia estética no es más que una ficción paternalista destinada a hacerles la vida imposible a los artistas que son negros, mujeres u homosexuales, quienes, consecuentemente, deberán ser juzgados a partir de ahora más por su origen étnico, su condición sexual y su situación médica que por los méritos de su obra.
A medida que invade las artes una reacción sensiblera contra el verdadero mérito, el concepto de discriminación «estética» se embadurna con la brocha de la discriminación «racial» o «sexual». Pocos se oponen a esta actitud o señalan que en asuntos artísticos el «elitismo» no significa necesariamente injusticia, ni siquiera inaccesibilidad. El yo es ahora la vaca sagrada de la cultura americana y la autoestima es sacrosanta; así que nos esforzamos por convertir la educación artística en un sistema en el que nadie puede fracasar. Ya puestos, también podríamos arrebatarle al tenis su contenido elitista por el sencillo procedimiento de eliminar la red.
Desde que nuestra recién descubierta sensibilidad decreta que los únicos héroes posibles son las víctimas, el varón blanco americano empieza también a reclamar su
Página siguiente