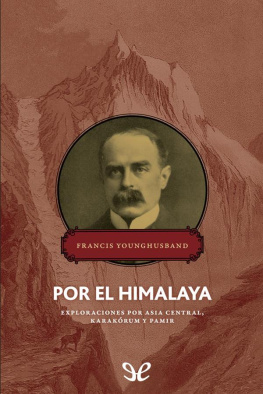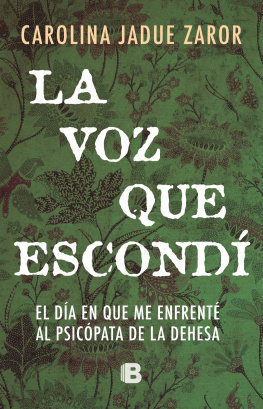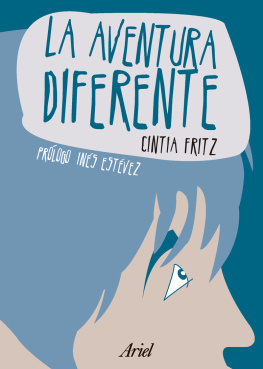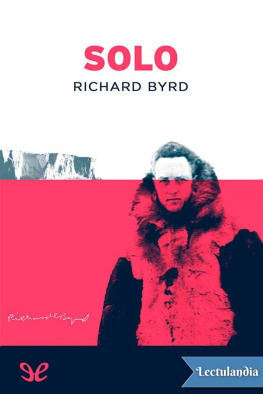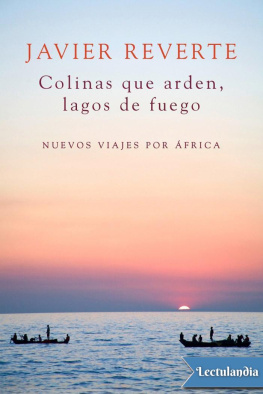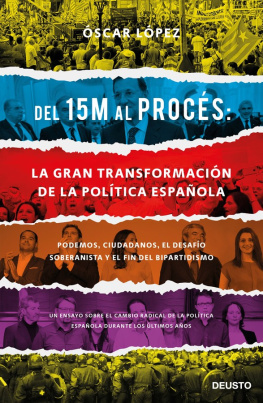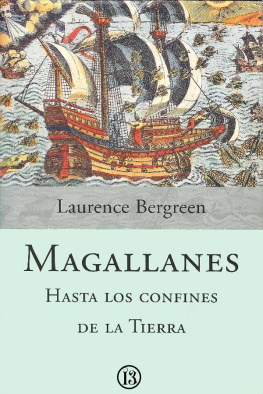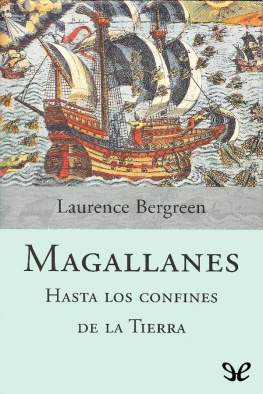SIR FRANCIS EDWARD YOUNGHUSBAND (Murree, Pakistán, 31 de mayo de 1863 – Lytchett Minster, Inglaterra, 31 de julio de 1942).
Fue una de las grandes figuras británicas en la exploración del Karakórum y el Himalaya y obtuvo por ello, muy pronto, la Medalla de Oro de la Royal Geographic Society, siendo elegido su miembro más joven. Pasado el tiempo fue uno de sus presidentes.
Militar de profesión, sus exploraciones por Asia Central y el Himalaya comenzaron de forma temprana, cuando se incorporó al Queens Dragon’s Guard en el regimiento de Rawalpindi, actual Pakistán. Transcurrían los años del Gran Juego, por lo que los descubrimientos de vías y pasos en el Himalaya eran vitales para las ambiciones de Inglaterra y Rusia. Tras sus primeras exploraciones de la cordillera pasó a desempeñar diversos cometidos para el Servicio Político en India y estuvo al mando de la misión militar que acabó de facto con la invasión británica del Tíbet, la ocupación de Lhasa, y el Tratado Anglotibetano de 1904 que acarreó la huida del XIII Dalai Lama a Mongolia.
Explorador, militar, espía, geógrafo, periodista, alpinista, escritor, profesor, fue todo un personaje y en los últimos años lideró el World Congress of Faith, fundado por él mismo en 1936. Creía en el espiritismo y en la comunión de valores de otras religiones para fundamentar una fe basada en múltiples creencias de matiz holístico, incluso en la idea de la existencia del planeta Altaïr como espacio radiante de una nueva humanidad.
CAPÍTULO UNO
Primer permiso en el Himalaya
O bservamos a lo lejos una sierra de colinas neblinosas. No ponemos en duda su existencia real, pero están envueltas en un misterio azulado, y anhelamos penetrar en su secreto. Seguro que contienen bosques gloriosos, con pájaros magníficos y hermosas flores. Y tras el maravilloso campo que tenemos ante nosotros, deberían de aguardarnos vistas grandiosas. No nos daremos por satisfechos hasta que nos hallemos sobre esas colinas y alcancemos a ver el otro lado.
De todas las cadenas montañosas, la más prodigiosa es el Himalaya, además de ser la más alta; y nos ofrece maravillas de una amplísima variedad: variedad en cuanto a su apariencia, de flores y bosques, de bestias y pájaros e insectos, y de razas humanas. Tan sorprendente es, de hecho, que los indios siempre la han contemplado con admiración y reverencia. Y nosotros, que hemos conocido lo mejor de estas montañas, somos los más impresionados. Una insólita buena suerte me ha dado la oportunidad de vivir en las montañas del Himalaya durante varios años, para explorarlas de lado a lado, en un sentido y en el otro, un año tras otro. Y aunque ya he contado en libros y conferencias la historia de esas andanzas, me parece que no he explicado todo lo que han supuesto para mí, ni siquiera la parte más importante. Por mucho que diga, siempre parece que falta mucho por contar.
En el año 1884 me encontraba acuartelado con mi regimiento, los King’s Dragoon Guards, me había dado un soberano. Pensaba que si pudiera ver aunque sólo fuera a uno de sus sirvientes, podría vislumbrar cómo era la auténtica aventura. Y, aún mejor, podría sentir algo del aprecio que sentía mi tío por los hombres que le sirvieron con lealtad. Porque además de un lingüista excepcional, competente en la mayoría de los idiomas europeos y versado en muchos de los orientales, Robert Shaw tenía la cualidad de encariñarse con la gente de Asia. Siempre hablaba y escribía de sus hombres con afecto. Y yo estaba ansioso por encontrarme con aquellos hombres, escucharles quizá contando alguna de sus aventuras y, también, ver su devoción por mi tío.
Así pues, tal como iba diciendo, cuando dispuse de aquellas vacaciones a las que casi me empujaban, tomé la decisión de dirigirme a Dharamsala, que está como a mitad de camino entre Cachemira y Shimla. ¿Podría haber mayor bendición para un hombre joven? En abril y mayo el tiempo sería perfecto: el sol brillaría sin interrupción día tras día; ni siquiera sufriría de un calor excesivo, dado que ascendería a medida que fuera aumentando el calor. De ese modo, iría subiendo hacia las cimas gloriosas. Contemplaría glaciares y formidables precipicios, rápidos ríos y elegantes cataratas, grandes bosques de cedros y flores que no había contemplado hasta entonces, y a los extraños hombres de las montañas. John Alexander, un compañero oficial que había estado allí, me auguró que me lo pasaría en grande, se entusiasmó con mi pequeña aventura tanto como yo mismo, y además de su interés me ofreció dinero y un rifle.
Puede que yo haya participado en alguna expedición de caza; pero carezco de instinto deportivo. Siento una enorme admiración por todos esos hombres a los que uno ve, en la India, abandonar las comodidades durante semanas y semanas, gastar sus ahorros, someterse a las penurias más severas, y correr riesgos mortales en un juego que consiste en perseguir algo. Conozco bien la fuerte determinación, el duro entrenamiento, la puesta a punto, la habilidad y la templanza de nervios que necesita poseer el deportista que busca al tigre en las planicies de la India, o al ciervo de Cachemira, el íbice, el marjor o el argalí en el Himalaya. Sólo los auténticos hombres pueden hacerlo. Todos admiramos la bravura varonil y envidiamos la alegría que sigue al éxito del acecho, del duelo entre el ingenio propio y el ingenio del animal.
Sin embargo, no lamento carecer de instinto deportivo. Lo que lamento más hondamente es que no fomentaran mi instinto por la historia natural durante la infancia y la juventud. Deben de ser muy pocos aquellos en los que está ausente el amor por las cosas vivas; y yo, desde luego, recuerdo que lo tenía ya en mis primeros días. Hasta el día de hoy, rememoro el gozo que sentía cuando, teniendo cinco o seis años, descubría violetas blancas en un bosque del condado de Somerset, o una amapola entre la hierba de una vereda en el mismo condado; o cuando contemplaba las anémonas en las pozas de los acantilados de Ilfracombe; o cuando en las tardes de verano veía a los conejos que entraban y salían presurosos de sus guaridas en los lindes llenos de hierba de los bosques del condado de Devon, o cuando descubría el nido de un amistoso carbonero en las vacaciones de semana santa, o atrapaba y aferraba en las manos un delicioso y minúsculo pinzón; y, por encima de todo, al coleccionar mariposas en Suiza durante las vacaciones de verano. De cada una de estas actividades extraía una emoción muy intensa. Al pinzón no quise sacrificarlo, sino mantenerlo atrapado en las manos con entusiasmo, y cuando todavía estaba en libertad, admirarlo lo más cerca de él que fuera posible. En cuanto a las mariposas, las quería por el puro placer de tener entre los dedos algo tan hermoso, tan extraño, tan difícil de encontrar y cazar. Así pues, al igual que la mayoría de los niños, poseía dentro de mí el emergente espíritu del naturalista; pero, como la mayoría de los niños, se me arrebataban las oportunidades de desarrollarlo y de observar a los animales, a las plantas y a los pájaros para amarlos. Y, como cualquier muchacho, formé parte del rebaño encerrado en el aula y obligado a forzar el cerebro para hacerle adquirir grandes cantidades de información inútil.
Pero, si bien carecía del instinto del deportista y el del naturalista casi me lo habían atrofiado, el instinto del explorador ardía en mi interior con fuerza, gracias a Dios. Más de lo que el más ferviente examinador podría mitigar. Nació conmigo y fue fomentado por las circunstancias. Nació conmigo, pues, por ambas partes, tanto los progenitores de mi padre como los de mi madre, tenían por costumbre viajar por toda la Tierra. Y creció en mi interior, dado que, mientras mis padres vivían en la India, a mí me llevaban de vacaciones por el norte de Gales, Cornualles, y los condados de Devon y Somerset. Y cuando regresaron, pasamos buena parte de las vacaciones en Suiza y en el sur de Francia.