Francisco J. Ramos Mena
PRÓLOGO
Encuentro
Diciembre de 2016
Grosvenor Gardens, Londres,SW1
Sigan el sexo. Sigan el dinero.
C HRISTOPHER S TEELE , al autor
Estación Victoria, Londres. Un lugar entre destartalado y elegante. Hay una terminal de ferrocarril, una estación de autobuses y —un poco más lejos— un parque de forma triangular. Allí se encuentra la escultura ecuestre de un héroe de la Primera Guerra Mundial, el mariscal francés Ferdinand Foch. Grabadas en el pedestal hay unas palabras suyas: «Soy consciente de haber servido a Inglaterra». Alguien ha añadido con rotulador negro: «Asesinando a miles».
Esta es una zona de partidas y llegadas. Alrededor de Foch hay varios bancos de madera salpicados de blanco por los excrementos de las palomas, y unos plátanos de sombra de gran altura. Hay turistas, personas que llegan al trabajo desde fuera de la ciudad y algún que otro vagabundo de pelo hirsuto, refunfuñando mientras sorbe una lata de cerveza. El hombre que posee esta tajada inmobiliaria de primera calidad es el duque de Westminster. El más rico de los aristócratas británicos.
Si uno sigue avanzando, encuentra una hilera de casas neoclásicas construidas al estilo renacentista francés. Se trata de Grosvenor Gardens. La calle da a la parte trasera de una residencia mundialmente famosa, el palacio de Buckingham. Con algo de arrojo y una escalera larga se podría acceder directamente al jardín privado de Su Majestad. Los abetos resultan visibles a los transeúntes, recortándose contra la silueta gris de Londres. En cambio, el lago de la Reina queda oculto.
Algunos de los edificios anuncian quiénes los habitan: una empresa de relaciones públicas, un restaurante japonés, una escuela de idiomas… Pero en el número 9-11 de Grosvenor Gardens no se ve el menor indicio de quién o qué hay dentro. Dos columnas enmarcan una puerta negra y anónima. Un letrero advierte de la presencia de un circuito cerrado de televisión. No hay ningún nombre en el interfono. Arriba, tres pisos de oficinas.
Si uno entra y gira a la derecha, se encuentra en una modesta suite de la planta baja, un par de habitaciones desnudas pintadas de blanco marfil, con un mapa del mundo de tamaño mediano a color colgado en una pared, y persianas blancas justo por encima del nivel de la calle en unas ventanas altas. Hay ordenadores, y también algún periódico: en concreto un ejemplar del Times de Londres. Da la impresión de ser un despacho profesional pequeño y discreto.
La oficina es la sede de una empresa británica, Orbis Business Intelligence Limited. El sitio web de Orbis afirma que es «una destacada consultoría de inteligencia corporativa». Y añade, en términos difusos:
Proporcionamos a los altos responsables con poder de decisión perspectiva estratégica, información de inteligencia y servicios de investigación. Así pues, trabajamos con los clientes para implementar estrategias que protejan sus intereses en todo el mundo.
Traducido, significa que Orbis está en el negocio del espionaje no gubernamental. Espía para clientes comerciales, hurgando en los secretos de personas e instituciones, gobiernos y organizaciones internacionales. Londres es la capital global de la inteligencia privada. Un sector difícil, en palabras de un antiguo espía británico que trabajó en él durante un año antes de ocupar un cargo en una gran corporación. Hay más de una docena de empresas como esta, cuyo personal está integrado en su mayoría por antiguos agentes de inteligencia que se especializan en asuntos extranjeros. No es exactamente el mundo del espionaje clásico o de James Bond. Tampoco está lejos de serlo.
El hombre que gestiona Orbis se llama Christopher Steele. Él y su socio Christopher Burrows son los directores de la empresa. Ambos son británicos. Steele tiene cincuenta y dos años; Burrows cincuenta y ocho. Sus nombres no aparecen en los registros públicos de Orbis. Tampoco existe referencia alguna de sus antiguas trayectorias profesionales. Junto con ellos trabaja un par de brillantes graduados más jóvenes. Forman un pequeño equipo.
El despacho de Steele da pocas pistas sobre la naturaleza de su trabajo secreto.
Solo hay un indicio.
Junto al escritorio del director puede verse una hilera de muñecas rusas o matrioskas. Un recuerdo de Moscú. Llevan los nombres de grandes escritores rusos del siglo XIX : Tolstói, Gógol, Lérmontov, Pushkin… Las muñecas están pintadas a mano, y los nombres de los autores aparecen escritos cerca de la base en floridos caracteres cirílicos. La «T» mayúscula de Tolstói parece una «Pi» retorcida.
En los turbulentos días de 2016 las muñecas eran una metáfora tan buena como cualquier otra de la inusual investigación secreta que recientemente le habían encargado a Steele. Era una tarea explosiva: descubrir los secretos más profundos del Kremlin en relación con Donald J. Trump, destaparlos uno a uno, como otras tantas muñecas, hasta que se revelara la verdad. Sus conclusiones sacudirían la inteligencia estadounidense y desencadenarían un seísmo político de una magnitud comparable con los oscuros días de Richard Nixon y el Watergate.
Las conclusiones de Steele eran sorprendentes, y el dossier resultante acusaría al presidente electo del más grave de los delitos: colusión con una potencia extranjera. Esa potencia era Rusia. El presunto delito —negado y rebatido con vehemencia y en ciertos aspectos clave improbable— era una traición. El nuevo presidente de Estados Unidos de América era —se rumoreaba— un traidor.
Para encontrar antecedentes de un complot tan descabellado había que acudir a la ficción. Por ejemplo, en El mensajero del miedo, de Richard Condon, que trata sobre una operación chino-soviética para hacerse con el control de la Casa Blanca. O el thriller largamente olvidado del escritor Ted Allbeury, The Twentieth Day ofJanuary, en el que, durante los disturbios estudiantiles de 1968 en París, Moscú recluta a un joven estadounidense para que se dedique a actividades de mayor calado. Como Steele, Allbeury era un antiguo agente de la inteligencia británica.
Hasta que su trabajo salió a la luz con total claridad, Steele era un personaje desconocido; es decir, desconocido más allá de un estrecho círculo de miembros de los servicios de inteligencia estadounidense y británicos expertos en Rusia. Él lo prefería así.
2016 representó un momento histórico extraordinario. Primero el Brexit, la traumática decisión británica de abandonar la Unión Europea. Luego, para sorpresa y consternación de muchos estadounidenses, por no hablar de muchísimos otros en todo el mundo, Donald J. Trump, de manera inesperada, resultó elegido en noviembre el 45.º presidente de Estados Unidos.



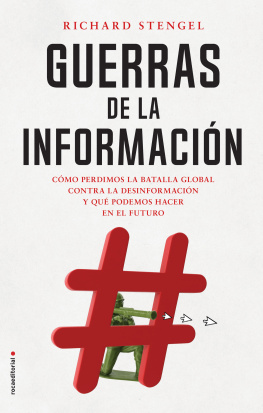


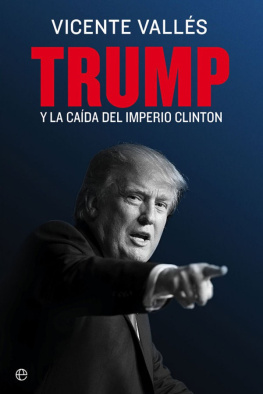

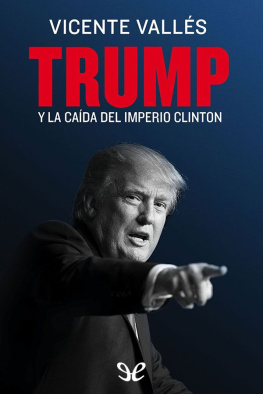

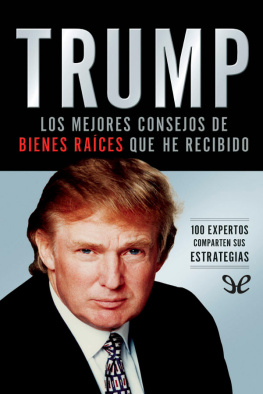



 @megustaleerebooks
@megustaleerebooks @megustaleer
@megustaleer @megustaleer
@megustaleer