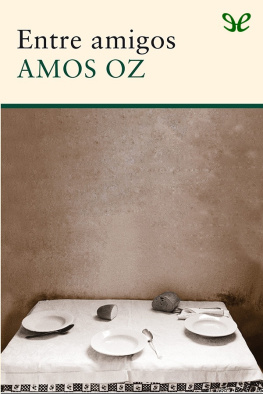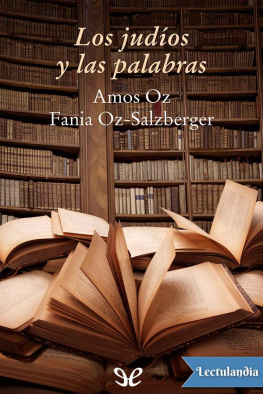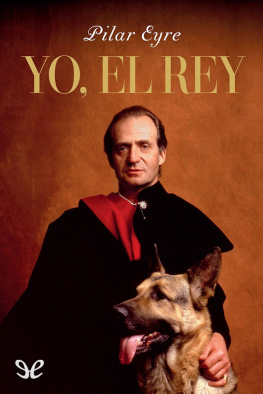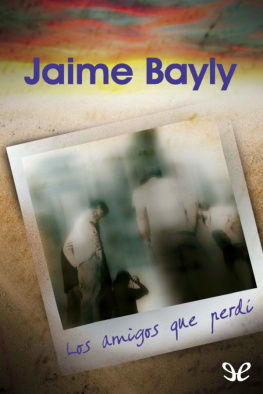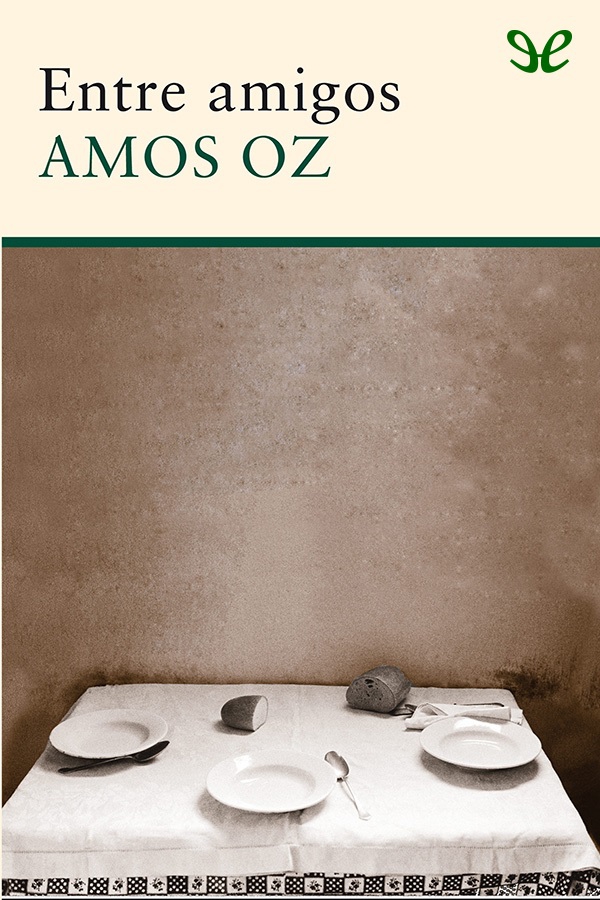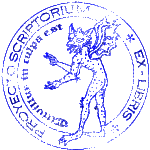Los ocho relatos de Entre amigos transcurren en el kibutz imaginario Yikhat y dibujan retratos maravillosos por su delicadeza de mujeres y hombres que tienen sueños íntimos y experiencias dolorosas privadas a la sombra de uno de los más grandes sueños colectivos de la historia del siglo XX. Un padre cuya hija se va a vivir con un miembro del kibutz tan mayor como él; una mujer que escribe una carta estremecedora a otra mujer por la que su marido la ha abandonado; un niño externo que va a visitar a su padre a un hospital para enfermos mentales; un jardinero que carga sobre sus espaldas con todas las tragedias del mundo: cada una de estas historias personales es una perla de humanidad literaria y juntas forman un collar que es también un retrato de un ideal y de una época.

Amos Oz
Entre amigos
ePub r1.0
Titivillus 10.02.17
Título original: 
Amos Oz, 2012
Traducción: Raquel García Lozano
Diseño de cubierta: Erich Hartmann
Editor digital: Titivillus
ePub base r1.2
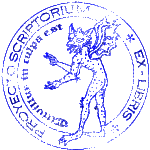
El rey de Noruega
Teníamos en el kibutz Yikhat a un hombre, Zvi Provizor, un soltero bajito de unos cincuenta y cinco años con un tic en los ojos, al que le gustaba dar malas noticias: temblores de tierra, aviones estrellados, derrumbes de edificios con víctimas mortales, incendios e inundaciones. Por la mañana temprano, antes que nadie, leía el periódico y escuchaba todos los boletines de noticias para poder presentarse en el comedor e impresionarte con doscientos cincuenta mineros atrapados sin esperanza dentro de una mina de carbón en China o con un transbordador que había volcado y se había hundido con sus seiscientos pasajeros durante una tormenta en el mar Caribe. También se afanaba en memorizar las esquelas. Se enteraba antes que nadie del fallecimiento de personas de renombre e informaba a todo el kibutz. Una mañana me paró delante del ambulatorio:
—¿Conoces a un escritor llamado Wislavsky?
—Sí. Lo conozco. ¿Por qué?
—Ha muerto.
—Lamento oír eso.
—También los escritores mueren.
Y en otra ocasión me pilló durante mi turno de trabajo en el comedor:
—He visto en una esquela que tu abuelo ha fallecido.
—Sí.
—Y hace tres años también se te murió un abuelo.
—Sí.
—Entonces, este era el último.
Zvi Provizor realizaba él solo las tareas de jardinería. Se levantaba a las cinco de la madrugada, trasladaba los aspersores, ahuecaba la tierra de los arriates de flores, plantaba, podaba y regaba, cortaba el césped con una ruidosa máquina, fumigaba contra los pulgones y esparcía abono orgánico y químico.
Los miembros del kibutz le rehuían. En el comedor evitaban unirse a su mesa. Las tardes de verano se sentaba solo en un banco verde al borde de la gran parcela de césped situada delante del comedor y observaba a los niños correteando por la hierba. El viento de la tarde inflaba su camisa y secaba su sudor. Sobre las copas de los altos cipreses iba despuntando una ardiente luna roja. Un día, Zvi Provizor se pegó a una mujer que estaba sentada sola en el banco de al lado, Luna Blank, y le comentó con tristeza:
—¿Te has enterado? En España ha ardido un orfanato y ochenta huérfanos se han asfixiado con el humo.
Luna, una maestra viuda de unos cuarenta y cinco años, se secó el sudor de la frente con su pañuelo y dijo:
—Es horrible, espantoso.
Y Zvi:
—Han rescatado solo a tres supervivientes y también están graves.
Se le respetaba por su concienzudo trabajo como jardinero: durante los veintidós años que llevaba viviendo en el kibutz no había faltado al trabajo por enfermedad ni un solo día. Gracias a él el recinto del kibutz estaba completamente florido. Allí donde quedaba un sitio libre plantaba flores de temporada. Había construido rocallas donde había plantado distintas variedades de cactus. Por todo el recinto había levantado emparrados de madera. Delante del comedor había instalado una fuente con peces de colores y plantas acuáticas. Tenía muy buen gusto y todos sabían apreciarlo. Pero a sus espaldas lo llamaban el Ángel de la Muerte y se rumoreaba que jamás había tenido ningún interés por las mujeres, y en realidad tampoco por los hombres. Había un chico, Roni Shindlin, que lo imitaba de maravilla y hacía que todos nos partiésemos de risa. Al mediodía, cuando todos los miembros del kibutz se sentaban en familia en sus terrazas o en el césped de delante de sus casas, tomaban café y jugaban con los niños, Zvi Provizor se iba al centro social a leer periódicos y se sentaba en compañía de cinco o seis hombres solitarios como él, devoradores de periódicos, polemistas, solterones, divorciados, viudos. Ruvke Roth, un hombre pequeño y calvo con unas enormes orejas de murciélago, decía refunfuñando desde su rincón que las acciones de represalia no hacían más que acelerar el círculo vicioso de violencia porque la venganza llama a la venganza y las represalias a las represalias. Los demás se le echaban encima de inmediato, pero ¿qué dices?, no podemos quedarnos cruzados de brazos, la moderación y la templanza no hacen más que aumentar el desparpajo de los árabes. Zvi Provizor decía parpadeando:
—Al final esto desembocará en una guerra. Esto no puede traer más que una guerra terrible.
Y Emanuel Glozman, el tartamudo, se animaba:
—Gue-gue-guerra. Mu-muy bien. No-no-nosotros ven-ven-venceremos y con-con-conquistaremos hasta el Jordán.
Ruvke Roth reflexionaba en voz alta:
—Ben Gurión es un gran ajedrecista. Siempre ve cinco formas de avanzar. Y es que para él todo tiene que ser siempre por la fuerza.
A lo que Zvi Provizor profetizaba con tristeza:
—Si perdemos, los árabes nos borrarán del mapa. Si vencemos, los rusos nos harán saltar por los aires.
Emanuel Glozman rogaba:
—Ba-basta, amigos, silencio, de-de-dejadme leer el pe-periódico en paz.
Y Zvi, tras unos instantes de silencio:
—¿Os habéis enterado? Aquí dice que el rey de Noruega tiene cáncer de hígado. Y también el jefe de nuestro Consejo Regional tiene cáncer.
Roni Shindlin, el guasón, cuando se encontraba con Zvi junto al taller de zapatería o delante del almacén de ropa, preguntaba con sorna:
—Eh, Ángel de la Muerte, ¿qué avión se ha estrellado hoy?
Entre Zvi Provizor y Luna Blank se estableció una costumbre: intercambiar unas palabras al atardecer. Él se sentaba en el extremo derecho del banco izquierdo situado al borde del césped y ella se sentaba cerca de él, en el extremo izquierdo del banco derecho. Él le hablaba parpadeando y ella estrujaba su pañuelo entre los dedos. Llevaba un vestido de hombreras veraniego, ligero y alegre. Alababa el jardín del kibutz, hecho por él, y le decía que gracias a él vivíamos en un hermoso prado a la sombra de un frondoso vergel y entre arriates floridos. Tenía cierta tendencia a utilizar palabras ceremoniosas. Era maestra de tercer curso y hacía delicados dibujos a lápiz que colgaban en las paredes de algunas de nuestras pequeñas casas. Tenía la cara redonda y sonriente y las pestañas largas, pero su cuello estaba algo arrugado, sus piernas eran muy finas y casi no tenía pecho. Su marido había muerto hacía algunos años mientras prestaba servicio como reservista en la frontera de Gaza y no habían tenido hijos. Se la consideraba una figura admirable que había superado su tragedia y se había dedicado en cuerpo y alma a la enseñanza. Zvi habló con ella sobre las distintas variedades de rosas y ella asintió con la cabeza como aprobando con entusiasmo cada una de sus palabras. Luego le contó detalladamente la terrible noticia sobre la plaga de langostas que había asolado Sudán. Luna dijo: