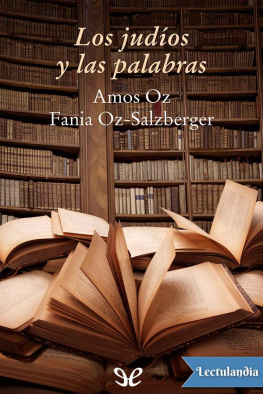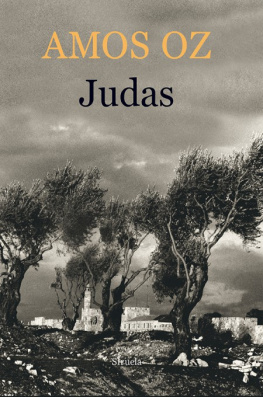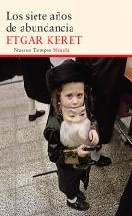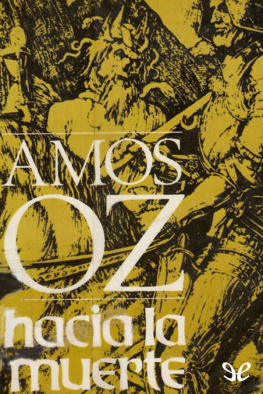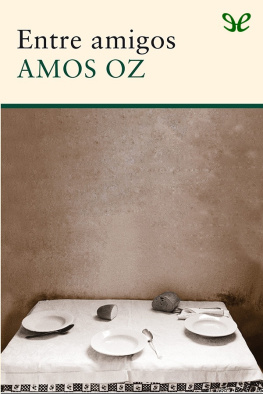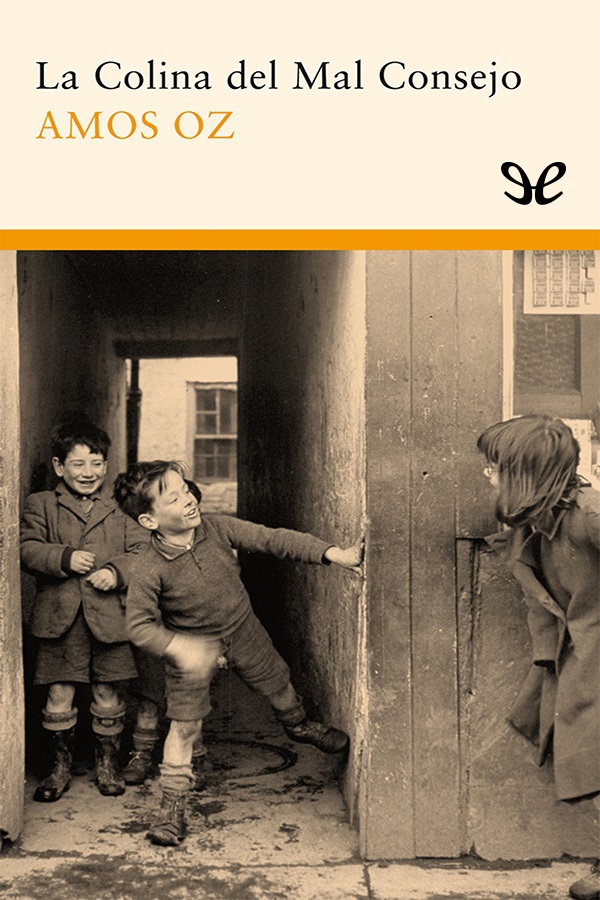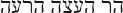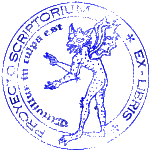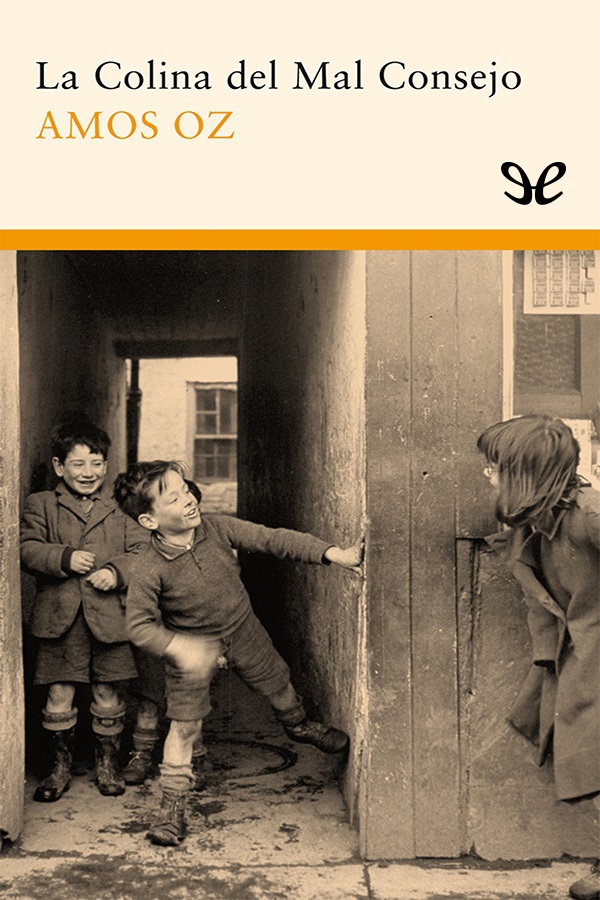
Los tres relatos que conforman este espléndido libro tienen dos denominadores comunes: el espacio y el tiempo, pues transcurren en Jerusalén durante los últimos meses del Mandato Británico, periodo que Amos Oz vivió de niño. En «La Colina del Mal Consejo», una familia, formada por un veterinario, su mujer y su hijo, vive en uno de los nuevos barrios de las afueras de Jerusalén. Su tranquila vida se verá alterada cuando el matrimonio sea invitado a asistir a una fiesta organizada por el Alto Comisionado británico. En «El señor Levi» un niño narra la especial relación que mantiene con Efraim, hijo de un viejo poeta y de quien se sospecha que es un miembro destacado de la resistencia contra los británicos. «Nostalgia», por su parte, describe cómo en un barrio de Jerusalén todos los habitantes se preparan para una guerra que parece inminente. Entre ellos un médico enfermo que escribe cartas a su antiguo amor, en las que alterna su nostalgia de tiempos pasados con descripciones de su vida cotidiana durante esos críticos momentos.

Amos Oz
La Colina del Mal Consejo
ePub r1.0
Titivillus 09.02.17
Título original: 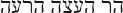
Amos Oz, 1978
Traducción: Raquel García Lozano
Editor digital: Titivillus
ePub base r1.2
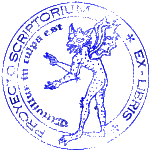
La Colina del Mal Consejo
1
Estaba oscuro. En la oscuridad dijo una mujer: no tengo miedo. Un hombre le respondió: tienes mucho miedo. Y otro hombre dijo: silencio.
Después se encendieron unas tenues luces a los lados del escenario, se alzó el telón, y se hizo el silencio.
En el mes de mayo del año 1946, al cumplirse un año de la victoria de los aliados, el Consejo Nacional organizó una gran fiesta en el cine Edison. Las paredes estaban adornadas con banderas de Inglaterra y del movimiento sionista. En el borde del escenario había jarrones con gladiolos. Y habían colgado un versículo de la Biblia: «Haya calma entre tus muros, paz en tus palacios».
El gobernador de Jerusalén subió al escenario con paso marcial y pronunció un breve discurso. En el discurso intercaló alguna broma y también leyó unos versos de Byron. Tras él se levantó Moshé Shertok para expresar en inglés y en hebreo las tribulaciones de la población judía. En las esquinas de la sala, y junto a las salidas y el escenario, había soldados ingleses con gorras rojas que empuñaban ametralladoras por miedo a la resistencia. Desde el palco miraba muy erguido el Alto Comisionado, sir Alan Cunningham, acompañado de un pequeño séquito de damas y oficiales del ejército. Las damas tenían anteojos en las manos. Un coro de pioneros con camisas azules entonaba canciones de trabajo. Eran canciones rusas, y ni en ellas ni en el público había alegría, tan solo nostalgia.
Tras la actuación del coro proyectaron una película sobre el veloz avance de los blindados de Montgomery en el desierto occidental. Aquellos blindados levantaban columnas de polvo, arrasaban trincheras y alambradas de espino con sus cadenas, perforaban el cielo gris del desierto con las puntas de sus antenas. Y la sala se llenó de estruendo de cañones y algarabía de marchas militares.
En mitad de la película, un ligero murmullo recorrió el palco de honor.
De pronto se interrumpió la proyección. Se encendieron todas las luces en la sala. Alguien alzó la voz y se oyó una reprimenda o una orden enérgica: se necesitaba urgentemente un médico.
En la fila número 29 el padre se puso de inmediato en pie. Se abrochó el primer botón de su camisa blanca, le susurró a Hillel que cuidara de la madre y la calmara hasta que la situación se aclarase y, como quien salta intrépidamente a una casa en llamas, se abrió paso hacia las escaleras del anfiteatro.
Resultó que lady Bromley, la cuñada del Alto Comisionado, había sufrido un repentino desvanecimiento. Llevaba un largo vestido blanco y también su rostro estaba blanco. El padre se presentó aceleradamente a las autoridades mientras colocaba el débil brazo de la mujer sobre sus hombros. Como un refinado caballero guiando a una bella durmiente, condujo el padre a lady Bromley hacia el ropero de señoras. Allí la acomodó sobre un taburete tapizado y le ofreció un vaso de agua fría. Tres altos funcionarios ingleses vestidos de etiqueta se apresuraron a seguirle, rodearon a la enferma por la derecha, por la izquierda y por detrás, y sujetaron su cabeza mientras bebía un trago de agua con dificultad. Y un anciano coronel, con uniforme de la aviación, sacó el abanico de la mujer de su bolsita blanca, lo abrió con cuidado y le dio aire en la cara.
La lady abrió sus ojos cansados. Como con ironía miró un instante a todos los esforzados caballeros que la rodeaban. Era muy vieja, huesuda, puntiaguda como un ave sedienta, tenía la nariz fina y afilada, y la boca fruncida con un gesto de ofensa y maldad.
—Así pues, doctor —se dirigió el coronel al padre en tono severo—, así pues, ¿qué ocurrirá ahora?
El padre dudó un instante, se disculpó dos veces y, de pronto, tomó una decisión. Se inclinó y, con sus finos y bonitos dedos, aflojó los cordones del apretado corsé. Entonces lady Bromley se sintió mejor. La mano reseca, que parecía una pata de gallina, volvió a colocar el bajo del vestido. Entre sus labios fruncidos se abrió una grieta, una especie de sonrisa defectuosa, luego cruzó sus viejas piernas, y cuando habló su voz era chillona y hostil, una voz de latón:
—Es solo el clima.
Uno de los altos funcionarios dijo educadamente:
—Señora…
Pero lady Bromley no le prestó atención. Se dirigió impaciente al padre:
—Joven, ¿sería tan amable de abrir todas las ventanas? También esa. Necesito un poco de aire. Qué muchacho tan simpático.
Hablaba así al padre porque con su camisa blanca, que le caía sobre los pantalones caqui, el cuello abierto y las sandalias bíblicas, le parecía un chico del servicio en vez de un médico. Había pasado su juventud entre monos, jardines y fuentes en la ciudad india de Bombay.
El padre obedeció en silencio y abrió una ventana tras otra.
El aire de la tarde jerosolimitana entró y con él olores a repollo, pinos y basura.
Sacó de su bolsillo un pequeño paquete de la mutua sanitaria, quitó con muchísimo cuidado la tapa, que estaba marcada con líneas discontinuas, y ofreció a la lady una aspirina. El padre no sabía pronunciar la palabra «migraña» en inglés y, por tanto, la dijo en alemán. En ese momento seguro que sus ojos azules brillaron con una luz amable y optimista tras sus gafas redondas.
Al cabo de diez minutos, la lady ordenó que la llevaran de vuelta a su sitio en el palco de honor. Uno de los altos funcionarios anotó en su libreta el nombre y la dirección del padre y expresó un comedido agradecimiento. Sonrieron. Hubo un ligero desconcierto. De pronto el funcionario alargó la mano. Y se las estrecharon.
El padre se dirigió de nuevo a su asiento en la fila 29, entre su mujer y su hijo, y dijo:
—No ha pasado nada. Es solo el clima.
Las luces de la sala se apagaron. De nuevo se vio al general Montgomery persiguiendo sin piedad al general Rommel por todo el desierto. El fuego y las columnas de polvo llenaban la pantalla, Rommel aparecía en primer plano mordiéndose con fuerza los labios y, al fondo, el ardiente fragor de las gaitas llegaba al borde del éxtasis.