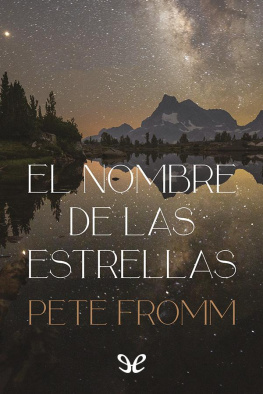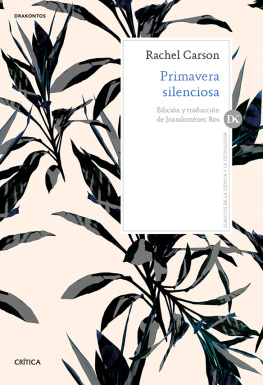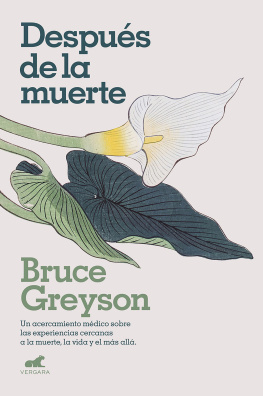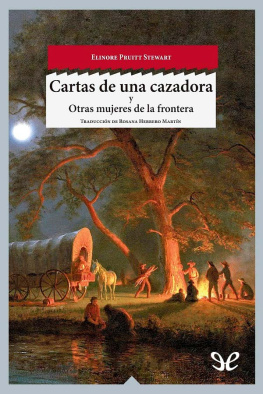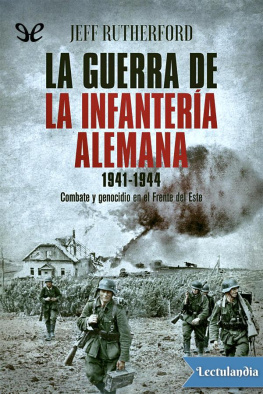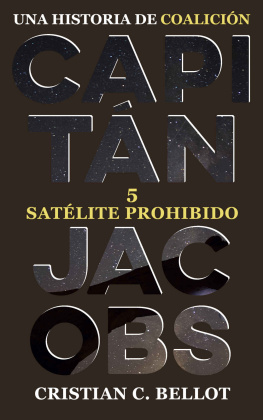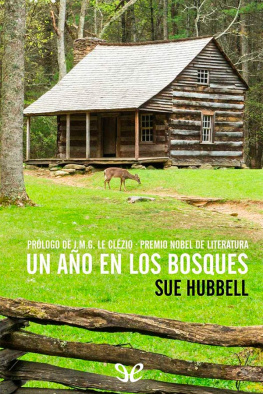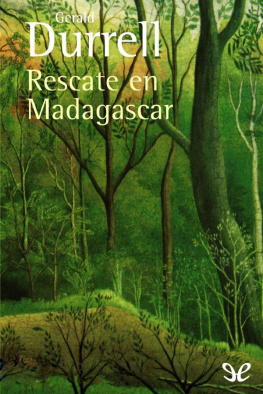Jeff Vandermeer
Aniquilacion
Para Ann
01: Iniciación
La torre, que en principio no debía estar ahí, penetra en el suelo justo antes de que el bosque de pinos negros empiece a dar paso a la marisma, y luego a los juncos y a los árboles torcidos por el viento de los llanos pantanosos. Más allá de estos y de los canales naturales están el océano y, algo más lejos siguiendo la costa, un faro deshabitado. Toda esta parte del territorio llevaba décadas abandonada, por motivos que cuesta referir. Nuestra expedición era la primera que se adentraba en el Área X desde hacía más de dos años; buena parte del equipo de nuestros predecesores se había oxidado y sus tiendas y refugios eran poco más que caparazones. No creo que nadie viera la amenaza contemplando aquel paisaje inalterado.
Éramos cuatro: una bióloga, una antropóloga, una topógrafa y una psicóloga. Yo era la bióloga. En esa ocasión, todo mujeres, elegidas en función de las variables que regían el envío de las expediciones. La psicóloga, mayor que las demás, ejercía de líder. A la hora de cruzar la frontera nos había hipnotizado a todas para asegurarse de que mantuviéramos la calma. Después de cruzarla, alcanzar la costa nos llevó cuatro días de dura marcha.
La misión era sencilla: proseguir la investigación gubernamental en la misteriosa Área X, abriéndonos camino poco a poco a partir del campamento base.
La expedición podía durar días, meses o incluso años, en función de varios incentivos y condiciones. Llevábamos provisiones para seis meses, y el equivalente a otros dos años se encontraba ya almacenado en el campamento base. Además, nos habían asegurado que, en caso necesario, podríamos vivir de la tierra sin temor. Todos nuestros alimentos estaban ahumados, enlatados o empaquetados. Nuestra herramienta más sofisticada consistía en un aparato de medición que nos facilitaron a todas y que llevábamos colgando de una correa del cinturón: un pequeño rectángulo de metal negro con un orificio acristalado en el centro. Si en el orificio se encendía una luz roja, disponíamos de treinta minutos para retirarnos a «un lugar seguro». No nos dijeron qué medía el aparato ni por qué debíamos asustarnos si se ponía rojo. Pasadas las primeras horas, me había acostumbrado a él de tal modo que ya no volví a mirarlo. Teníamos prohibidos los relojes y las brújulas.
Al llegar al campamento, nos dedicamos a sustituir el equipamiento obsoleto o dañado por el que habíamos llevado y montamos nuestras tiendas. Ya reconstruiríamos los cobertizos más adelante, cuando nos asegurásemos de que el Área X no nos había afectado. Los miembros de la última expedición habían ido cayendo uno tras otro. Con el tiempo, habían vuelto junto a sus familias, así que, estrictamente hablando, no se desvanecieron. Tan solo desaparecieron del Área X y, por medios desconocidos, reaparecieron en el mundo del otro lado de la frontera. No pudieron describir los detalles de ese trayecto. Esta transferencia se había dado a lo largo de un período de dieciocho meses y no era algo que hubieran experimentado expediciones previas. Pero existían otros fenómenos que también podían resultar en una «disolución prematura de expediciones», en palabras de nuestros superiores, por lo que había que comprobar nuestra resistencia en aquel lugar.
Además, debíamos aclimatarnos al medio. En el bosque próximo al campamento base podías encontrar osos negros o coyotes. De golpe podías oír un graznido y ver un martinete lanzarse de una rama y, distraída, pisar una serpiente venenosa, de las que había al menos seis variedades. Las ciénagas y los arroyos ocultaban enormes reptiles acuáticos, por lo que procurábamos no adentrarnos demasiado a la hora de recoger las muestras de agua. Con todo, estos aspectos del ecosistema no nos preocupaban demasiado. Había otros elementos que sí nos afectaban. Tiempo atrás, allí habían existido pueblos, y nos topábamos con signos fantasmagóricos de asentamientos humanos: barracas podridas de techos hundidos y rojizos, radios oxidados de ruedas de vagones medio enterradas en el suelo o el contorno, apenas visible, de lo que fueron recintos para ganado, convertidos en simples soportes para capas de hojarasca de pinos.
Aunque era mucho peor el grave y potente gemido del ocaso. El viento marino y el insólito silencio del interior menguaban nuestra capacidad de determinar su dirección, de modo que era como si el sonido se infiltrara en el agua oscura que empapaba los cipreses. Esa agua era tan negra que nos veíamos la cara en ella; rígida como el cristal, no se agitaba nunca, reflejando las barbas de musgo gris que cubrían dichos árboles. Mirando el océano entre esas zonas, solo se veía el agua negra, el gris de los troncos de ciprés y la lluvia constante e inmóvil del musgo que manaba. Solo se oía aquel gemido grave. Su efecto no se puede entender sin estar allí. Tampoco se puede entender la belleza de todo ello, y cuando contemplas la belleza en la desolación, algo cambia en tu interior. La desolación intenta colonizarte.
Como he señalado, encontramos la torre justo en el límite donde el bosque se anega para transformarse en marisma de agua salobre. Ocurrió el cuarto día tras llegar al campamento base, y para entonces ya estábamos bastante orientadas. No esperábamos encontrar nada allí, basándonos tanto en los mapas que habíamos llevado como en los documentos, manchados de polvareda y agua, que nuestros predecesores habían dejado tras de sí. Pero ahí estaba, rodeado de un cerco de maleza y oculto por el musgo caído hacia la izquierda del sendero: un bloque circular de piedra grisácea, como una mezcla de cemento y conchas molidas. El bloque en cuestión medía unos veinte metros de diámetro y se alzaba unos veinte centímetros del suelo. En la superficie no había nada grabado ni escrito que revelara en lo más mínimo su propósito o la identidad de sus creadores. Empezando en el norte exacto, una abertura rectangular practicada en la superficie del bloque mostraba una escalera que bajaba en espiral hacia la oscuridad. La entrada estaba cubierta por telas de araña de seda dorada y los escombros de las lluvias, pero de abajo llegaba corriente de aire.
Al principio, solo yo lo vi como una torre. No sé por qué se me ocurrió la palabra «torre», teniendo en cuenta que perforaba la tierra. Habría sido más fácil considerarlo un búnker o una construcción sumergida. Sin embargo, en cuanto vi la escalera me acordé del faro de la costa y tuve una visión repentina de la última expedición desapareciendo miembro tras miembro y, después, del terreno moviéndose de un modo uniforme y preestablecido para dejar el faro en pie donde había estado siempre pero depositando esa parte subterránea del mismo lejos de la costa. Lo vi con pelos y señales estando todas allí y, pensándolo ahora, lo considero mi primer pensamiento irracional una vez alcanzado nuestro destino.
—Es imposible —dijo la topógrafa contemplando sus mapas.
Las densas sombras vespertinas la proyectaban como una oscuridad fría y volvían sus palabras más apremiantes de lo que habrían sido en otras circunstancias. El sol nos decía que pronto tendríamos que encender las linternas para interrogar lo imposible, aunque yo no habría tenido inconveniente en hacerlo en la oscuridad.
—Pero aquí está —dije—. A no ser que se trate de una alucinación en masa.
—El modelo arquitectónico es difícil de identificar —señaló la antropóloga—. Los materiales son ambiguos e indican origen local, pero no por fuerza construcción local. Si no entramos, no sabremos si es primitivo o moderno, o algo intermedio. Y no sé si me gustaría adivinar de cuándo es.
No había modo de informar a nuestros superiores sobre el descubrimiento. Una norma para las expediciones al Área X era no mantener contacto con el exterior, para evitar toda contaminación irrevocable. Además, disponíamos de pocas cosas que se ajustaran a la capacidad tecnológica de nuestro lugar de origen. No teníamos teléfonos móviles ni vía satélite, ni ordenadores, ni videocámaras, ni instrumentos de medición complejos, salvo esas cajitas negras tan raras que nos colgaban del cinturón. La falta de teléfonos móviles en particular hacía que a las demás el mundo real les pareciera muy distante; yo, en cambio, siempre había preferido vivir sin ellos. Como armas teníamos cuchillos, un contenedor candado y lleno de pistolas antiguas y un rifle de asalto, reacia concesión a los patrones de seguridad del momento.
Página siguiente