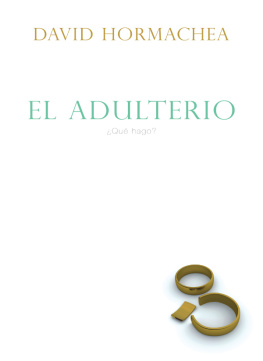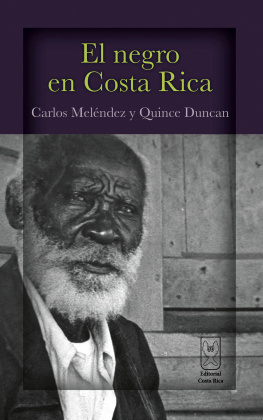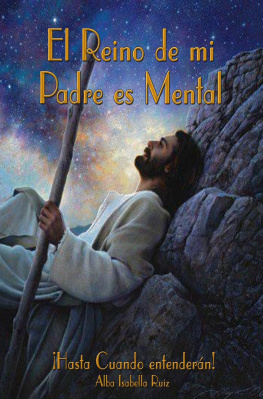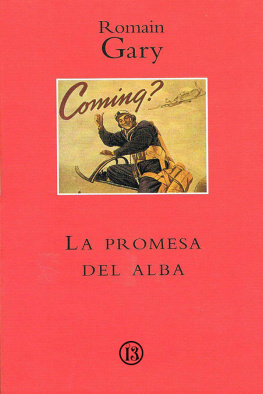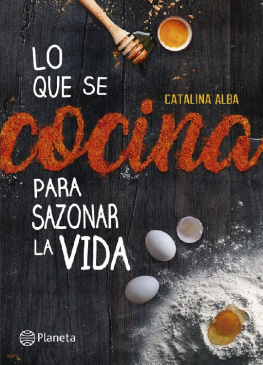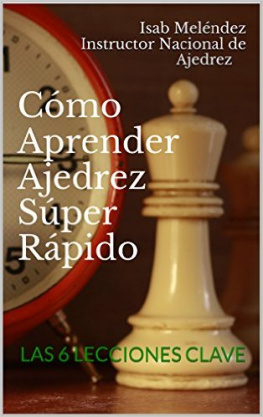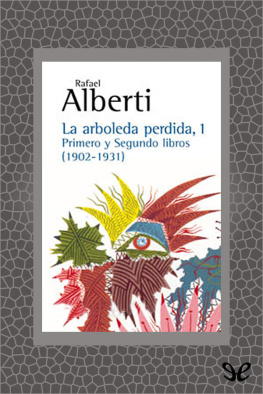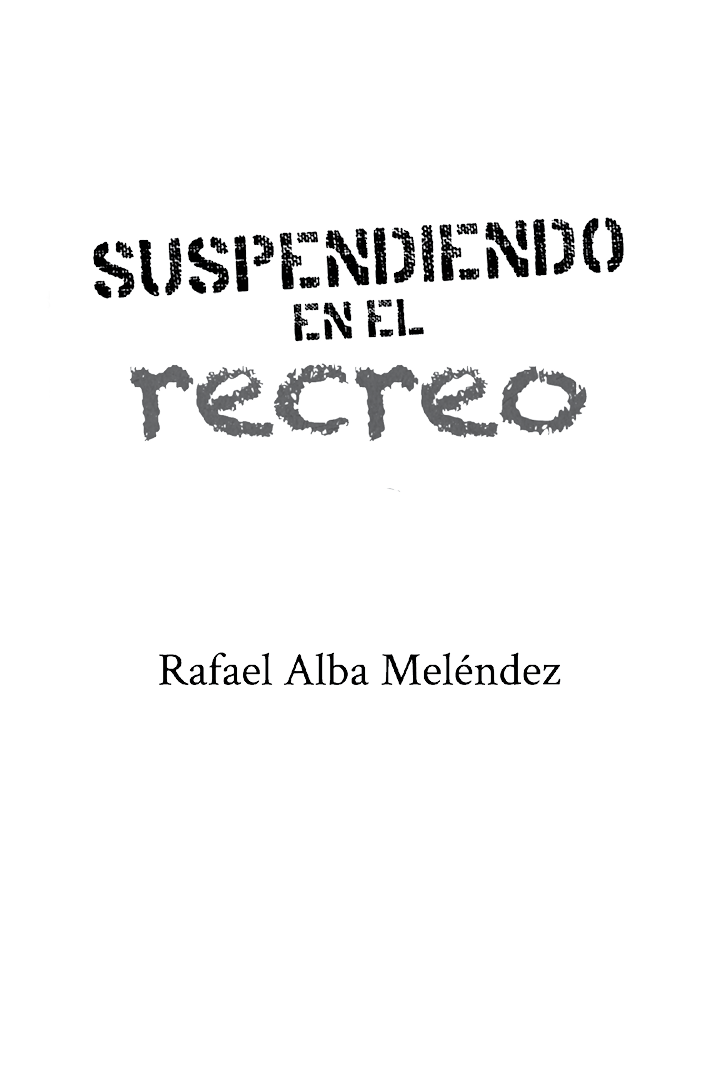Suspendiendo en el recreo
Primera edición: 2019
ISBN: 9788417984007
ISBN eBook: 9788417984502
© del texto:
Rafael Alba Meléndez
© de cubierta:
Francisco Pavón Galán
© de esta edición:
CALIGRAMA, 2019
www.caligramaeditorial.com
info@caligramaeditorial.com
Impreso en España – Printed in Spain
Quedan prohibidos, dentro de los límites establecidos en la ley y bajo los apercibimientos legalmente previstos, la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, ya sea electrónico o mecánico, el tratamiento informático, el alquiler o cualquier otra forma de cesión de la obra sin la autorización previa y por escrito de los titulares del copyright . Diríjase a info@caligramaeditorial.com si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.
A mi hermano pequeño,
que siempre me escucha
y no debería.
Demasiada g ente se empeña en publicar doscientas páginas sobre las apasionantes vivencias que experim enta mirán dose al espejo.
Arturo Pérez-Reverte
El club Dumas
El primer recuerdo que guardo en la memoria, aunque borroso y difuso, es el de mis padres en su habitación montándoselo sobre una manta de pelo fino que imitaba al leopardo. Tendría, tal vez, tres años. Era de noche, eso seguro, y únicamente se oía el rechinar metálico y desgastado de los muelles del colchón y del viejo somier. Yo me encontraba a un par de metros de su cama, tumbado en mi cuna y observando a través de los barrotes dorados de la misma. Posiblemente ellos pensaban que era demasiado pequeño para, en el caso de que me despertase y abriese los ojos, entender de qué iba el asunto, así que no se cortaron un pelo y la escena se alargó durante un buen rato al amparo de una oscuridad casi absoluta. Obviamente, no lo comprendí en aquel momento, pero ese residuo en mi memoria no desapareció y con los años y de manera inconsciente mi mente lo trajo de vuelta para su libre interpretación. La verdad es que no es mal tema para situarlo en el primer lugar de la lista de recuerdos: la jodienda como motor de una insignificante existencia.
El segundo que aparece es una imagen propia vista desde un plano frontal, no entiendo por qué, vistiendo un babero a cuadros azul y blanco, el pelo con la raya hecha a un lado y dos enormes mocos colgándome de la nariz, mientras esperaba ansioso a que pasasen a recogerme en el Jardín de Infancia que pertenecía al colegio. Deduzco que tenía por aquel entonces unos cinco años. Era el último día de curso y todos los niños estaban disfrazados de piratas, princesas, superhéroes, animales etc., a cuento de no sé muy bien qué. Yo, no. Familiares risueños y con expresiones de emoción en sus rostros, iban llegando a la entrada del recinto, cámara de fotos en mano, para llevarse a sus respectivos mocosos, no sin antes tomar un buen puñado de instantáneas entre «¡ooooohs!», «mira que cositas» y «¿no son para comérselos?». A mí me tocó aguardar por tiempo indefinido allí viendo como todos los demás niños se marchaban. Plantado en medio del patio y observando por el rabillo del ojo como Batman y La Rana Gustavo miraban atónitos a Caperucita Roja mientras esta se levantaba la falda sin pudor alguno para demostrarles que el color de su ropa íntima iba a juego con la capa del disfraz, un par de sentimientos florecieron en mi interior de una manera tan abrumadora, con tal intensidad, que ya no desaparecerían por el resto de mi vida. Uno era la percepción del paso del tiempo, lo moldeable de su estado, su relatividad; un minuto podía sentirse como una eternidad y un día pasar a la velocidad de la luz, ni siquiera un pestañeo. Yo sentía en aquel momento la eternidad. De la mano llegó la soledad; quieto como una estatua, mirando suplicante la verja de entrada del recinto de preescolar con las viscosas velas colgando de mis fosas nasales, comprendí que, aunque tarde o temprano alguien aparecería y me llevaría a casa, en esencia estamos solos en este mundo. Tendría que aceptar aquello lo antes posible o me iría francamente mal.
De pronto, alguien a quien no logro poner cara asomó la cabeza atravesando el umbral de la puerta.
—¡Rubén Alberti! —gritó la profesora que hacía guardia.
El tiempo volvió a su estado normal, la soledad se esfumó de manera temporal y los mocos me los relamí con la lengua.
Habría más recuerdos.
Comenzó el siguiente curso, dejé el Jardín de Infancia y pasé a estudiar a la escuela de los mayores. Al ser un colegio de corte católico y concertado estábamos obligados a llevar uniforme; todos excepto los profesores, que eran quienes tenían el poder y el control de nuestras vidas (así te ibas haciendo una idea de cómo funcionaba esto a lo que solo le estábamos raspando la primera capa de costra). El uniforme estaba compuesto de: zapato negro, calcetín rojo, pantalón gris, polito blanco y jersey rojo, para los chicos; y exactamente igual las chicas, a excepción de la parte de abajo, que era una falda de tablas a cuadros. A ellas se les veían las piernas; eso estaba bien. Si además eras un chico astuto o un sinvergüenza prematuro y te atrevías a levantársela cuando estaban distraídas, había muchas más cosas que ver.
En el colegio de los mayores nos dividieron a los que veníamos de preescolar en dos clases de unos veinticinco alumnos : «A» y «B». Esa división temprana propició una rivalidad que duraría los siguientes diez años. En «A», el destino quiso que cayésemos los niños más aplicados, los que ya despuntábamos desde corta edad; más educados, con mejores notas en los exámenes y excelentes deportistas en casi cualquier disciplina. Se podría decir que hasta los más guapos. El orgullo de cualquier familia de bien que pretendiese fardar de retoño relamido delante de amigos y conocidos. En cambio, los de «B» no destacaban en nada, a excepción de algunas niñas que empollaban mucho. Los chicos eran todos una panda de gamberros, vagos, canallas y fulleros empedernidos que buscaban siempre la manera hacer trampa en los deportes, copiar en los exámenes o echarte la culpa si había pelea en el patio del recreo. Al principio no los tragaba, no quería tener nada con ellos, no soportaba sus chulerías y renegaba de sus payasadas. Con el tiempo me fui dando cuenta que era mucho más divertido ser de «B».
Primaria estaba situado junto a preescolar, al otro lado de una calle sin salida donde había un parking de motos. Era un conjunto de bloques blancos de dos plantas de altura que formaban una cuadriculada con un lateral abierto coronados con tejas desgastadas por la lluvia y los años. Los edificios tenían unos largos pasillos exteriores que daban a un vistoso jardín central con inmensos nogales, bancos de obra repartidos aquí y allá y una fuente sin agua. Los árboles daban un buen puñado de nueces durante el otoño. Recuerdo a todos los chiquillos peleando en los descansos entre clase y clase o de camino al recreo por recogerlas del suelo mientras la conserje, una señora de pelo rizado bien entrada en la cuarentena que siempre vestía de negro y que vivía en una pequeña casita dentro del propio colegio, nos perseguía para impedirlo. Aquello era algo gratis, manjar regalo de la naturaleza, pero no querían que las cogiéramos. Yo no lo entendía.
—¡Tengo hambre y hay muchísimas por todos lados! —dije a la conserje una tarde, bajo un cielo plomizo y con un viento de mil demonios, en que me agarró con una buena cantidad de ellas.
—No son tuyas —replicó impertérrita, guardándolas en una bolsa de plástico verde en la que había más. La bolsa parecía muy pesada.
Mientras me arrancaban de las manos mi pequeño tesoro, veía impotente como otros niños correteaban a espaldas de la mujer recogiendo a mansalva todos los frutos que podían. Veía miles de nueces esparcidas por el jardín. Sentía millones de miradas y risas clavándose en mí. Estaba furioso. Siempre había un pringado al que lo pillaban. Hoy el pringado era yo.