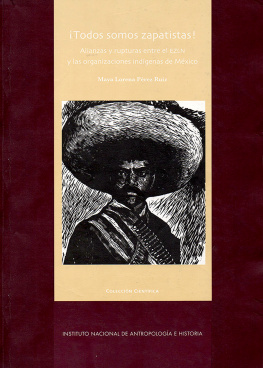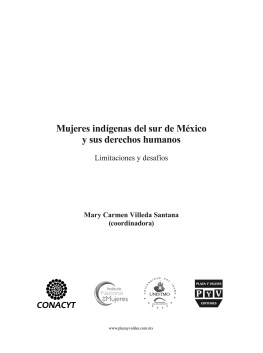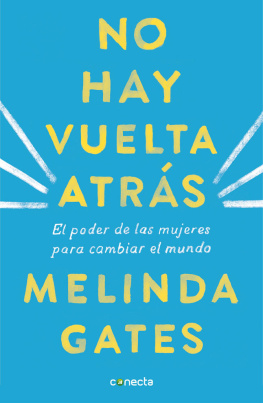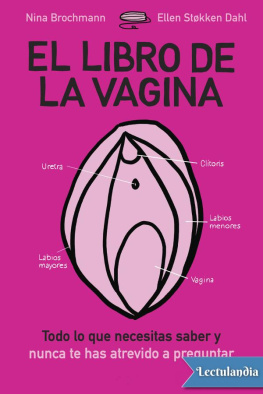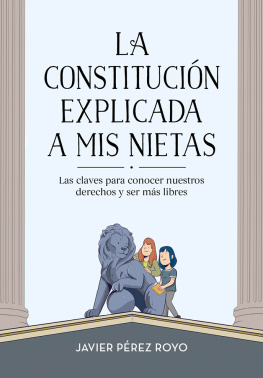Un alto en el camino. Un freno momentáneo, porque la lucha exige continuidad. Detenerse un poco, necesariamente. Hacer una escala breve para respirar hondo y mirar el camino andado. ¿Para qué? Quizá para confirmar que todos estos pasos han valido la pena. Sí, eso. Y hacer un examen interno: qué he hecho bien, qué he hecho mal, qué cosas he dejado en el trayecto y, sobre todo, qué debo hacer para el futuro.
El futuro nuestro y el de nuestras germinaciones, porque todo lo que hacemos tiene que ver con el tiempo presente, que transcurre frente a nosotros, pero también tiene que ver con la construcción de un porvenir comunitario. Y a ese mañana que apenas vislumbramos es al que hay que ir quitándole la neblina. Si no, ¿qué caso tiene la batalla? Resolver hoy, sin duda, pero también abrir brecha, hacer cimientos, colocar ladrillos.
Un alto en el camino de Eufrosina Cruz, que soy yo, dueña de esta voz y de esta historia. Una historia que nació el primer día de 1979 en tierra zapoteca, específicamente en Santa María Quiegolani, un pequeño poblado de Oaxaca. Una historia, la mía, que incluye mi paso por la política, que siempre he considerado un instrumento para el bien común.
Soy Eufrosina Cruz, soy contadora pública, gané en 2007 la presidencia municipal de Santa María Quiegolani, pero los hombres de mi comunidad no me dejaron tomar el cargo, y el argumento que me dieron fue: “Es que eres mujer”. Sin embargo, con el paso del tiempo, ya como legisladora local, me convertí en la primera mujer indígena en presidir el Congreso oaxaqueño.
Sí, ésa soy yo: mexicana, indígena, hija, hermana, madre y mujer dedicada a la política y al activismo. Soy Eufrosina Cruz y quiero contarte parte de mi historia.
Primer desafío, salir de Quiegolani
Cuando confronté a mi papá, le dije: “Yo no me voy a casar, porque no me voy a casar”. Me respondió, enojado, que sí tenía que casarme. Ahí comenzó la tensión. “Me quiero ir”, yo arremetía. Y él me contestaba: “¿Y a dónde te vas a ir?” Y ya envalentonada: “Pues a donde sea, a Salina Cruz”. Dije eso porque ahí vivían unos tíos. “No, porque no tenemos dinero”, fue la seca respuesta de mi papá, la misma respuesta repetida en la adversidad económica de mi familia. Ante eso empecé, ahora sí, a pelear, a chantajear incluso. Dejé de comer para defender mi posición y finalmente mi papá cedió, aunque me advirtió: “Pero te olvidas de nosotros. Tú sabrás si comes o no comes. Yo voy a ir a dejarte, pero no hay ni un peso”. Respiré hondo y alcancé a decir: “No importa, me voy”. Yo tenía 12 años.
Una pesada caja de sueños
La niña que yo era desafió la realidad impuesta. Cuando salí de Quiegolani la primera vez, caminé más de 12 horas para llegar al pueblo donde salía el autobús. Me acuerdo que salimos a las dos de la mañana. Horas después llegamos a Santa María Ecatepec, Oaxaca, con los pies destrozados. Mi mamá me había puesto en una cajita mis “mejores” vestiditos y una red, porque no había mochila. Y mi papá, apurando el paso, se volteaba y me decía: “Pues era lo tú querías, ¿no?” No me ayudó a cargar la caja, nada. “Pues sí”, yo le respondía con el coraje que pude reunir.
En esa caja, lo sé ahora, llevaba yo un chingo de sueños, aunque no sabía para dónde iba. Ese recuerdo me duele mucho, pero dejé de responsabilizar a mi papá. Él pensaba, quizá, que no dejarme salir era una manera de protegerme. ¿Qué tal que me pasaba algo malo? Al menos en el pueblo ya tenía casamiento asegurado.
A Santa María Ecatepec llegamos con unos conocidos de mi papá. Nos regalaron una tacita de café y nos dormimos pronto, porque al otro día temprano salía el transporte a Tehuantepec, y ya imaginan lo que me pasó en el autobús: como en mi vida me había subido yo a un automóvil, vomité varias veces. Pero al final llegué a la gran ciudad luego de cuatro horas de carretera. Y hacía muchísimo calor. Yo, que soy de la fría montaña. Además, toda la gente hablando “diferente”. Inevitablemente me pregunté qué estaba haciendo ahí.
Las personas me veían raro porque llevaba mi cajita, mi bolsita, mis huaraches de plástico y, pues, según mi mamá, me puso el mejor vestido y un suetercito azul con botoncitos. Advertí esas miradas raras. Yo no conocía la palabra discriminación en mi entorno, pues en el pueblo todos nos conocíamos. Yo sabía quién era doña Juana, doña María. Pero en Tehuantepec comenzaron a dolerme las miradas, no sabía que eso era discriminación.
Mi papá olía a montaña, porque en la casa no conocíamos esa cosa que se llama crema o desodorante, y él ya había caminado. En los pueblos no te bañas todos los días, y por supuesto sudas. Así que esas miradas empezaron a dolerme, pero no entendía por qué. Después entendí que eso se llamaba discriminación, indiferencia. Comprendí lo ofensivo de frases como “pinches indios, pinches patas rajadas, la muchacha, la chacha”.
Vencer eso es todavía el gran reto de nuestro país. Pareciera que los indígenas no tenemos derecho a construir una realidad propia. Entonces, cuando te atreves a pensar o decir lo contrario, empiezas a vivir esta hostilidad. Yo todavía no entendía qué significaban, pero no me gustaban las miradas.
Y así llegué a la casa de unos tíos en Salina Cruz. Si acaso viví un tiempo ahí, nada más. Esa parte casi no la cuento porque hubo mucho dolor, abuso. Por eso hoy fomento las becas para los jóvenes, los albergues. Si eres mujer, indígena y no cuentas con el apoyo de nadie, entonces es bien difícil arrebatarle a la realidad lo que mereces, pero eso no significa que sea imposible.
Ése es mi punto: entiendes que vas a llorar mucho, que vas a sentir mucha frustración, vas a reclamarle a la vida por qué esa indiferencia de la sociedad, por qué ves a gente con su casota grandota y tú con tu morralito para sobrevivir. Y ahí nace un sentimiento llamado rencor, sientes ya cómo odias esa circunstancia, esa realidad. Pero pasa el tiempo y vas entendiendo muchas cosas y vas sanando también, aunque se trata de todo un proceso.