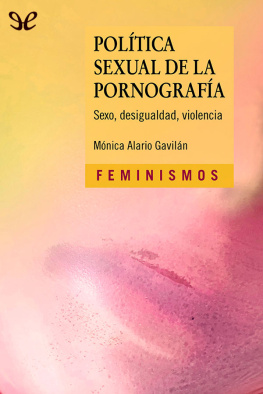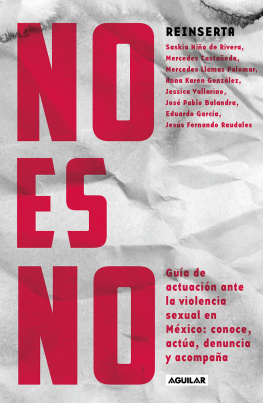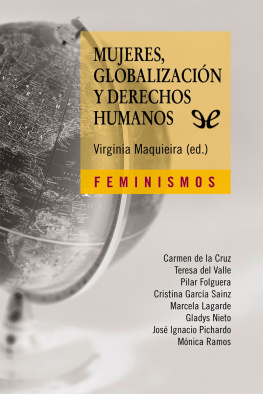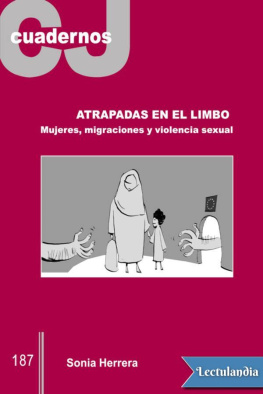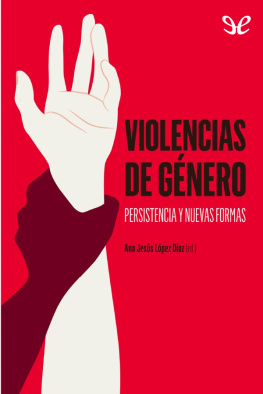A Benito y Uma, mi vida.
A Daniela, Silvana y Huayra, gracias.
Lenguaje libertario: Este libro intenta contener un lenguaje inclusivo y no sexista. Pero la pretensión es no caer en estereotipos discriminatorios ni en manuales fríos o letras correctas y de laboratorio. La búsqueda es de una libertad dinámica que transpire cambios y pueda ser cambiada. Por eso se intercambian femeninos, masculinos, x, todas y todos o barras de ellos/ellas en la corazonada de letras que convoquen a ser leídas y a abrir fronteras sin corsets ni reglas fijas.
INTRODUCCIÓN
De incapaces a superpoderosas
El siglo XX empezó con mujeres que eran consideradas incapaces y que, aun si enviudaban o heredaban, no podían manejar sus bienes, su plata, sus propiedades, porque no eran consideradas capaces ni de disponer de su propia billetera. El siglo XXI se estrenó con una mujer decidiendo sobre la billetera de todos y todas. Todas. Nombradas ya como una revolución plural y femenina en la que la A no está en las costillas de la lengua viril.
No eran víctimas sino deshonradas si eran violadas. No eran dueñas de sus cuerpos, sus deseos y su destino, sino de los señores con los que se casaban cuando se convertían en esposas y en propiedad carnal del fulano que les daba –o les sacaba– el apellido. Eran señoras o solteronas, sin matices ni amores más que los conventos como refugios a las letras, la opresión o la fugacidad de roces entre chicas con Iglesia pero sin altar. Por eso estaban las casadas o las solteronas que se quedaban a vestir santos según el dicho popular que las condenaba a la virginidad eterna o a reconvertir los conventos en subversiones de letras y amoríos clandestinos. Y si eran violadas, preferible callar que perder la honra (por eso la violación sigue siendo un delito de acción privada que el Estado no investiga si la víctima no impulsa la denuncia) y, además, si la deshonrada aceptaba legitimar la violación mediante Registro Civil, no había delito para el violador (por la figura del avenimiento). Entonces llovía el arroz y la sentencia de violación perpetua.
La elección no entraba entre los aires de las damas que aprendían a abanicarse de pudores y calores. No podían votar ni ser votadas. Si lo sabrá Julieta Lanteri, que llegó a calzarse borceguíes dispuesta a horizontalizar el cuerpo con las lagartijas del servicio militar porque la ley decía –con las trampas camufladas– que no era que no podían votar las mujeres, sino que solo podían votar los que hubieran pasado por el cuerpo a tierra, que solo estaba habilitado para varones.
No era que no podían votar las mujeres, no era esa la puerta que se les cerraba a las sufragistas que eran ciudadanas y querían votar. ¿No era? Julieta quiso hacer el servicio militar, no para conseguir botas y someterse a saltos de rana, sino para saltar al poder de decidir sobre el poder. Tampoco la dejaron. Pero ella nos dejo su osadía.
El voto femenino llegó en 1949, y el ingreso masivo de las mujeres a la política, después del regreso de la democracia en 1983. El cupo femenino del 30 por ciento obligatorio de mujeres en la lista –con esposas, hermanas, hijas y calladas– revolucionó la política argentina. La revolución normativa conseguida de ahí en adelante nunca hubiera sido conquistada si se dejaba en los varones el impulso de proyectos, las alianzas transversales, la escucha a las mujeres o con los favores de quienes de vez en cuando pueden tomar alguna pelea pero siempre considerando que la verdadera política está en otra cosa.
De ahí en adelante, agarrate Catalina que el huracán de las mujeres –esta vez sí con nombre de mujer para los que les gusta ponerles nombre femenino a los fenómenos devastadores– arrasó con todo, casi todo lo que ya estaba plantado y cuestionó de raíz el reparto de derechos y las semillas de los valores.
La propiedad privada –pavada de ejemplo– dejó de ser un interés supremo. No fue la revolución socialista ni, a decir verdad, la renovación peronista, ni el hombre nuevo que proponía el Che. Fue la revolución de las mujeres. Ya en la primera ley contra la violencia doméstica en la Provincia de Buenos Aires se puso al supremo valor de la propiedad privada en segundo plano por debajo del derecho a la integridad de la mujer. Si un maltratador era dueño de casa no era ya dueño de la esposa, novia o concubina –ya dueña de su vida– y él tenía que irse, expulsado del hogar, para que allí vivieran la mujer y sus hijos. La propiedad privada valía menos que el derecho de la mujer y los hijos e hijas. En tu cara, capitalismo salvaje.
Hoy los desafíos son nuevos. ¿Cómo lograr que se cumpla la expulsión? ¿Cómo proteger a la víctima después que denuncia? ¿Cómo hacer para que las mujeres no sean las que permanecen encerradas, monitoreadas por botones antipánico, y el agresor libre de irse o de hostigar? Los desafíos son nuevos e impostergables. En la pelea contra la violencia, las medias tintas solo tiñen de sangre. Y la sangre ya es intolerable.
Si se les dice a las mujeres que denuncien, se debe protegerlas del agresor quien, además, potencia su agresión con la denuncia. Por eso, no se puede adivinar los pasos. A la mitad de la cuerda hay que llegar al destino de una vida libre de violencias. Porque quedarse a mitad de camino puede ser la peor de las rutas.
Desde la primera ley, la violencia de género fue mucho más que un avance, un nuevo paradigma, un anexo, una corrección a la política. Fue y sigue siendo una revolución. Una verdadera revolución. Ni silenciosa, ni armada. Pero tampoco –siquiera– sin armas ni silencios. Una verdadera revolución a la que la palabra hace homenaje y a la que hay que homenajear con todas las revoluciones que la revolución merece.
La patada en la puerta de la santísima propiedad privada fue una buena manera de inaugurar derechos. El reclamo de la seguridad como golpe bajo mediático y electoral también es acorralada por la mirada puesta en la protección de las mujeres y no en la complacencia con la mano dura que, muchas más veces, llega a la cara de las mujeres. En la Provincia de Buenos Aires se crearon las primeras comisarías de mujeres. La maldita policía ya estaba maldita y resistía la primera de los muchos y nunca terminados intentos de depuración. Pero los malditos mandaban de vuelta a las mujeres que venían golpeadas de su casa. La idea de que la violencia familiar no era un problema privado, una distracción para los agentes apatrullados en sus rondas de muzzarella, y que una mujer podía tratar mejor a otra mujer –con todos los nuevos cuestionamientos a que con solo ser mujer no alcanza para tener perspectiva de género– fueron una revolución. Incluso una revolución que sucede a la vista de tutti –todos y todas– pero que a veces no es resaltada por mirar cada mosaico sin mirar el camino. El camino, también cuando se aleja, también cuando se retrocede, también cuando se pierde de vista el destino y el punto de partida, es una revolución.