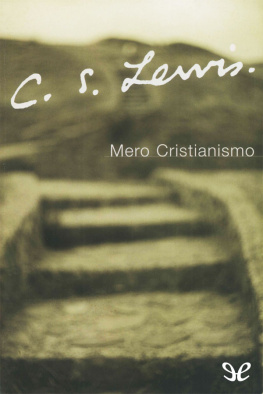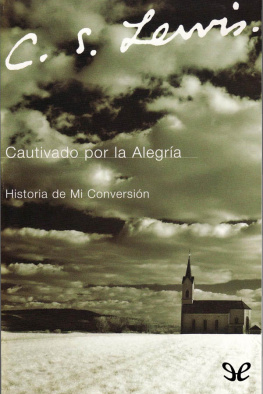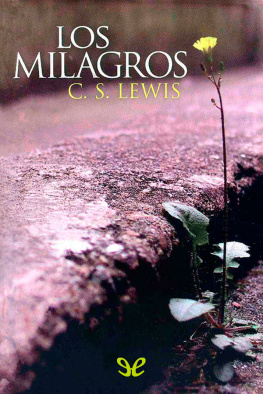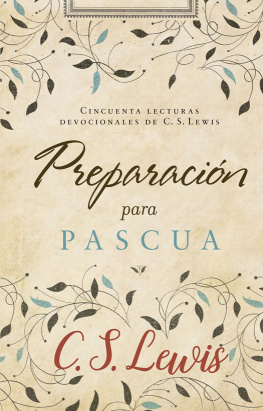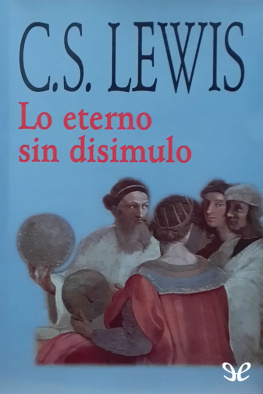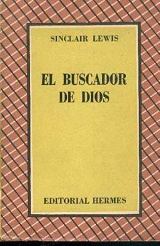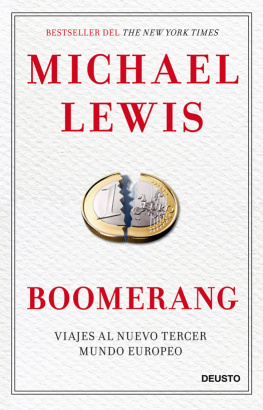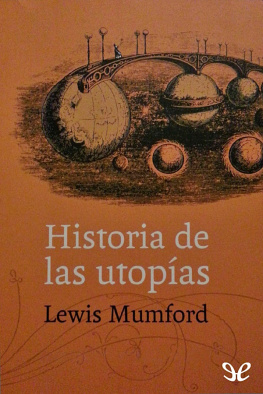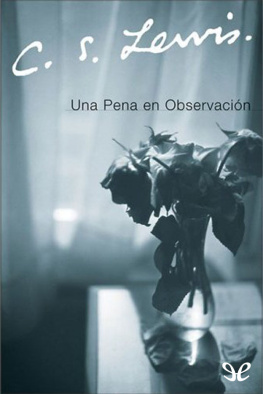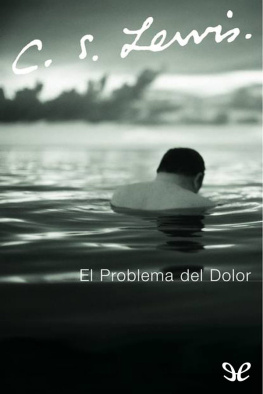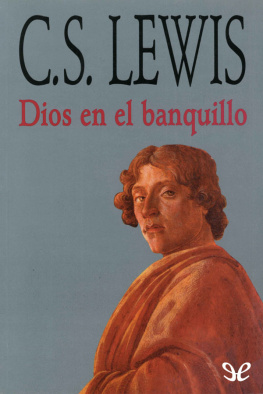Si escribí este libro fue, por un lado, para responder a las peticiones de que relatase cómo pasé del Ateísmo al Cristianismo y, por otro, para corregir algunas ideas erróneas que parecen haberse difundido. Hasta qué punto mi historia concierne a otros o a mí sólo depende del grado en que otros hayan experimentado lo que yo llamo «Alegría». Si este sentimiento es algo común, sería útil estudiarlo más profundamente de lo que (a mi parecer) se ha hecho hasta ahora. Me animé a escribir sobre ello porque he observado que a veces uno menciona lo que suponía que eran sus sentimientos más idiosincrásicos sin admitir que al menos uno de los presentes, cuando no más, pueda responder: «¡Qué dices! ¿Tú también? Siempre creí que sólo me pasaba a mí».
El libro pretende contar la historia de mi conversión, por lo que no es una autobiografía completa, ni mucho menos unas «Confesiones» al estilo de las de san Agustín o las de Rousseau. Esto supone en la práctica que, a medida que va avanzando el relato, se parece menos a una autobiografía. En los primeros capítulos hay que poner unos cimientos firmes para que, cuando llegue explícitamente la crisis espiritual, el lector pueda comprender qué clase de persona me habían hecho mi infancia y adolescencia. Cuando el «mecano» esté completo, me ceñiré estrictamente al asunto, omitiendo cualquier cosa que parezca, llegados a este punto, irrelevante (por muy importante que sea según los parámetros biográficos ordinarios). No creo que así se pierda demasiado; nunca he leído una autobiografía en la que las partes dedicadas a los primeros años no fueran, con mucho, las más interesantes.
Me temo que la historia sea excesivamente subjetiva; es el tipo de obra que jamás he redactado y que probablemente jamás repetiré. Por tanto, he intentado escribir el primer capítulo de tal forma que aquellos que no puedan soportar una historia como ésta vean en seguida por dónde se andan y puedan cerrar el libro habiendo perdido el menor tiempo posible.
LOS PRIMEROS AÑOS
Feliz, pero, a fuer de feliz, inseguro.
Milton
Nací en Belfast durante el invierno de 1898; hijo de un notario y de la hija de un pastor protestante. Mis padres sólo tuvieron dos hijos, ambos varones, de los cuales yo era el más pequeño, con unos tres años de diferencia. En nuestra formación se unieron dos tendencias muy distintas. Mi padre pertenecía a la primera generación de su familia que ejercía una carrera. Su abuelo había sido agricultor en Gales; su padre, hombre autodidacta, había empezado su vida como obrero, emigrando a Irlanda, y había terminado como socio de la firma Macilwaine and Lewis, «caldereros, ingenieros y armadores de buques». Mi madre era una Hamilton con muchas generaciones de clérigos, abogados, marinos y otros profesionales a sus espaldas; por parte de su madre, a través de los Warrens, la dinastía llegaba hasta un caballero normando cuyos restos descansan en la abadía de Battle. Las dos familias de las que desciendo eran tan diferentes en su temperamento como en su origen. La familia de mi padre era verdaderamente galesa, sentimental, apasionada y melodramática, fácilmente dada tanto a la ira como a la ternura; hombres que reían y lloraban con facilidad y que no tenían demasiada capacidad para ser felices. Los Hamilton eran una raza más fría. Tenían una mente crítica e irónica y la capacidad de ser felices desarrolladísima; iban derechos a la felicidad, como el viejo avezado va hacia el mejor asiento en un tren. Desde mi más tierna infancia ya era consciente del gran contraste que había entre el cariño alegre y pacífico de mi madre y los altibajos de la vida emocional de mi padre, y esto alimentó en mí, mucho antes de que fuera lo suficientemente mayor como para darle un nombre, una cierta desconfianza o aversión a las emociones como algo desapacible, violento e, incluso, peligroso.
Mis padres, según los cánones de aquel lugar y tiempo, eran gente «culta» o «ilustrada». Mi madre, que había sido una matemática prometedora en su juventud, cursó el Bachillerato en Artes en el Queen’s College de Belfast. Antes de morir me inició tanto en francés como en latín. Era una lectora voraz de buenas novelas y creo que las obras de Meredith y Tolstoi que he heredado las compraron para ella. Los gustos de mi padre eran totalmente distintos. Aficionado a la oratoria, había hablado en tribunas políticas en Inglaterra cuando era joven; si hubiera tenido medios propios seguramente hubiera aspirado a la carrera política. Si su sentido del honor, tan profundo que le hacía ser un Quijote, no le hubiera hecho tan poco dócil, hubiera tenido éxito en este campo, pues tenía muchas de las virtudes necesarias para ser parlamentario: buena presencia, voz potente, una mente rapidísima, elocuencia y memoria. Le entusiasmaban las novelas políticas de Trollope; supongo que al seguir la carrera de Phineas Finn lo que hacía era satisfacer indirectamente sus propios deseos. Le gustaba la poesía siempre que tuviera elementos retóricos o patéticos, o ambos; creo que entre las obras de Shakespeare, Otelo era su favorita. Disfrutaba enormemente con casi todos los autores humorísticos, desde Dickens a W. W. Jacobs, y él mismo era el mejor raconteur que yo haya oído, apenas tenía rival; era el mejor en esta faceta, haciendo todos los personajes por turno con total libertad en el uso de muecas, gestos y pantomimas. Nunca era tan feliz como cuando se encerraba durante una hora, más o menos, con uno o dos de mis tíos para contarse «gracias» (como llamábamos en nuestra familia a las anécdotas). Ni él ni mi madre sintieron la menor atracción por el tipo de literatura a la que me entregué con verdadera devoción en el momento en que pude elegir los libros por mí mismo. Ninguno había prestado atención a las «muelas de los elfos». En casa no había ningún volumen de Keats o Shelley, y el de Coleridge nunca lo habían abierto, que yo sepa. Mis padres no tienen ninguna culpa de que yo sea un romántico. De hecho, a mi padre le gustaba Tennyson, pero era el Tennyson de In Memoriam y Locksley Hall . Nunca oí hablar de su Lotus Eaters o de la Morte d’Arthur . Según me dicen, el interés de mi madre por la poesía era nulo.
Además de unos buenos padres, buena comida y un jardín (que entonces me parecía grande) en el que jugar, mi vida empezó con otras dos bendiciones. Una era nuestra niñera, Lizzie Endicott, en la que ni siquiera el preciso recuerdo de la infancia puede descubrir un solo defecto, sólo amabilidad, alegría y sensatez. En aquellos días no se decían tonterías sobre las «niñeras». A través de Lizzie nos sumergimos en el ambiente campesino de County Down. Así, nos desenvolvíamos con soltura en dos mundos sociales totalmente distintos. A esto debo el haberme inmunizado para siempre contra la falsa identificación entre refinamiento y virtud que algunos hacen. Desde antes de lo que puedo recordar, ya había comprendido que ciertos chistes se podían compartir con Lizzie, pero no se podían contar en el salón; y también que Lizzie era simplemente buena, todo lo buena que puede ser una persona.
La otra bendición era mi hermano. Aunque era tres años mayor que yo, nunca me pareció un hermano mayor; fuimos aliados, por no decir confederados, desde el principio. Sin embargo, éramos muy distintos. Nuestros primeros dibujos (y no puedo recordar ninguna época en que no estuviéramos dibujando constantemente) lo revelan. Los suyos eran de barcos, trenes y batallas; los míos, cuando no eran copia de los suyos, eran de los que llamábamos «animales vestidos» (los animales antropomorfizados de la literatura infantil). Su primer cuento (ya que mi hermano me precedió en el paso del dibujo a la escritura) se llamó El joven Rajá . Él ya había tomado la India como «su país»; el mío era «Animalandia». No creo que ninguno de los dibujos que conservo pertenezcan a los seis primeros años de mi vida que ahora estoy describiendo, pero tengo muchos que no pueden ser muy posteriores. Mirándolos, me parece que yo tenía más talento. Desde muy pequeño dibujaba figuras en movimiento que dan la impresión de correr realmente, y la perspectiva es buena. Pero en ninguna parte, ni en el trabajo de mi hermano ni en el mío, hay una sola línea dibujada en obediencia a una idea de belleza, por primitiva que fuese. Hay acción, comedia, invención; pero no hay ni siquiera el germen de un gusto por el diseño, y hay una chocante ignorancia de la forma natural. Los árboles parecen bolas de algodón pinchadas en postes y nada demuestra que ninguno de los dos conociera la forma de las hojas que había en el jardín donde jugábamos casi a diario. Esta ausencia de belleza, ahora que pienso en ello, es una característica de nuestra infancia. Ninguno de los cuadros que colgaban en las paredes de la casa de mi padre atraía nuestra atención y, de hecho, ninguno la merecía. Nunca vimos un edificio bonito, ni podíamos imaginar que un edificio pudiera serlo. Mis primeras experiencias estéticas, si es que lo eran, no fueron de ese tipo; ya eran incurablemente románticas, no formales. Una vez, por aquellos días, mi hermano trajo al cuarto de jugar la tapa de una lata de galletas que había cubierto con musgo y adornado con ramitas y flores para convertirla en un jardín, o en un bosque, de juguete. Ésa fue la primera cosa bella que vi. Lo que no había conseguido el jardín de verdad lo consiguió el de juguete. Me hizo darme cuenta de la naturaleza, no como almacén de formas y colores, sino como algo fresco, húmedo, tierno, exuberante. No creo que me impresionara mucho en aquel momento, pero pronto se convertiría en un recuerdo importante. Mientras viva, mi imagen del Paraíso siempre tendrá algo del jardín de juguete de mi hermano. Y allí estaban a diario lo que llamábamos «las Verdes Colinas», esto es, las faldas de los montes de Castereagh, que veíamos desde las ventanas del cuarto de jugar. No estaban demasiado lejos, pero para unos niños como nosotros eran inaccesibles. Me enseñaron a añorar – Sehnsucht –; me convirtieron, para bien o para mal, en adorador de la Flor Azul, ya antes de cumplir los seis años.