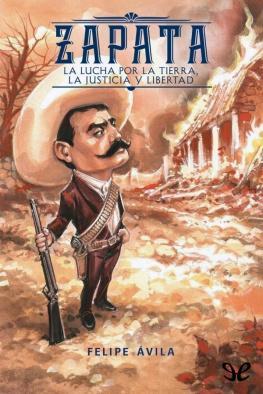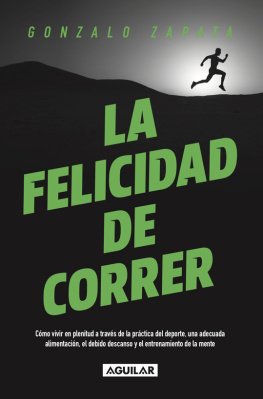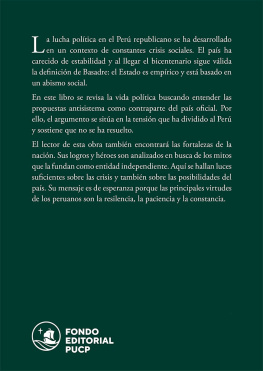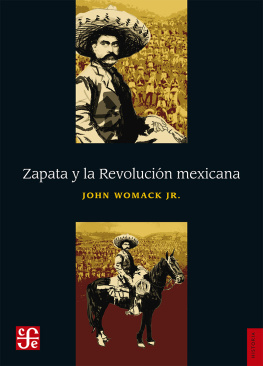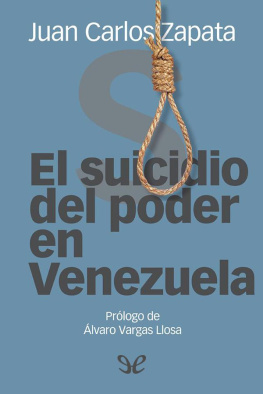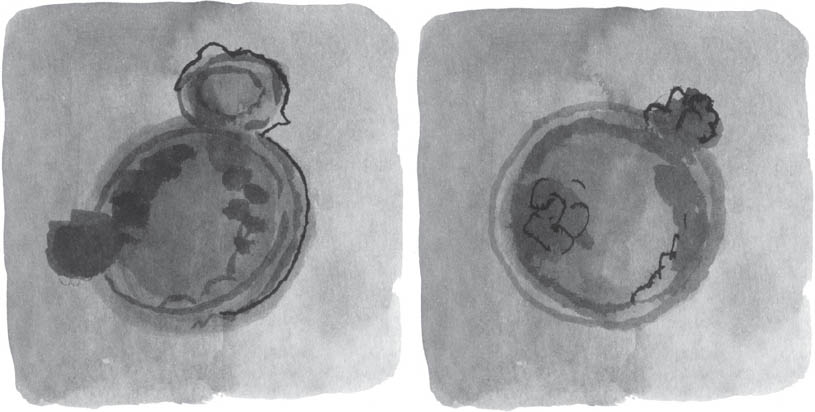DERECHOS RESERVADOS
© 2021 Isabel Zapata
© 2021 Almadía Ediciones S.A.P.I. de C.V.
Avenida Patriotismo 165,
Colonia Escandón II Sección,
Alcaldía Miguel Hidalgo,
Ciudad de México,
C.P. 11800
RFC: AED140909BPA
© De las ilustraciones y el diseño: Alejandro Magallanes
www.almadiaeditorial.com
www.facebook.com/editorialalmadia
@Almadia_Edit
Edición digital: 2021
eISBN: 978-607-8764-65-5
Queda rigurosamente prohibida, sin la autorización de los titulares del copyright, bajo las sanciones establecidas por las leyes, la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento.
Hecho en México.

Para Aurelia, que nos confió su nombre.
Incluso antes de ser un instrumento del lenguaje,
mi cuerpo fue un instrumento de la memoria.
SARAH MANGUSO
Escribir también es no hablar.
Es callarse. Es aullar sin ruido.
MARGUERITE DURAS
ÍNDICE
LA GRAN OLA
Escribo estas páginas sin saber si alguna vez pasarán por otros ojos. La única persona con la que las he compartido hasta ahora –un hombre– me dijo que leerlas lo hizo sentir como un intruso. ¿A qué clase de intruso me dirijo? Pudorosa, intercalo algunos fragmentos con anécdotas ajenas que me permitan decir que trabajo en una obra de ficción; la casa es mía, pero otras mujeres recorren sus pasillos.
En algún lugar de lo que digo está la verdad, pero a la verdad no accedemos a través de la memoria. No realmente.
Es difícil identificar las partes importantes de esta historia. Lo que cuento me pasó a mí, le pasó a mi cuerpo y a mí, al cuerpo de mi hija y a mi cuerpo y a mí, pero cada vez que lo recuerdo, lo transformo. Por eso lo narro en presente, pero dando pasos hacia atrás, como quien tras una despedida se aleja de la persona amada sin quitarle la vista de encima. Cada vez que intento reducir la narración a lo esencial, los pequeños detalles se hinchan de significado: el día de la transferencia embrionaria la doctora llevaba puestos unos lentes de armazón rojo que le daban el aspecto de un pájaro fantástico, más de una vez me corté al reventar el vidrio de las ampolletas de progesterona, todavía conservo la bata desechable que me robé del consultorio. Quiero decirlo todo y saberlo todo y escucharlo todo, romper con el pacto de silencio que mantiene en aislamiento los temas dolorosos relacionados con la maternidad. Levanto la voz para que la historia adquiera vida propia y encuentre su sitio junto a otras mujeres.
La libero. Me libero.
IN VITRO
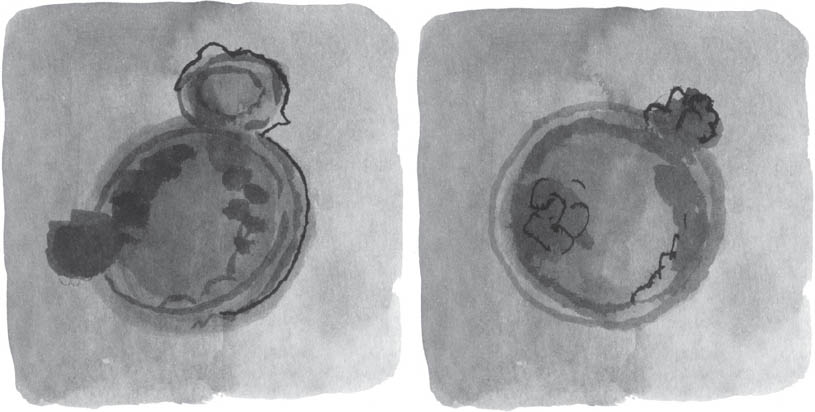
Lo primero que pienso cuando el médico me muestra la imagen de los dos embriones que están a punto de meterme al cuerpo es que el de la izquierda es el hermano rebelde, con prisa por salir de su membrana. El nombre correcto del médico en cuestión es embriólogo: un biólogo especialista en morfogénesis, el desarrollo embrionario y nervioso desde la gametogénesis hasta el nacimiento de los seres vivos. Le sonrío, pero él permanece serio.
Para este punto ya he despojado a los embriones de toda característica humana. Recién descongelados, son apenas cigotos de cinco días de desarrollo: un racimo de células. Si los llamo cigotos es más fácil no pensar en el hermano rebelde, que ya quiere salir del lugar donde lleva ocho semanas muriéndose de frío. Me corrijo: muriéndose de frío no, porque nunca ha estado vivo. ¿Por qué tiene entonces tanta prisa por moverse?
Si tenemos gemelos, el de la izquierda va a parecerse a Santiago, que no se puede estar quieto en ningún lado, y el de la derecha a mí, que a veces permanezco en calma más de lo que me gustaría. En eso pienso cuando la enfermera me pide que tome otro vaso de agua y me ponga la bata para empezar el procedimiento. La palabra procedimiento no dice nada de la vejiga a reventar, del espejo vaginal en forma de revólver, de las inyecciones de progesterona que me dibujan un atlas de moretones en las nalgas ni del endometrio que batalla para alcanzar los ocho milímetros ideales de grosor.
Mi psicoanalista empieza la sesión diciendo que el deseo de ser madre no es lo mismo que el deseo de tener un hijo. Le doy vueltas a la idea pero no alcanzo a entenderla, así que durante los siguientes cuarenta y cinco minutos divido mi infancia en compartimentos, como si la vida fuera un armario y los recuerdos prendas de ropa que hay que acomodar por colores. Para deducir por qué me encuentro en esta situación, intento hacer conscientes eventos que he reprimido durante años. Si lo que digo es verdad o no, es lo de menos: en el psicoanálisis los eventos pesan menos que la manera en que los recordamos.
En el proceso de acomodo hablo de cosas que no tienen demasiado sentido y de otras que suenan artificiales, impostadas, como el guion de una película que no vería ni siquiera en Netflix una tarde lluviosa de domingo en la que no tuviera nada más que hacer. El análisis es una puesta en escena, un desdoblamiento radical. Con los pies sobre una cobija que se me antoja echarme encima, me observo hablar sin reconocerme en mis propias palabras, aporreando las frases como si tuviera prisa. Todo en mi discurso me es ajeno: soy un río que ignora la pendiente que lo rige. Cuando titubeo, Fernando me dice que continúe hablando sin esforzarme tanto en poner orden. El origen del lenguaje –y el psicoanálisis es la cura por la palabra– no está en la lógica, sino en la imaginación.
Cuando era más joven pensaba que la maternidad empezaba cuando salías del hospital con un bebé en los brazos. Que hasta entonces no había demasiado de qué preocuparse, que incluso el embarazo se trataba solamente de comprar ropa en diminutivo y sobarse la panza con aceites aromáticos. Ya no logro imaginarme las escenas que antes concebía tan fáciles. Un bebé, que entonces me parecía un inicio, en mi mente ahora se asemeja más a un final.
El principio no es el bebé, es el óvulo.
La enfermera inserta unos tubos de metal en la camilla y me pide que abra las piernas y las suba en ellos, luego toma un pedazo de tela azul y me cubre el cuerpo entero, con excepción de un agujero por el que se asoma mi vulva expuesta. A través de una ecografía abdominal, valora la posición de mi útero y el estado de mi endometrio antes de hacerme una limpieza cervical profunda. La doctora entra de prisa unos minutos más tarde, diciendo que uno de los embriones ya se quiere salir. Es el hermano rebelde, pienso, pero guardo silencio.
Si bien el procedimiento de transferencia embrionaria no requiere sedación, me siento absolutamente narcotizada (la esperanza es una droga poderosa). Excepto por una lámpara que apunta directo entre mis piernas, el quirófano está en penumbras, de modo que no veo al embriólogo acercarse con una charola de metal en las manos, como escena de película de terror, ni tampoco lo escucho: mi vejiga está tan llena que me zumban los oídos. La cánula no tarda en avanzar hasta mi útero, pero me doy cuenta de que los embriones están dentro hasta que la enfermera me señala un punto diminuto en mi endometrio, proyectado en la pantalla del fondo. Todo sucede en menos de diez minutos. Antes de irse, la doctora me desea suerte y me da un abrazo que siento sincero.