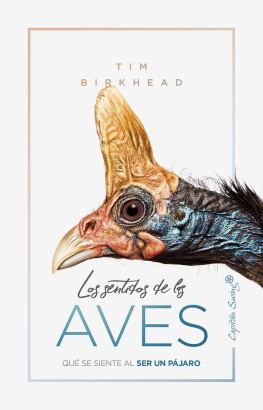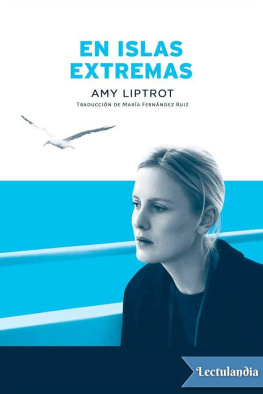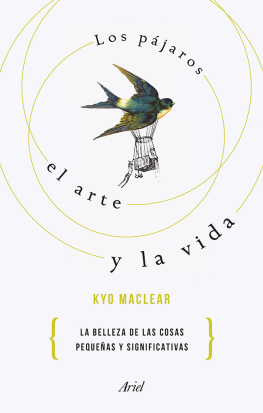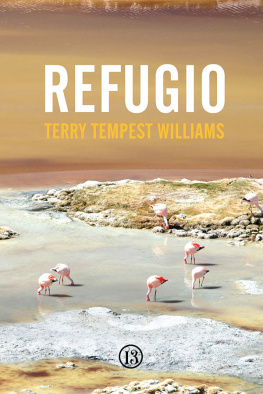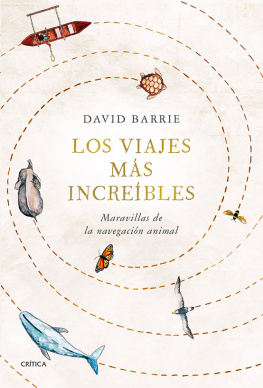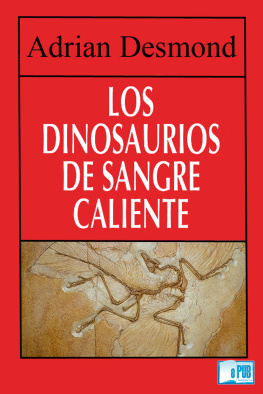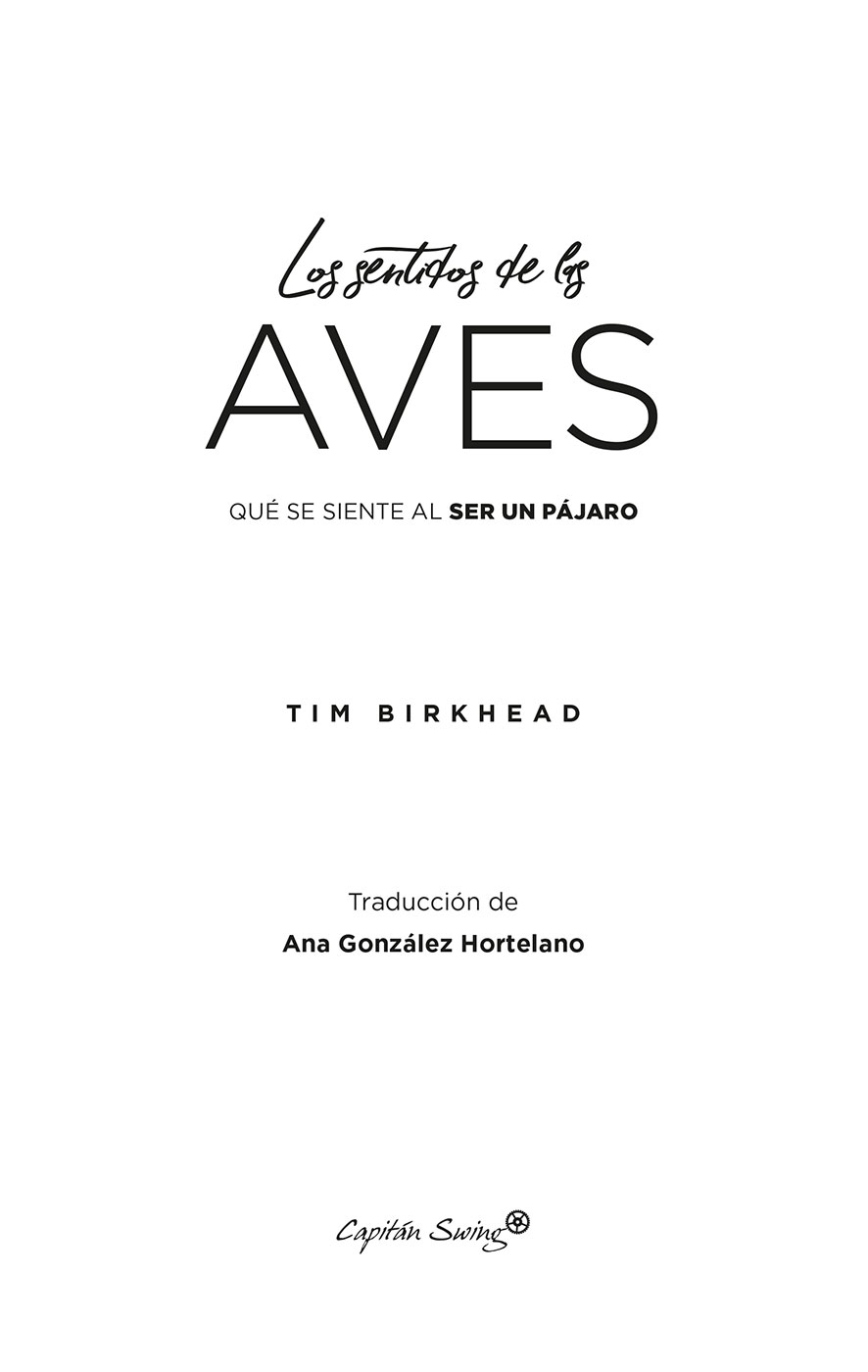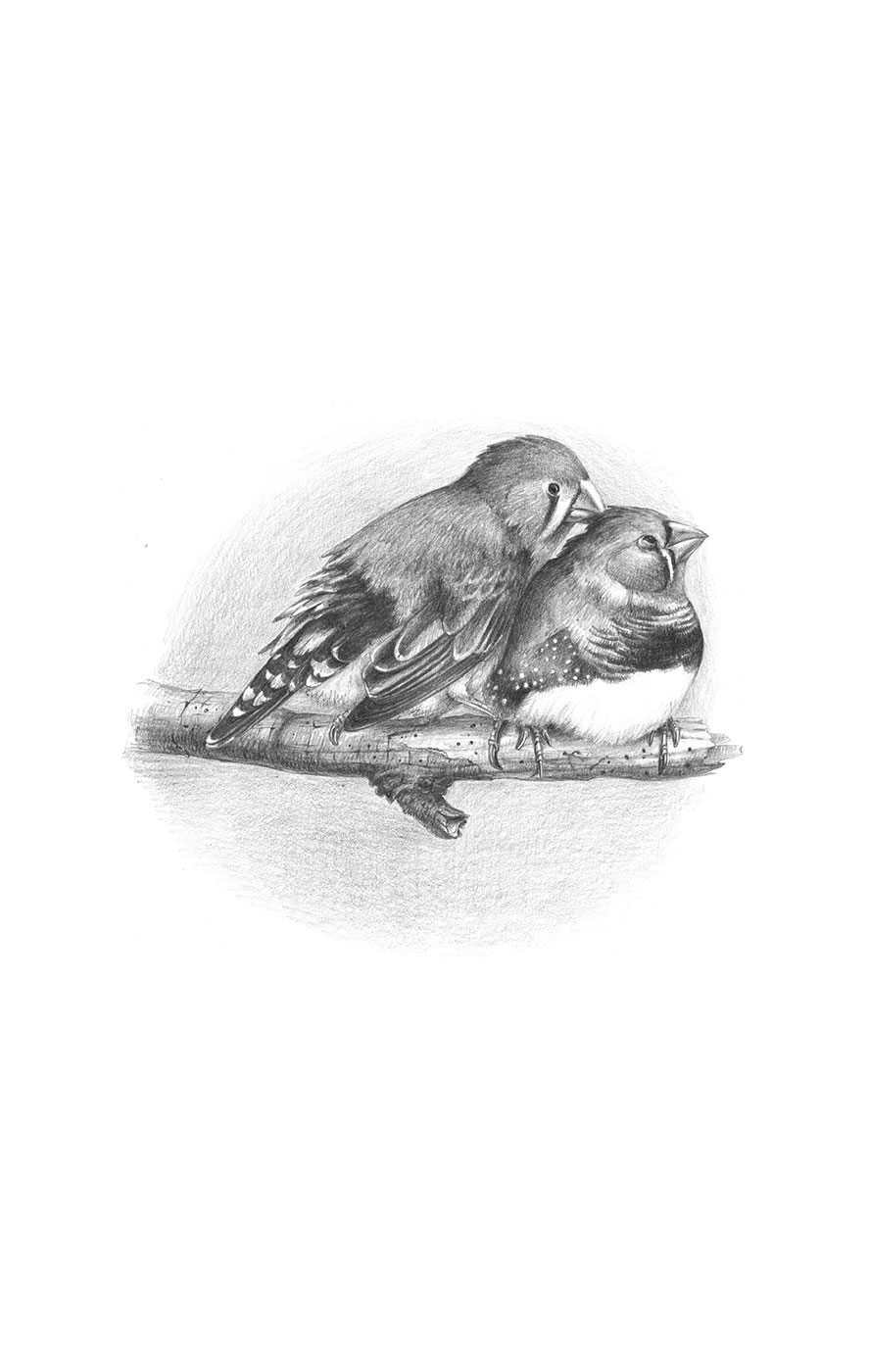Prefacio
« H echa polvo» es como la mayoría de los neozelandeses describen su fauna aviar, y lo está. Creo que nunca he estado en ningún lugar donde los pájaros fuesen tan escasos en tierra o aire. Apenas un puñado de especies —varias de ellas nocturnas y no voladoras— han sobrevivido a los estragos causados por los depredadores europeos introducidos y subsisten ahora en pequeños números, sobre todo en islas del litoral.
El sol ya se está poniendo cuando llegamos al muelle solitario. El tenue ronroneo de un motor fueraborda enseguida se materializa en una barca que se acerca desde la isla. En cuestión de minutos estamos dirigiéndonos mar adentro hacia una puesta de sol incandescente. La transición de la isla principal al islote es mágica: veinte minutos después bajamos de la barca en una playa amplia y espaciosa sobre la que se ciernen majestuosos pohutukawas.
Deseando ver nuestro primer kiwi, nos volvemos a poner en marcha en cuanto terminamos de comer. Es una noche sin luna y el cielo está salpicado de estrellas; el extremo sur de la Vía Láctea es muchísimo más intenso que el que se ve desde el hemisferio norte. El sendero nos lleva de regreso hacia la orilla y de repente reparamos en el mar: ¡fosforescencia! Las diminutas olas que acarician la playa brillan. «Yo que vosotros me echaba a nadar», dice Isabel, y no necesitamos más incitación para lanzarnos al agua todos en cueros, y prendidos de bioluminiscencia saltamos por ahí como pirotecnia humana. El efecto es fascinante: un espectáculo visual tan fugaz y asombroso como la aurora.
A los diez minutos estamos secos y continuamos con nuestra búsqueda del kiwi por los bosques colindantes. Con su cámara de infrarrojos, Isabel va explorando en cabeza, y allí, encorvado entre la vegetación, se ve un bulto oscuro y abombado: nuestro primer kiwi. A simple vista, el pájaro es invisible, pero en la pantalla de la cámara es una masa negra con un pico blanco extraordinariamente largo. Sin percatarse de nuestra presencia, el ave se inclina hacia delante, buscando alimento como una máquina, dale que dale. A finales de este largo verano, la tierra está demasiado dura para sondearla, y ahora que se ha encontrado con un montón de grillos en el suelo, el kiwi los caza al vuelo mientras estos tratan por todos los medios de huir a saltos. De repente se percata de nuestra presencia, sale corriendo y desaparece de la vista. Mientras caminamos de vuelta a la casa, la oscuridad resuena con los chillidos agudos de los kiwis macho: ke-wiii, ke-wiii .
Isabel Castro lleva diez años estudiando a los kiwis en esta diminuta reserva insular. Forma parte del puñado de biólogos que intentan comprender el singular mundo sensorial del pájaro. Unos treinta kiwis de la isla llevan radiotransmisores que Isabel y sus estudiantes utilizan para seguir las andanzas nocturnas de las aves y localizar sus dormideros diurnos. Nos hemos unido a la recaptura anual para reemplazar los transmisores, cuyas baterías se agotan al cabo de un año.
Con las primeras luces de la mañana seguimos el pitido de un transmisor a través de un bosque de manukas y pongas (un helecho arborescente) hasta un pequeño pantano. Sin hablar, Isabel indica que cree que nuestro pájaro está en un denso cañaveral y gesticula para preguntarme si quiero cogerlo. Me arrodillo, veo un huequecito entre las cañas y, con la cara pegada al agua turbia, me asomo al interior. Con la linterna frontal, solo soy capaz de distinguir un bulto marrón y encorvado que está dándome la espalda. Me pregunto si el ave se ha dado cuenta de que estoy ahí, ya que los kiwis son conocidos por su profundo sueño diurno. Calculo la distancia, mantengo el equilibrio en el suelo empapado y lanzo el brazo hacia delante para agarrar al pájaro por sus enormes patas. Qué alivio: haberlo perdido delante de los estudiantes habría sido bochornoso. Saco al ave con cuidado del agujero donde descansaba, sujetándole el pecho con las manos. Pesa: con unos dos kilos, el kiwi marrón es la especie más grande de las cinco reconocidas (actualmente).
Hasta que no tienes a este pájaro en el regazo no te das cuenta de lo extrañísimo que es. A Lewis Carroll le habría encantado el kiwi; es una contradicción zoológica: es más mamífero que ave, tiene un exuberante plumaje que parece pelo, una serie de bigotes alargados y una nariz larga de olfato muy sensible. Siento cómo le late el corazón mientras busco a tientas entre el plumaje sus minúsculas alas. Son raras; cada una de ellas es como un dedo aplastado con unas pocas plumas por un lado y una curiosa uña en forma de gancho en la punta (¿para qué la usa?). Lo más extraordinario de todo son los diminutos ojos del kiwi, prácticamente inservibles. Aunque hubiese habido uno en la playa la noche anterior, el espectáculo visual de nuestras cabriolas bioluminiscentes le habría pasado desapercibido.
¿Qué se siente al ser un kiwi? ¿Qué experimenta al abrirse paso entre la maleza en casi total oscuridad, prácticamente sin ver nada, pero con un sentido del olfato y del tacto muchísimo más sofisticado que el nuestro? Richard Owen, desagradable narcisista pero magnífico anatomista, diseccionó uno alrededor de 1830 y, al ver los diminutos ojos del kiwi y la enorme región olfatoria en su cerebro, planteó —sin apenas conocer el comportamiento del ave— que dependía más del olfato que de la vista. Como relacionaban con maestría forma y función, las predicciones de Owen se vieron elegantemente confirmadas cien años después, cuando las pruebas de comportamiento revelaron la precisión de rayo láser con la que el kiwi localiza a sus presas bajo tierra. ¡Los kiwis pueden oler lombrices a través de quince centímetros de tierra! Con semejante sensibilidad olfativa, ¿qué experimenta un kiwi cuando se topa con los excrementos de otro kiwi, que para mí por lo menos son tan acres como los del zorro? ¿Evoca ese aroma la imagen de su dueño?
En su famoso ensayo «¿Qué se siente ser un murciélago?», publicado en 1974, el filósofo Thomas Nagel argumentaba que no podemos saber qué se siente al ser otra criatura. Los sentimientos y la conciencia son experiencias subjetivas , y por eso no pueden compartirse ni ser imaginados por otro. Nagel escogió al murciélago porque, como es un mamífero, tiene muchos sentidos en común con nosotros, pero al mismo tiempo posee un sentido —la ecolocalización— que nosotros no tenemos, por lo que nos resulta imposible saber cómo es esa sensación.
En cierto sentido Nagel tiene razón: no podemos saber exactamente qué se siente al ser un murciélago o, en efecto, un pájaro, porque, como dice, aunque imaginemos qué se siente, no es más que eso, imaginar qué se siente. Sutil y pedante, quizá, pero así son los filósofos. Los biólogos adoptan un enfoque más pragmá tico y eso es lo que voy a hacer yo. Utilizando tecnologías que amplían nuestros propios sentidos, junto con una serie de pruebas de comportamiento imaginativas, a los biólogos se les ha dado extraordinariamente bien descubrir qué se siente al ser otra cosa. Ampliar y mejorar nuestros sentidos ha sido el secreto de nuestro éxito. Comenzó en el siglo XVII , cuando Robert Hooke hizo una demostración con su microscopio en la Royal Society de Londres. Hasta lo más trivial —como la pluma de un ave— se transformaba en algo maravilloso visto a través de la lente del microscopio. En los años cuarenta, los biólogos quedaron fascinados con los detalles revelados por los primeros sonogramas —representaciones gráficas del sonido— de los cantos de las aves, y aún más fascinados cuando, en 2007, por primera vez fueron capaces de ver —utilizando tecnología de exploración IRMf (imágenes por resonancia magnética funcional)— la actividad en el cerebro de un ave al reaccionar ante el canto de su propia especie.