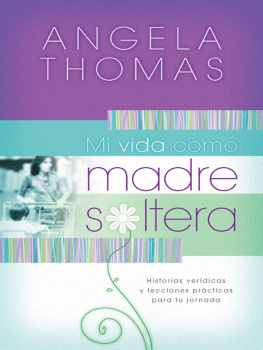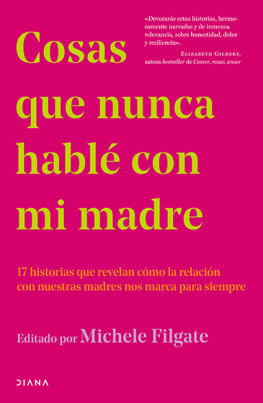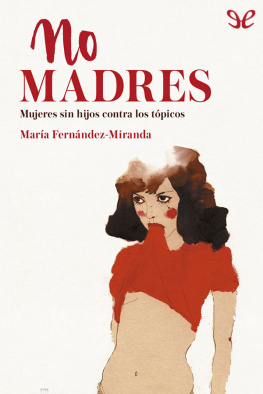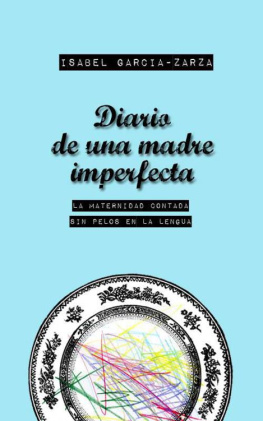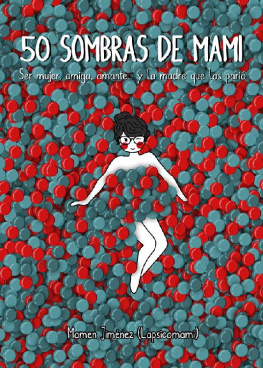Sarah Lacy es la fundadora y CEO de Pando.com, una página web de periodismo de investigación sobre la industria tecnológica. Periodista de negocios desde hace casi veinte años, Lacy ha escrito para BusinessWeek y TechCrunch, y ha copresentado Tech Ticker para Yahoo Finance. Es la autora de Once You’re Lucky , Twice You’re Good: The Rebirth of Silicon Valley and the Rise of Web 2.0 (Gotham, 2008) y Brilliant, Crazy, Cocky: How the Top 1 % of Entrepreneurs Profit from Global Chaos (Wiley, 2011). Aparece frecuentemente en la televisión nacional y en la radio, donde dice lo que piensa. Vive en San Francisco con sus dos hijos, y en la actualidad ha dejado el periodismo para implicarse en nuevos retos.
N. de la Ed.: En octubre de 2019, Sarah Lacy anunció que vendía Pando a BuySellAdds y que por primera vez en su carrera, dejaría de ser periodista. Lo publicó en la web de Pando y puede leerse en línea (inglés): https://pando.com/2019/10/23/we-sold-pando/
Prólogo
Miré a la izquierda, a lo largo del extenso túnel, gris y oscuro, y vi que más gente se unía a la muchedumbre que nos gritaba. Miré a la derecha y vi lo mismo. Normalmente, cuando tanta gente está cabreada conmigo, suelo tener alguna idea de lo que he hecho para merecerlo.
A no ser que hubiera una escotilla de emergencia oculta en medio de aquel largo corredor de oficinas, parecía claro que la situación iba a empeorar considerablemente. La turba se estaba volviendo más densa y hostil, y el aire más sofocante debido al calor nigeriano de 40°C, la falta de circulación y la abundancia creciente de cuerpos en aquel espacio tan confinado.
—¿Y si intentamos salir corriendo? —pregunté a Jason. Parecía que todavía había espacio suficiente para abrirnos camino y escapar, al menos, de momento.
—Créeme, aquí estamos más seguros —dijo Jason—. Ahí fuera puede pasar cualquier cosa. Aquí dentro, la mitad está de nuestro lado.
Había conocido a Jason aquel mismo día, pero le creí: no tenía demasiadas alternativas. Sin embargo, no estaba nada claro que parte de aquella multitud quisiera vernos salir de allí con vida. Los rostros que me rodeaban no eran amigables, gritaban, pero las lisas paredes del túnel hacían eco y no lograba entender nada de lo que decían. Podrían haber estado exigiendo un linchamiento o deseándome un feliz viernes de manera excesivamente intensa. Lo que oía no era más que un estruendo de vocales y consonantes arrojadas directamente contra mi marido y contra mí.
Un hombre calvo de más de cien kilos se había plantado ante mí mientras me acusaba con el dedo y luego lo levantaba en el aire para exaltar a la muchedumbre. Se le saltaban los ojos. Se le salían las venas. Llevaba una camiseta de tirantes blanca, estirada hasta el límite para cubrir sus músculos, con el texto Skull Shit .
No puedo decir que no me avisaran antes de viajar a Nigeria. El departamento de Estado me había advertido cautelosamente, pero yo no hice ningún caso: todos los correos electrónicos que había recibido por parte de príncipes nigerianos; la cena de la noche antes de partir, en la que un billonario de Silicon Valley me agarró por el brazo y me dijo:
—No puedes ir a Nigeria así. Es demasiado peligroso.
Cuando me dicen que no puedo hacer algo, tiendo a responder mal. Era 2011 y había pasado los dos años anteriores trabajando en África, Sudamérica, Asia y Oriente Medio para escribir un libro acerca del caos y las oportunidades que surgen en las profundidades de las megaciudades, en las barriadas de chabolas y en los pueblos de los países emergentes. Adentrarme en lugares que la mayoría de los inversores de capital de riesgo descartaban —por no tener el estómago para visitarlos— era rutinario para mí.
Mi marido, que es fotógrafo, Geoff, reservaba las vacaciones para acompañarme en aventuras como esta. Antes de preguntárselo, ya sabía que aquel era un viaje que no querría perderse. Quería conocer Nollywood, la industria cinematográfica descarnada, pero lucrativa, de Nigeria. También quería conocer a los estafadores que moraban en el país, sería divertido.
Irónicamente, fue el reportaje sobre Nollywood —no el de los estafadores— el que nos puso en peligro.
La muchedumbre se aproximaba. Habíamos intentado refugiarnos en una de las «oficinas» de un productor de Nollywood amigo de Jason —más bien parecían celdas para prisioneros—. Apenas había sitio entre las pilas de DVD, pero la multitud no se dispersaba. Escondernos y esperar no funcionaría. Nos tenían atrapados. Estaban furiosos, querían que corriera la sangre. O los billetes. O algo.
Por favor, que sean billetes.
Geoff me miró a los ojos. Asentí, no solo con los ojos. Se agachó detrás de nosotros, en aquella oficina-celda, y sacó con cuidado la tarjeta de memoria de la cámara, cara, por cierto, que había guardado a escondidas en la mochila de Jason. Se metió la tarjeta en el zapato. Tras más de una década juntos, a un marido y a una esposa no les hace falta decir cosas como «me voy a cabrear de lo lindo si me cortan un dedo y encima perdemos las putas fotos y los vídeos que hemos hecho hoy». Es algo que se comunica sin palabras.
En aquel momento, los justicieros vinieron a por nosotros. Una no se encuentra a diario en situaciones en las que los justicieros al margen de la ley son la opción más segura, pero Jason insistía en que eso era lo que debíamos hacer. Jason estaba construyendo un negocio basado en subir contenido de Nollywood a Internet, y era una de las pocas personas que pagaba a los productores para distribuir sus obras a escala global. Para él, era un día normal en la oficina.
Los justicieros nigerianos también estaban cabreados con nosotros por motivos que nunca llegamos a descubrir; su responsabilidad era mantener el orden. Venían para escoltarnos hasta nuestro «juicio». Acompañarlos pacíficamente era nuestra mejor opción para tratar de escapar de ese túnel sin ventanas.
Nos llevaban a ver al juez, un hombre llamado Bones.
Nos hicieron volver al calor nigeriano del mercado de Alaba; los vendedores callejeros seguían voceando, regateando y negociando, los predicadores seguían cantando, aporreando los teclados electrónicos e intentando salvar a todo el mundo, salvar, en el sentido bíblico, el alma inmortal y todo eso. Lo cierto era que para salvarnos de Skull Shit y su pandilla lo que nos hacía falta era un fajo de billetes.
Por favor, que sean billetes.
—No os preocupéis, mientras tenga la chequera, me necesitan con vida —me susurró Jason.
La sala del juzgado parecía el decorado de una película del Oeste. Nos quedamos de pie, como exigen las formas para los acusados. Skull Shit y sus amigos estaban al otro lado, echando chispas. Bones apareció rodeado de sus hombres y tomó asiento en el estrado, por llamarlo de alguna manera. No vestía toga, y sus alguaciles lo acompañaban blandiendo machetes. Exhibían las armas con naturalidad, descolgándoselas del cinturón de manera dramática y dejándolas en la mesa con estrépito.
Me volví hacia Geoff. Parecía más asustado que yo, también es verdad que yo me había enfrentado a más turbas furiosas que él. Sin embargo, lo habitual para mí era que se tratara de muchedumbres virtuales, como el montón de comentaristas de Internet que me habían amenazado con secuestrarme y someterme a violaciones en grupo si seguía con mis planes de viajar a Brasil. Como precaución, había accedido a no escribir sobre el viaje hasta que regresara sana y salva. Mi jefe por entonces se sentía dividido. Me había hecho prometer que, si alguien hacía llegar mi dedo meñique a Geoff, este le mandaría una foto para nuestra web.