¿Qué tanto conozco a mi hijo?
SÍGUENOS EN

 @Ebooks
@Ebooks
 @megustaleermex
@megustaleermex
 @megustaleermex
@megustaleermex

Prefacio
Cuando tenía 12 años fui diagnosticada con trastorno obsesivo compulsivo. La enfermedad es tan compleja como su nombre. Un viaje extraordinario por las peores versiones de mí que he llegado a conocer. Tuve anorexia, depresión, fobias extremas y todo tipo de obsesiones. Llegué a pesar 34 kilos a mis 14 años. Mientras mis amigos jugaban, yo estaba medicada, lidiando con cosas que apenas podía comprender. Eventualmente volví a comer, pero eso no arregló nada realmente.
La primera vez que me corté, a los 16 años, sentí que al fin tenía control sobre algo de dolor. Primero lo hacía en mis piernas. Cuando comencé a hacerlo en los brazos, pese a estar rodeada de tanta gente, era impresionante cómo nadie lo notaba.
La última vez que lo hice tenía 22.
Ése fue el día que realmente me perdoné. Me perdoné por todo el daño que les había provocado a mis padres, a mi hermano, a mis amigos. Me perdoné por no haber reaccionado antes. Me perdoné por haberme negado años de felicidad. Pero me di cuenta de que, a pesar de todo, no me había abandonado. Jamás me rendí. Me sostuve. Y decidí salvarme y ser la mejor versión de mí.
Todo este viaje ha sido lo mejor que me ha pasado en la vida porque me ha hecho conocer a gente maravillosa que me dio amor sin esperar respuestas. Y también a gente que me ha enseñado con su rechazo que la responsabilidad de mi bienestar es sólo mía. Y que nada tiene el suficiente poder para lastimarme otra vez.
La primera psicóloga que me atendió me dijo que no me iba a curar. Recuerdo haber leído en internet que jamás en la vida iba a poder ser una persona autosuficiente. Funcional. Que nunca iba a dejar de tomar antidepresivos, antipsicóticos o cualquier cosa parecida. Que era imposible que fuera feliz, porque simplemente mi cerebro, químicamente, no lo permitiría. Que jamás iba a ser “normal”. Y qué bueno que no lo soy.
No hay nada tan satisfactorio como callar bocas. Me he dado cuenta de que el día de hoy soy más feliz que nunca antes en mi vida. Soy autosuficiente, no tomo medicinas desde hace años, me dedico a una profesión que me apasiona. Vivo sola, confío en mis decisiones y en mi capacidad para estar bien. Me río todos los días. Estoy enamorada. Mi familia está bien. Sé que hay gente que me quiere y me valora. No podría pedir más. No cambiaría nada del pasado, porque entonces nada de esto me sabría igual.
Escribo todo lo anterior porque sé que no soy la única que ha vivido esto, y al menos si lo cuento, quizá no sea la única regocijándose en un futuro. Jamás te avergüences de quien eres. Jamás te avergüences de tu historia.
Lo que hice fue armarme de valor y ser valiente. Y no quiero olvidarlo jamás.
Andrea
Leí este testimonio en Facebook en el muro de una de las chicas con las que alguna vez trabajé codo a codo. Me sorprendió por varias poderosas razones: primero, no solemos leer algo así en una red social donde se trata de mostrar tu vida perfecta como si fueras celebridad en una revista. Luego, constatar el poder de las palabras en un medio donde todo suele ser trivializado. Las respuestas al post de Andrea eran aún más sorprendentes, pues muchos, lejos de los socorridos clichés que suelen recitarse cuando alguien la pasa mal o confiesa una historia difícil, se mostraban identificados, inspirados, permitiéndose incluso mostrarse vulnerables y empáticos; descubrían sus claroscuros psíquicos. Las palabras de Andrea habían resonado en otros. Pero, ¿por qué lo hacía? ¿Era una liberación? ¿Un mostrarse tal cual es? ¿Una venganza? Andrea es una chica guapa y encantadora. Siempre la encontré sonriendo con la mejor actitud. ¡Eso cualquiera lo nota! Pero ni yo misma había percibido los cortes ni por dentro ni por fuera. Quizá muchas veces nos hacemos una idea de la persona con la que estamos antes de darnos cuenta si decidimos, o no, prestarle atención.
Cito el post de Andrea, con su anuencia, para introducir lo que quiere hacer este libro: ningún especialista —llámese doctor, psicólogo, psiquiatra o psicoanalista— sustituirá jamás la propia voz y las palabras de alguien que expresa lo que siente, aun cuando aquel que habla no llega a comprenderse a sí mismo por completo. Y si bien nadie puede tomar la responsabilidad personal que compete al otro —eso que Andrea llama “valor” y cuyo origen y proceso no se desvela en su relato— alguien que escuche y pregunte tiene que estar del otro lado para ayudar a subvertir el sentido de palabras que pueden ser vividas como culpa, por ejemplo. “Si ‘entender’ es comprender el sentido […] ‘Escuchar’ es estar tendido hacia un sentido posible y, en consecuencia, no inmediatamente accesible”.
¿Qué significa la cura cuando eres joven sino encontrar al fin a alguien que parece comprenderte? Alguien en quien confiar.
Mejor afinar la escucha y la mirada antes que ceder a la pretensión de entender; mejor escuchar el sentido de la queja, la culpa o el dolor de ese niño o joven; mirar lo que se repite, lo que no tolera; escuchar lo que no se dice, lo que hay detrás de la demanda; aquello que se actúa con el cuerpo, que nunca está separado de las emociones.
¿Qué posición toman los padres ante este dolor cuando se manifiesta? No se trata de responder a todas las demandas, ni de hacerlo desde el lugar de un amigo o un cómplice incondicional, sino desde el lugar que da ser padre, que ciertamente no es el de un igual. Los padres no son iguales a sus hijos: la necesidad de la asimetría en una familia es fundamental para que los padres puedan ser padres, y no niños, y para que a los niños no se les exija comportarse como si fueran adultos ni se les permita todo, como si fueran incapaces, o como si la autoridad la tuvieran ellos. El lugar de padre tiene que ver con sostener la palabra, comprometerse con ella para transmitir y también limitar el desborde, los excesos que ponen en riesgo al propio joven y su camino hacia la autonomía. Esto se lleva a cabo desde la autoridad y no desde el autoritarismo. Por eso es tan natural para los niños y jóvenes entregarse a algún exceso (por ejemplo, los videojuegos), pues muchas veces no hay nada que regule ese no-límite.
Ser padre tiene que ver con transmitir que hay algo más valioso que la satisfacción propia e inmediata; con transmitir el interés, la curiosidad, la creencia en algo más que en uno mismo, si es que uno la tiene. En este tiempo que exige y vocifera que lo más importante es uno mismo, no es fácil contradecirlo, especialmente si no hay algo suficientemente valioso para nosotros mismos en la existencia del otro, en vivir como un valor la diferencia del otro. Ser padre tiene que ver con haber vivido más tiempo y tener otras experiencias; con tener deseos propios y diferenciarlos de los de los hijos, con diferenciar también las exigencias y las ambiciones personales, apoyando así el desarrollo de la autonomía del adolescente desde niño, cosa que no llegará sin que los hijos tengan un deseo propio al que puedan acceder y desplegar. Tampoco sin un deseo de los padres hacia cada hijo. Reconocer, pues, a ese niño o adolescente como alguien diferente que no cargue las expectativas de otros sino que sea capaz de construir las propias y hacerse responsable, inclusive de sus padecimientos. Y esto a sabiendas de que no hay niño que no responda de una u otra forma al deseo de sus padres. Ya sea intentando agradarle, ya sea con una rebeldía loca. Hay tantas maneras como niños. Pero eso no significa que no pueda sostenérseles y abrirse el lugar que ellos tendrán que tomarse aun con todos los fallos y fracasos que implique su crecimiento.


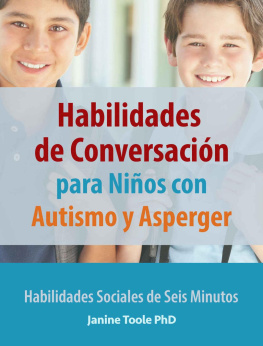
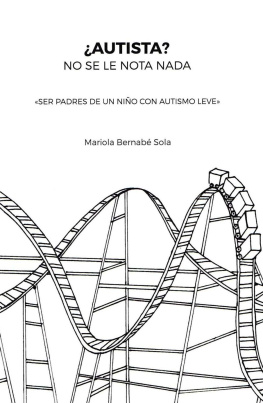






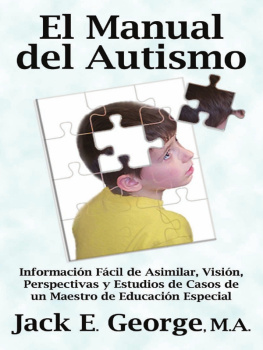
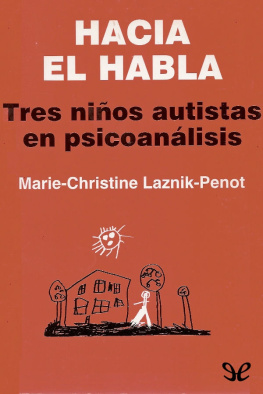




 @Ebooks
@Ebooks @megustaleermex
@megustaleermex @megustaleermex
@megustaleermex