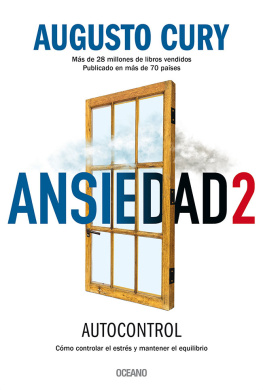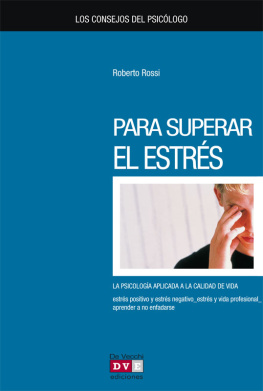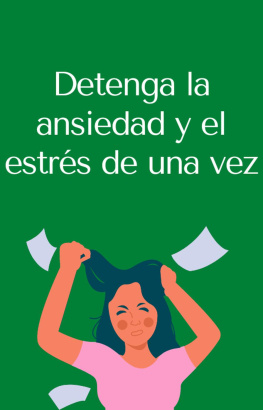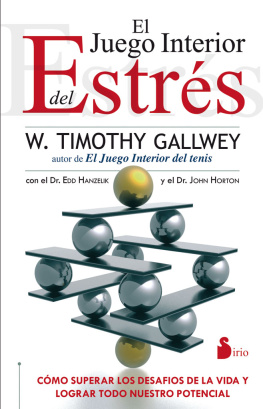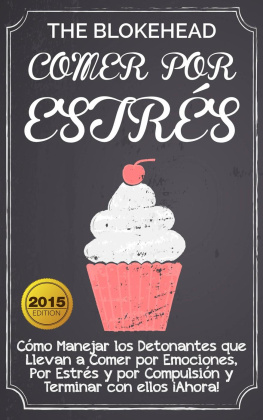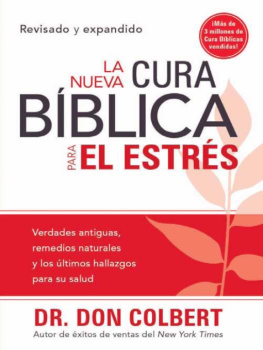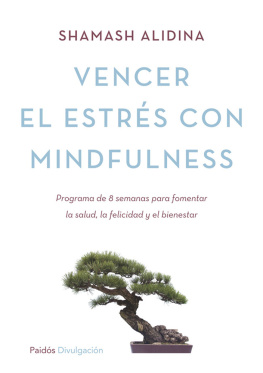Si sientes mariposas en el estómago,
invítalas a tu corazón.
—C OOPER E DENS
Introducción
S i tuvieras que resumir lo que piensas del estrés, ¿cuál de los siguientes enunciados representaría más fielmente tu opinión?
A) El estrés es dañino y se debe evitar, reducir y controlar.
B) El estrés es útil y se debe aceptar, utilizar y aprovechar.
Hace cinco años, sin duda habría elegido el enunciado A. Soy psicóloga de la salud, por tanto, a lo largo de mi formación en psicología y medicina recibí un mensaje claro y rotundo: el estrés es tóxico.
Durante años, en clases y talleres, investigaciones, artículos y libros, difundí ese mensaje. Le decía a la gente que el estrés enferma; que aumenta el riesgo de todo, desde resfriados hasta afecciones cardiacas, depresión y adicción; que mata las células del cerebro, perjudica al ADN y acelera el envejecimiento. En foros mediáticos del Washington Post a Martha Stewart Weddings, daba el tipo de consejos para reducir el estrés que quizá ya has escuchado miles de veces: respira hondo, duerme más, administra tu tiempo y, por supuesto, haz todo lo posible por reducir el estrés en tu vida.
Convertí al estrés en el enemigo y no era la única. Era sólo uno entre muchos psicólogos, médicos y científicos en campaña contra la ansiedad. Igual que ellos, creía que ésta era una epidemia peligrosa que se imponía detener.
Sin embargo, mi opinión sobre el estrés ha cambiado y ahora también quiero cambiar la tuya.
Permítaseme comenzar refiriendo el asombroso descubrimiento científico que me hizo reconsiderar el estrés. En 1998, se preguntó a treinta mil adultos estadunidenses cuánto estrés habían experimentado el año anterior y si creían que la tensión era nociva para su salud.
Ocho años más tarde, los mismos investigadores que hicieron esas preguntas registraron los archivos públicos para saber cuántos de aquellos treinta mil participantes habían fallecido. Daré primero la mala noticia: un alto nivel de estrés aumentó cuarenta y tres por ciento el riesgo de muerte. Pero lo que más me llamó la atención fue que ese riesgo mayor sólo era aplicable a quienes creían que el estrés era malo para su salud. Quienes reportaron un alto nivel de estrés pero no lo veían como dañino no tuvieron más probabilidades de morir. De hecho, su riesgo de muerte fue el más bajo del estudio, más bajo incluso que el de quienes dijeron experimentar muy poco estrés.
Los investigadores concluyeron que lo que mató a esas personas no fue sólo el estrés; fue su combinación con la certeza de que es perjudicial. Los investigadores estimaron que, durante los ocho años de su estudio, posiblemente ciento ochenta y dos mil estadunidenses habían muerto en forma prematura por creer que el estrés era malo para su salud.
Esta cifra me impactó. ¡Estamos hablando de más de veinte mil muertes al año! De acuerdo con las estadísticas de los Centers for Disease Control and Prevention, eso convertiría a “creer que el estrés es malo” en la decimoquinta causa de muerte en Estados Unidos, arriba del cáncer de piel, el Estrés, el lado bueno VIH /sida y el homicidio.
Como es de imaginar, ese hallazgo me desconcertó. Yo había dedicado mucho tiempo y energía a convencer a la gente de que el estrés es malo para la salud. Había dado totalmente por supuesto que ese mensaje —y mi trabajo— ayudaba a la gente. Pero ¿y si no era así? Aun si efectivamente las técnicas que enseñaba para reducir el estrés (hacer ejercicio, meditar y relacionarse con los demás) eran útiles, ¿acortaba su beneficio al transmitirlas junto con el mensaje de que el estrés es tóxico? ¿Era posible que, en nombre del manejo de la tensión, hiciera más daño que bien?
Admito que estuve tentada a ignorar ese estudio. Después de todo, era uno apenas, ¡y correlativo, además! Los investigadores habían examinado una amplia gama de factores que pudieran explicar su descubrimiento, como género, raza, origen étnico, edad, nivel de estudios, ingresos, condición laboral, estado civil, tabaquismo, actividad física, padecimientos crónicos y seguro de salud. Nada de eso explicó por qué la convicción sobre el estrés interactuaba con el nivel de éste para predecir la mortalidad. No obstante, los investigadores no habían manipulado la convicción de los participantes sobre el estrés, así que no sabían si esto era lo que les había quitado la vida. ¿Era posible que quienes creen que el estrés es dañino tengan un tipo de estrés diferente, en cierto modo más tóxico? O quizá su personalidad los vuelve particularmente vulnerables a los dañinos efectos del estrés.
Con todo, no podía sacarme ese estudio de la cabeza. Aunque me había hecho dudar de mí misma, también sentí en él una oportunidad. Siempre había dicho a mis alumnos de psicología de la Stanford University que el descubrimiento científico más emocionante de todos es el que pone en tela de juicio tu concepto de ti y del mundo. Entonces comprendí que la situación se había invertido: ¿estaba preparada para ver desmentidas mis propias convicciones?
El hallazgo con que tropecé —que el estrés sólo es nocivo cuando se cree que lo es— me dio la oportunidad de reconsiderar lo que enseñaba. Más todavía, fue una invitación a replantear mi propia relación con el estrés. ¿Aceptaría esa invitación, o archivaría aquel artículo y continuaría mi campaña contra la ansiedad?
Como psicóloga de la salud, dos cosas en mi formación me predisponían a favor de la idea de que lo que se piensa sobre el estrés es relevante, y de la posibilidad de que decirle a la gente que el estrés mata tuviera consecuencias imprevistas.
Primero, ya sabía que ciertas convicciones influyen en la longevidad. Por ejemplo, las personas con una actitud positiva hacia el envejecimiento viven más que las que tienen estereotipos negativos sobre él. En un estudio clásico, investigadores de Yale University siguieron durante veinte años a adultos de edad madura. Los que tenían una opinión positiva del envejecimiento vivieron en promedio 7.6 años más que los que tenían una opinión negativa.una presión arterial y un nivel de colesterol saludables, añaden en promedio menos de cuatro años a la vida de un individuo.
Otro ejemplo de una convicción con impacto de largo alcance tiene que ver con la confianza. Quienes creen que la mayoría de la gente es de confiar tienden a vivir más. En un estudio de quince años realizado por investigadores de Duke University, sesenta por ciento de los adultos mayores de cincuenta y cinco años, que veían a los demás como confiables, seguían vivos al final de la investigación. En contraste, sesenta por ciento de aquellos con una opinión más cínica de la naturaleza humana había fallecido.
Hallazgos como éstos ya me habían persuadido de que, cuando se trata de la salud y la longevidad, algunas convicciones importan. Pero lo que no sabía aún era si lo que se piensa sobre el estrés se contaba entre ellas.
La segunda cosa que me predispuso a admitir que podía estar equivocada respecto al estrés era lo que sabía sobre la historia de la promoción de la salud. Si decir a la gente que el estrés mata es una mala estrategia de salud pública, ésta no sería la primera vez que una popular estrategia de promoción de la salud resultara contraproducente. Se sabe que algunas estrategias de uso común para alentar una conducta sana hacen justo lo contrario de lo que los profesionales de la salud esperan.
Por ejemplo, cuando hablo con médicos, en ocasiones les pido predecir los efectos de mostrar a fumadores advertencias vívidas en las cajetillas de cigarros. En general, ellos creen que esas imágenes disminuirán el deseo de fumar e inducirán a dejar de hacerlo. Pero los estudios demuestran que dichas advertencias suelen tener el efecto inverso. Las imágenes más amenazadoras (como la de un paciente de cáncer de pulmón agonizando en una cama de hospital) en realidad