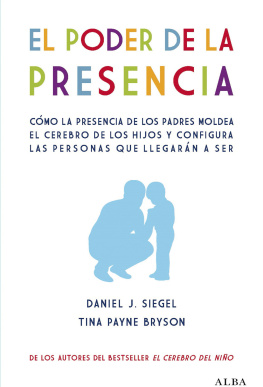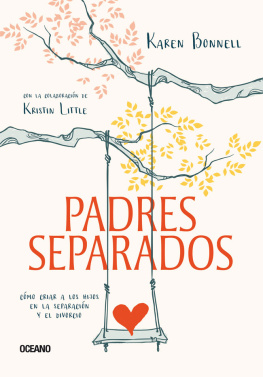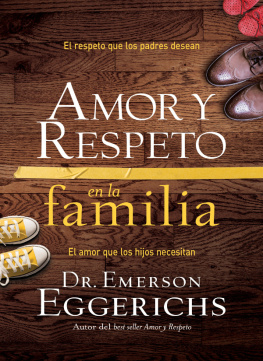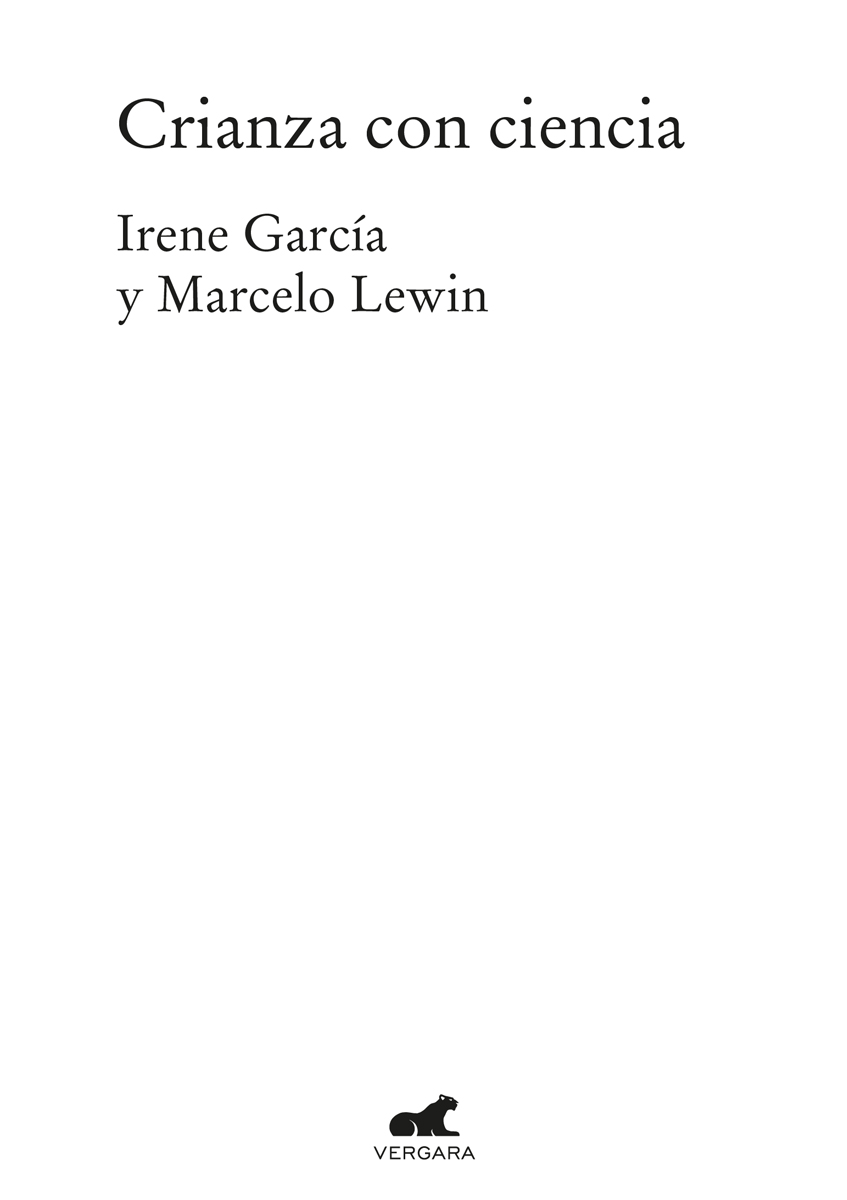Introducción
Cuando decidimos convertirnos en padres no somos conscientes de que ante nosotros se despliega un horizonte de más de veinte años en los que, prácticamente a diario, deberemos tomar muchísimas decisiones, algunas de ellas difíciles, relacionadas con la educación y la crianza de nuestros hijos.
Nos plantearemos si amamantar o no y, si optamos por lo primero, es posible que llegado el momento no podamos hacerlo, y entonces tendremos que encontrar una buena justificación para no sentirnos mal por el hecho de utilizar leche de sustitución.
Tal vez tomemos la firme decisión de dejar llorar al bebé en su cuna toda la noche en una habitación separada de la nuestra, o es posible que elijamos el colecho y dormir juntos hasta que ya sea difícil seguir llamando «bebé» al niño que, sin malicia alguna, duerme en diagonal y a pierna suelta de un tirón y nos impide descansar.
Nos preguntaremos si dejaremos ver la televisión a los niños y, si les dejamos, cuántas horas y qué tipo de programas. Y, lógicamente, tendremos que decidir qué dispositivos electrónicos podrán usar y si estos llevarán algún tipo de filtro o control parental.
Seguramente desearemos que nuestros hijos se eduquen desde pequeños en el ambiente más propicio posible y para ello buscaremos y seleccionaremos la mejor guardería, así como aquellas actividades extraescolares que nos aseguren que nuestros retoños triunfarán en la vida.
Estas son solo algunas de las decenas o centenares de cosas que hemos de decidir durante la crianza. Muchas veces escogeremos entre las distintas opciones sin ninguna reflexión previa, y otras quizá supongan no pocas discusiones de pareja.
¿Por qué nos preocupamos tanto? Porque pensamos que el futuro de nuestros hijos, en todos los aspectos, desde la carrera profesional que elijan y su desempeño en ella hasta las parejas que tengan, dependerá de cómo los hayamos criado.
¿Es realmente así? ¿Dejar llorar toda la noche a un bebé en la cuna alimenta sus miedos y lo hace sentirse tremendamente solo? ¿Esta forma de enseñarle a dormirse determina la calidad del sueño del futuro adulto? ¿Afecta incluso a cómo se enfrentará a una situación de incertidumbre o soledad?
A menudo decidimos influidos por la suposición de que sea lo que sea lo que determinemos tendrá consecuencias importantes para nuestros hijos. Y esta idea no es sino una mera suposición. No todas las decisiones que tomemos sobre el método de crianza afectarán a su desarrollo. De hecho, es posible que lo que afecte de verdad a su futuro sean no estas, sino aquellas que tomamos cuando elegimos la pareja con la que vamos a tener ese hijo. Es decir, lo más decisivo será la combinación de nuestros genes con los de nuestra media naranja.
Sin embargo, no solemos realizar un test genético a nuestra pareja ni analizar a sus familiares directos cuando decidimos compartir la vida con alguien y traer niños a este mundo. Más bien lo que hacemos es enamorarnos (o creer que lo estamos) porque justamente eso es lo que la sociedad espera de nosotros: que encontremos a nuestra pareja especial y nos casemos por amor.
El amor romántico, no obstante, es relativamente nuevo en la historia de la humanidad. Hasta hace bien poco, en términos históricos, eran las familias las que elegían las parejas de los jóvenes que alcanzaban la edad de casarse. Y es muy probable que lo hicieran para seleccionar aquellos «genes» que consideraban más convenientes para su descendencia. En otras ocasiones también buscaban asegurarse de que el entorno de aprendizaje de los futuros hijos estuviera en línea con las creencias y los valores de las familias que se unían.
Hoy podemos elegir la pareja que queramos, pero quizá no sería mala idea tener en cuenta sus genes, observando a sus familiares, lo cual nos permitiría pronosticar, con grandes posibilidades de acertar, algunos de los rasgos más característicos de nuestros futuros hijos.
Pero en lo que a la crianza respecta, muchas de las preocupaciones y desvelos de los progenitores resultan infructuosos, pues aquello que nos inquieta no podemos resolverlo o encaminarlo, sino que venía de serie en nuestros niños, está inscrito en los genes. Luchar contra lo que dicen los genes es un ejercicio inútil. La genética siempre prevalecerá.
Sin embargo, no todo es genético, y la manera en la que criamos a nuestros hijos y les enseñamos a enfrentarse al mundo sí tiene un impacto en su futuro. Ser conscientes de hasta qué punto les afecta esto y buscar el modo de brindarles lo mejor para ellos debería ser, sin duda, una obligación para cualquier progenitor.
Por otra parte, en el momento de adoptar decisiones a menudo buscamos información de un modo apresurado y poco sereno en internet, donde no todos los contenidos que se ofrecen son relevantes, precisos y ciertos, y donde, además, abundan las noticias tratadas de manera superficial, con datos falsos y medias verdades o sesgos que no ayudan demasiado a formarse una idea clara y exacta de qué es lo que la ciencia recomienda y lo que no.
A modo de ejemplo, recordemos que durante años se aconsejó de manera insistente beber una copa de vino en todas las comidas con el argumento de que proporcionaba una salud cardiovascular de hierro al llegar a la vejez. En la actualidad, en cambio, hay un consenso muy generalizado acerca de que es mejor no beber nada de alcohol, ya que incluso el consumo mínimo y circunstancial perjudica la salud. En el campo de la nutrición encontramos cientos de casos de este tipo, desde la polémica sobre el consumo de huevos o el papel de los carbohidratos en una dieta saludable, hasta el debate sobre la conveniencia de proscribir las carnes rojas del día a día y reemplazarlas por unas buenas hamburguesas de tofu.
La crianza no es ajena a este tipo de fenómenos. Hasta hace muy poco se daba por cierto que la capacidad de un niño de controlar sus deseos y postergar la recompensa era un buen indicador del éxito que obtendría en su vida de adulto. Sin embargo, al replicarse el experimento original de los años noventa, los resultados no han sido tan concluyentes, y han derribado una de las creencias científicas más sólidas en este ámbito.
Entonces, ¿qué se supone que debemos hacer cuando hemos de tomar decisiones sobre los temas relacionados con la crianza?
No existe una única respuesta, pero sí podemos decir que es necesario comprometernos como padres a intentar hacer lo mejor para nuestros hijos teniendo en cuenta qué es lo que dice la ciencia acerca del asunto sobre el que estamos a punto de decidir. Y si la ciencia no ha encontrado una respuesta definitiva a esa cuestión o si ni siquiera la ha abordado, lo mejor es guiarnos por la empatía y el amor que sentimos por ellos y aplicar el menos común de nuestros sentidos: el sentido común.
Como es lógico, aun así es posible que nos equivoquemos, e incluso puede que muchas veces, pero al menos tendremos la certeza de que hicimos de manera consciente lo que creíamos que era más oportuno en beneficio de nuestros hijos.
El mero hecho de tomar conciencia sobre cómo criamos a nuestra progenie es el primer paso para no dejarnos llevar por los consejos de los amigos o las abuelas, lo que hemos leído en internet, lo que nos ha llegado a Facebook o incluso lo que nos recomendó determinado pediatra.
Tener un criterio propio en lo relativo a la crianza, como en todas las áreas de la vida, supone liberarnos de muchos miedos y actuar asertivamente a la hora de tomar decisiones. Además, tomar conciencia de por qué hacemos lo que hacemos es el mejor seguro ante futuros remordimientos. Y este criterio propio, basado en la evidencia, también nos ayuda a no creer de buenas a primeras todo lo que nos llega etiquetado como científico. Hay numerosos estudios que no están bien planteados, no son representativos o los leemos a través de la interpretación tendenciosa o interesada del periodista de turno.