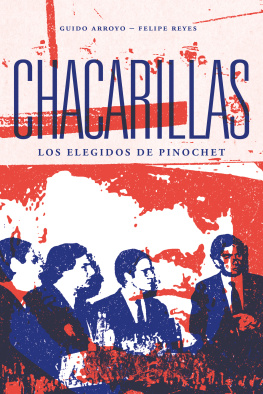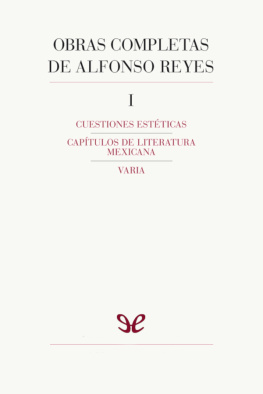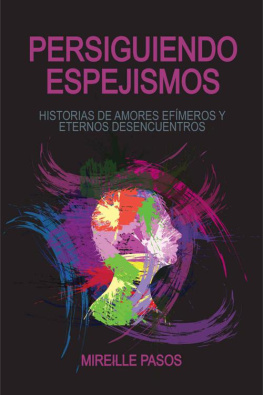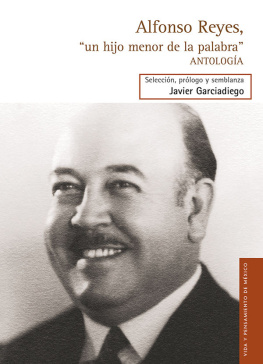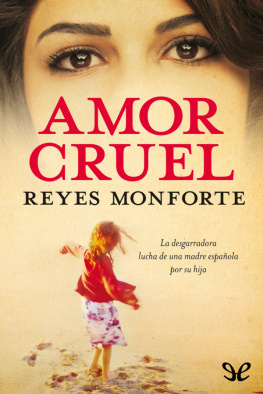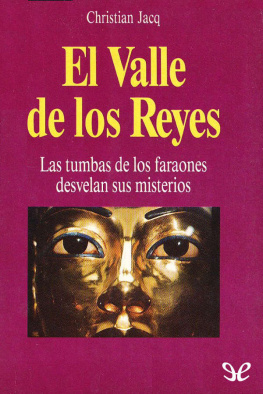Felipe Benítez Reyes
Mercado de espejismos
© Felipe Benítez Reyes, 2007
¿Jugamos?
(UN CRUPIER A UN TAHÚR, o viceversa)
Coordenadas preliminares.
Retratos de familia.
Y alguna digresión.
Me llaman Jacob, pero ese no es mi nombre, como es lógico. Para ustedes, de todas formas, seré Jacob: la máscara de un nombre.
(Pónganse también su antifaz, si les parece, y así vamos empezando a conocernos.)
Por raro que parezca, el hecho de que me llamen Jacob tiene que ver con la psicodelia y con el libro del Génesis, según me permito explicarles.
Jacob tuvo un sueño absurdo, como todos: vio una escalinata que se apoyaba en la Tierra y que ascendía hasta el Cielo. Por ella subían y bajaban los ángeles. (Luego Jacob disfrutó del privilegio de que le hablara Dios, y tuvo un número sin duda excesivo de hijos, etcétera.) En 1970 estaba yo en Londres, en casa de unos amigos circunstanciales, bebiendo whisky, fumando marihuana y escuchando un nuevo disco de Deep Purple, porque la juventud consiste en un trabajo bastante duro: hacer todo lo que no te apetece hacer con la convicción de que quieres hacerlo a toda costa. (Lo digo porque nunca me ha gustado el whisky, porque nunca me ha gustado fumar, porque nunca me ha gustado la marihuana y porque jamás me ha gustado Deep Purple.) A mitad de aquello, apareció uno por allí con unos secantes de ácido y con un disco de Iron Butterfly, muy en el papel de maestro de ceremonias de los trasmundos. «Es la combinación perfecta», nos aseguró. Con un poco de recelo, porque siempre he sido temeroso de las irrealidades, me metí en la boca aquella basurilla milagrosa, de cuya capacidad de encantación todo el mundo se hacía lenguas por entonces, y, al cabo de una hora larga, vi ante mí la escala soñada por Jacob. Los ángeles bajaban y subían por ella con alas rígidas y fabulosas, aureolados, con pasos etéreos. Mayestáticos. Andróginos.
«Veo la escala de Jacob. Podemos subir al Cielo», pero mis amigos, que andaban ocupados en embridar sus alucinaciones respectivas, no me hicieron caso, de manera que decidí subir solo, cruzándome con ángeles que olían a pájaro disecado, hasta que me hallé ante el rostro mismo de Dios: una espiral pop art.
(Iron Butterfly: la mariposa de hierro. Y yo era Jacob. Y tenía delante de mí a Dios, líquido, mutante y mudo.)
Al día siguiente, les conté a aquellos amigos mi viaje. «Muy bien, Jacob», dijo un irónico. Y los demás dijeron: «Jacob». A partir de entonces, a todo el mundo le decía yo que mi nombre era Jacob, por gustarme más que el mío. Y se me quedó lo de Jacob, pronunciado a la inglesa. Y me nació en el centro mismo del pensamiento este Jacob que les habla.
De modo que pueden llamarme Jacob, el que subió la escalera.
Pero vayamos hacia atrás…
Según tengo entendido, la gente acostumbra dormir a sus hijos pequeños con la narración de las proezas prodigiosas de las hadas, con el relato de las gestas desmesuradas de los gigantes, con fábulas protagonizadas por animales moralistas o bien con leyendas de dragones que acaban siendo asesinados por alguien que empuña una espada de aleación secreta y que cabalga a lomos de un caballo blanco por los bosques refulgentes del país de lo imposible. Una invitación -supongo- a la pesadilla, ese sucedáneo democrático de la fantasía.
A mí, sin embargo, procuraban dormirme con alguna explicación relativa a los orígenes del mito de Hermes Trimegisto (guía de las almas de los difuntos y donante a la humanidad de la Tabla de Esmeralda, como más adelante se verá), con el cuento del lobo que es hijo de Saturno y que devora a un rey para purificarle el alma, con la leyenda según la cual los antiguos habitantes de la isla Caffolos colgaban a los enfermos de los árboles para que se los comiesen los pájaros, a los que tenían por ángeles, en vez de los gusanos impuros de la tierra, o bien con alguna anécdota referida a las quimeras de los alquimistas alejandrinos, asuntos que tampoco consiguen ahuyentar los galimatías líquidos de los malos sueños, según puedo asegurarles por experiencia propia, ya que manejas mitos deformes en un espacio deforme de conciencia. Ocurrían cosas aterradoras en mis sueños infantiles, en fin, y todavía ocurren, por supuesto, porque los sueños implican casi siempre una rara retrospección: un regreso alucinado al lugar en el que nunca estuvimos. Cada noche, al cerrar los ojos, al golpear esa aldaba de niebla que abre los portales de niebla de la niebla de los sueños, mi tiempo resbala por un tobogán, y allá vamos: en el caldero de un mago que ha perdido la razón hierve la esencia onírica de mi infancia, entre alas de murciélago y utopías decapitadas por la realidad, entre hojas de mandrágora y horas bruñidas por la melancolía, que suele ser un sentimiento sin retorno.
En cualquier caso, me temo que todas las infancias son la misma infancia: un aprendizaje del terror, un adiestramiento para poder pasarnos el resto de nuestra vida temblando de confusión y de miedo sin que se nos note demasiado, con una mano vanidosa puesta en la cintura, distrayendo la llegada del momento de nuestra muerte con la filatelia o con la numismática, con expediciones científicas por regiones hostiles o con la ayuda de espejismos intelectuales como el amor o la teología, esas dos supersticiones que, generación tras generación, nos consuelan de nuestra intrascendencia en el universo, porque, se mire como se mire, un universo es siempre una cosa demasiado grande para cualquier conciencia individual.
De una manera o de otra, mucho me temo que todos caminamos hacia la Nada (aunque no faltan quienes ponen en duda esa obviedad ontológica, ellos sabrán por qué), pero nadie surge de la Nada, de modo que les hablaré, así por encima, de mis orígenes… De los orígenes de mi nada que camina hacia la Nada, si he de expresarme con propiedad, con pesimismo y con un toque de retórica trascendentalista, que siempre otorga un poco de hondura a los tópicos. (Y espero explicarme bien: cualquier vida es una nada, pero una nada repleta de cosas, como no haría falta decir. De cosas que tienen la misma dimensión metafísica que las muelas picadas de la gente que ojea una revista en la sala de espera de una clínica dental, poco más o menos.)
Mi padre se llamaba Luis Vinuesa Martel, un erudito errático: no estaba especializado en ninguna materia concreta, aunque no me atrevería a calificarlo de especialista en generalidades, porque no se trata de una calificación honrosa: algo así como ser muchas personas a la vez para acabar siendo un don nadie, y mi padre fue al menos una sombra prestigiosa en el terreno de la arqueología y de la egiptología y una celebridad en el ámbito de la compraventa de objetos artísticos. En su juventud escribió, además, un ensayo divagatorio y algo confuso sobre los principios teosóficos de mi pseudotocayo Jakob Boehme, aquel zapatero que derivó en místico, y una breve biografía novelada del rey Raneferef, que se publicó en una editorial chilena especializada en la divulgación de la vida sin igual de los prohombres, y ahí se le paralizó la musa para siempre. Murió hace ahora siete años de una enfermedad intestinal que los médicos atribuyeron a un cóctel de bacterias ingerido gota a gota a lo largo de su existencia movediza, siempre de aquí para allá, a la búsqueda de aventuras intelectuales y sentimentales y de objetos que pudieran venderse a buen precio en las subastas de la casa londinense Putman, con la que trabajó durante casi medio siglo, sobre todo cuando se trataba de colocar falsificaciones y mercancía dudosa, pues las piezas importantes procuraba venderlas sin intermediario, ya fuese a museos públicos o a coleccionistas privados de los cinco continentes.
Página siguiente