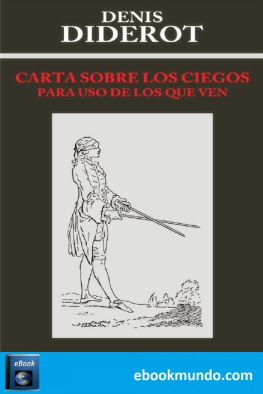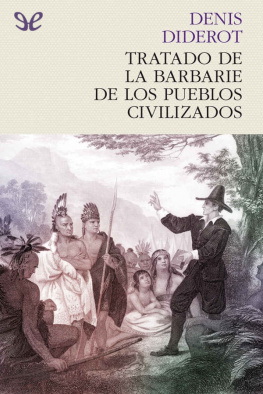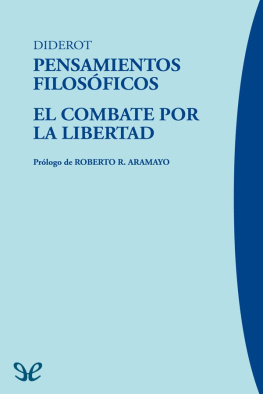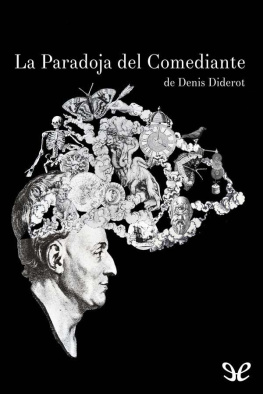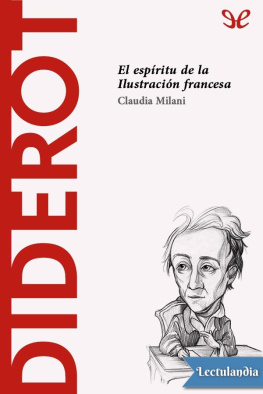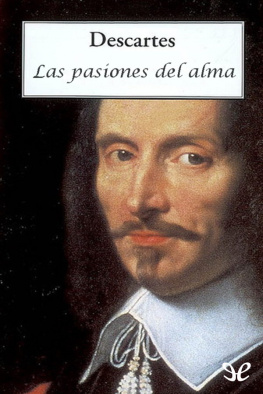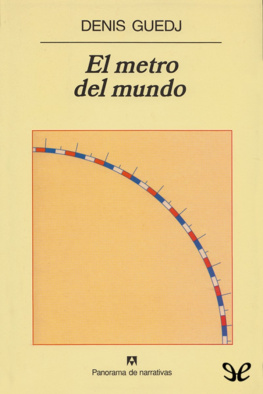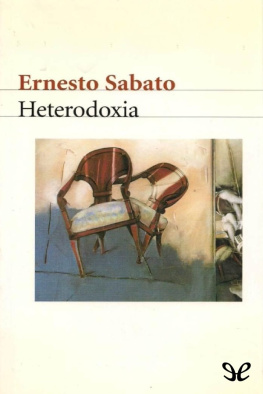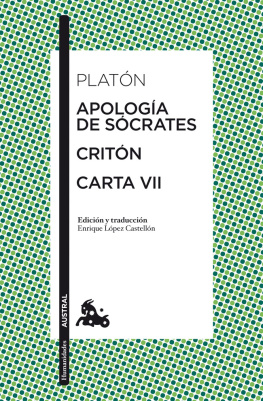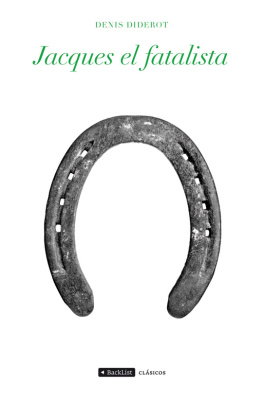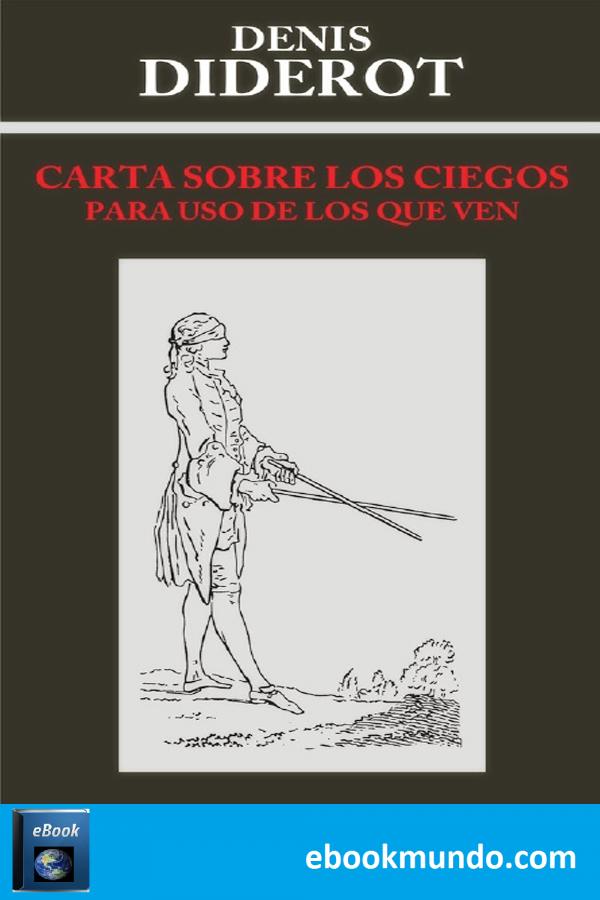«Si alguna vez un filósofo ciego y sordo de nacimiento concibe un hombre a semejanza de Descartes, me atrevo a asegurarle, señora, que ubicará el alma en la punta de los dedos; porque de allí provienen sus principales sensaciones y todos sus conocimientos». En esta frase, dirigida a su misteriosa corresponsal de la Carta sobre los ciegos para uso de los que ven, queda admirablemente plasmada la tesis principal de la obra: que nuestras ideas morales están supeditadas a nuestros sentidos, heterodoxia que le valió una temporada en la cárcel de Vincennes. A finales de 1740, al tiempo que se dedica a la Enciclopedia, el escritor y filósofo Denis Diderot, vuelve sus ojos a las ciencias experimentales. La operación de una ciega de nacimiento le lleva a especular sobre la relación entre lo que se ve y lo que se es.

Denis Diderot
Carta sobre los ciegos
para uso de los que ven
ePub r1.0
Titivillus 15.06.16
Título original: Lettre sur les aveugles à l’usage de ceux qui voient
Denis Diderot, 1749
Traducción: Silvio Mattoni
Editor digital: Titivillus
ePub base r1.2

ÍNDICE
Prólogo
En su curiosa Carta sobre los ciegos para uso de los que ven, Diderot le cuenta a una dama ilustrada los últimos avatares de un problema filosófico sobre la experiencia de los sentidos. Varias preguntas pueden vincularse a la tradición del problema: ¿cómo sentimos?; ¿qué relaciones hay entre nuestros sentidos y las ideas que formamos?; si tuviéramos más o menos sentidos, ¿pensaríamos de otra forma, con otras ideas?; ¿puede una idea ser lo contrario de una imagen?
Sin embargo, la ficción de la carta, su intensidad narrativa se imponen por largos pasajes a la discusión filosófica. El mundo de los ciegos se describe como una experiencia vital sin imágenes que, precisamente, se trata de imaginar. Los ciegos ilustrados, e incluso geniales, cuyas existencias cotidianas analiza Diderot, son enteramente consecuentes con las experiencias que han vivido. Así, algunas normas morales pueden ser una abstracción para ellos, como el cubrirse el sexo, ese punto extremo que el máximo impudor no puede transgredir en alguien dotado de vista. El ciego no se ve desnudo. Esa posibilidad de la desnudez absoluta, que llega en la experiencia ciega más allá de las críticas radicales del pudor social, anuncia otras destituciones de la moral, otros alegatos contra las mociones vulgares de orden heredadas como tradición. Entonces llegará el punto álgido de la carta de Diderot, cuando un ciego filósofo, el más lúcido de todos, habrá de mostrar, con lógica y retórica impecables, la inexistencia o al menos la innecesariedad de la existencia de Dios. La exaltación de ese pasaje, que pretende ser una cita traducida, le valdrá al autor tres meses de cárcel por su “fanatismo”.
Ese ciego matemático y geómetra, que dicta clases de óptica por pura deducción, que se ha fabricado instrumentos de cálculo para ser usados mediante el tacto, dialoga con un sacerdote poco antes de morir y se niega a aceptar el consuelo religioso que le ofrecen. Si es evidente la belleza del mundo, sus maravillas, todo el prodigioso orden que reina en el universo, argumenta el sacerdote, ¿cómo no va a existir un autor de la naturaleza? Y dada la perfección de la mente humana, que puede comprender tales leyes naturales, ¿cómo pensar que no haya una inteligencia superior en su origen y dándole un sentido más allá de la muerte singular? A lo cual el ciego contesta: el orden es una apariencia; los prodigios sólo existen porque son visibles; el hombre mismo es una anomalía que logró persistir por obra del azar. Ahora, todo adquiere un aspecto de orden porque sólo vemos la persistencia, la reproducción de ciertas formas vivas que alcanzaron un precario equilibrio. Pero el origen de cada especie es una pléyade de monstruos, entes destinados a la extinción por fallas que el azar produce y luego sentencia con idéntica arbitrariedad. Como dice uno de los epicúreos pastores de Virgilio en las Bucólicas: rara per ignaros errent animalia montis (“por montes ignotos vagan animales raros”). Y todo animal en su origen es “raro”, cada especie es una rareza detenida, casual a pesar de que perdure. No hay un plan en el universo.
El ciego geómetra despliega una mecánica de los átomos inspirada en Lucrecio. Habría combinaciones y dispersiones de elementos básicos; y la posibilidad de que algunas combinaciones, formando cuerpos, subsistan o desaparezcan no obedece más que a las condiciones de cada caso y a la mecánica de un movimiento incesante. ¿Qué es el mundo, entonces, este mundo de belleza aparente donde la mirada se hipnotiza? Nada más que un orden momentáneo, un precario equilibrio, una suspensión ilusoria del movimiento infinito que lleva toda cosa a su destrucción.
El sacerdote, los amigos, la familia del ciego lloran al ver su desesperación absoluta. Pero no espera, precisamente, nada, de allí su completa tranquilidad. Todavía en el presente es posible pensar la monstruosidad del origen. Yo mismo, dice el ciego, soy una de esas anomalías, uno de esos monstruos, fallas en la apariencia de un plan que sólo la pequeñez humana puede soñar. Porque el momento culminante de la argumentación del ciego se alcanza con la perspectiva de la mosca, por llamarla de algún modo. Para una mosquita de la clase de las efímeras, emblema de lo fugaz, que sólo vive un día, cualquier ser, algo, digamos un hombre, al que viera durante toda su existencia, al que habrían visto también sus ancestros y al que fueran a ver luego sus descendientes, si imaginamos que las moscas pudieran transmitirse sus observaciones de generación en generación, necesariamente concluiría que se trata de un ser eterno, una especie de Dios. Y la pobre vida mortal, un individuo miserable y destinado a un final próximo quedaría instalado como lo divino, el universo, el orden permanente. Pero somos esa mosca, creemos en la persistencia de las moscas, en la posibilidad de que el mundo permanezca. Si ya es difícil conciliar la verdad del movimiento incesante, la entropía destructiva de la materia, con las vicisitudes de la historia humana, con los testimonios del arte o la estructura de las sociedades, más aún habrá de ser indemostrable que una providencia vele por este enjambre azaroso de vidas momentáneas. El hombre es una imposibilidad que el azar hizo posible.
En cierto sentido, azar puede ser un nombre de Dios, como ya en los atomistas antiguos podía intuirse, pero con atributos radicalmente distintos a los que acuñara el cristianismo. En principio, desde el punto de vista de la casualidad, dentro de la materia informe que origina todas las formas en que permanece por un sistema de ensayos y errores, no es posible imaginar una simetría buscada, un orden visible que terminara siendo la imagen de un destino moral para la naturaleza. El ciego afirma, en cambio, que no hay orden, y si lo hubiera, si es cierto lo que los ojos de los otros atestiguan y no se engañan como por un espejismo, eso no implica que responda a un plan, que su fuente sea algo más que el caos del origen precipitándose y alcanzando algunas formas perdurables por la inercia indetenible de sus elementos.
Pero de alguna manera, usando las imágenes de Lucrecio, el ciego de Diderot dice otra cosa. En lugar de la ataraxia, la distancia desapasionada ante la vanidad de un movimiento sin sentido y sin dioses, la meta del geómetra que agoniza es relativizar los prejuicios, permitir una crítica de los fundamentos de toda moral, que se revela entonces como puro arbitrio histórico, pura herencia, y se desprende así de cualquier intento de naturalización. Lo que Diderot arroja al abismo de ese magma de corpúsculos sin inteligencia suprema es el carácter tradicional del poder clásico, las leyes “naturales” de la monarquía y la religión. Al menos esta fue la lectura de los censores que lo mandan encarcelar, y que no tomaron en serio las disculpas del autor ni las observaciones que hace sobre lo insólito de las deducciones de su personaje.