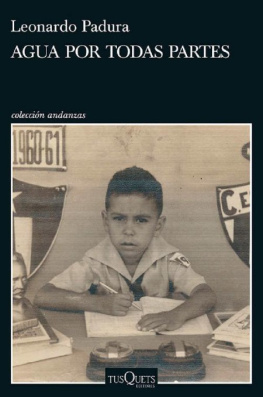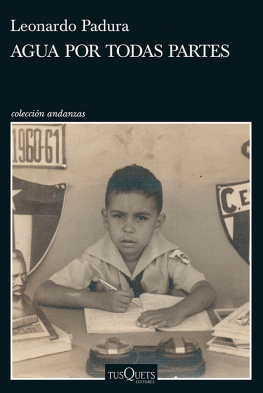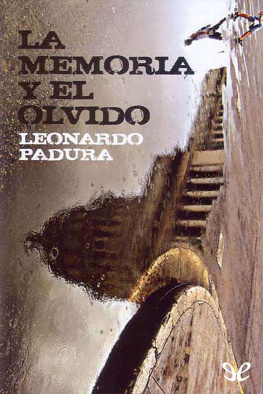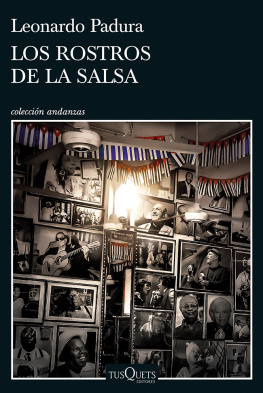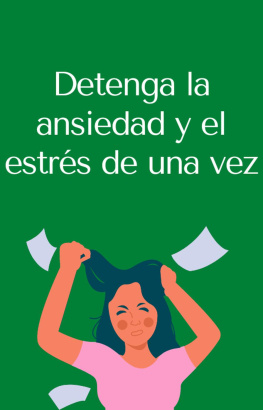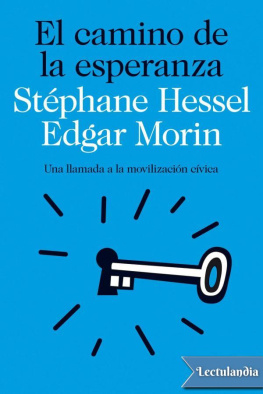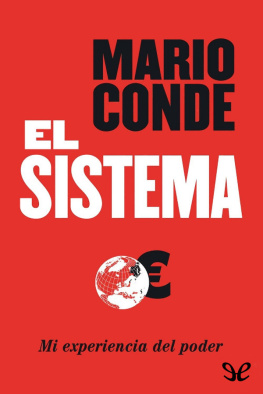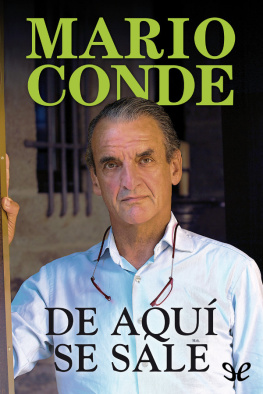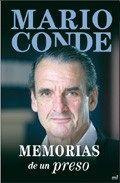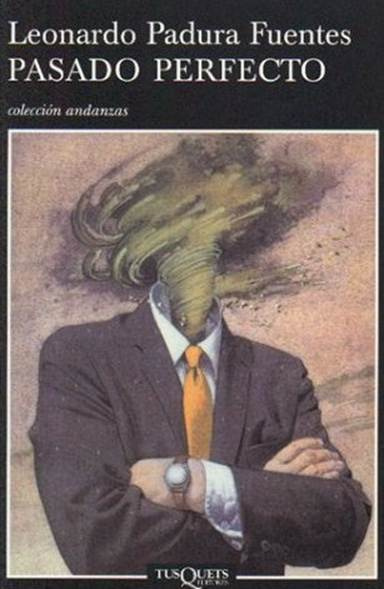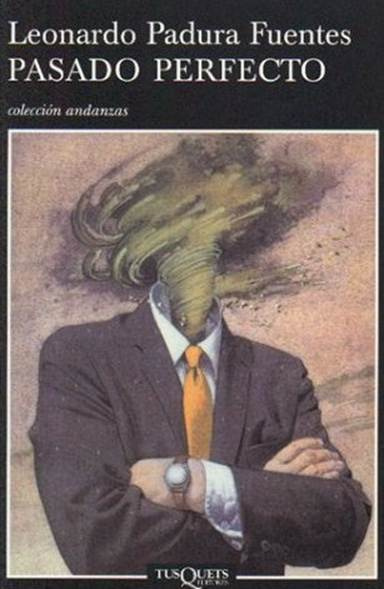
Leonardo Padura
Pasado Perfecto
Para Lucía, con amor y escualidez
Los hechos narrados en esta novela no son reales, aunque pudieron serlo, como lo ha demostrado la realidad misma.
Cualquier semejanza con hechos y personas reales es, pues, pura semejanza y una obstinación de la realidad.
Nadie, por tanto, debe sentirse aludido por la novela. Nadie, tampoco, debe sentirse excluido de ella si de alguna forma lo alude.
Giró sobre sí mismo.
– ¡Cállense! -gritó.
– Nada dijimos -dijeron las montañas.
– Nada dijimos -dijeron los cielos.
– Nada dijimos -dijeron los restos de la nave.
– Muy bien, entonces -dijo él-. ¡Guarden silencio!
Todo había vuelto a la normalidad.
Ray Bradbury, «Tal vez soñar»
no poseyendo más
entre cielo y tierra que
mi memoria, que este tiempo…
Elíseo Diego, «Testamento»
No necesito pensarlo para comprender que lo más difícil sería abrir los ojos. Aceptar en las pupilas la claridad de la mañana que resplandecía en los cristales de las ventanas y pintaba con su iluminación gloriosa toda la habitación, y saber entonces que el acto esencial de levantar los párpados es admitir que dentro del cráneo se asienta una masa resbaladiza, dispuesta a emprender un baile doloroso al menor movimiento de su cuerpo. Dormir, tal vez soñar, se dijo, recuperando la frase machacona que lo acompañó cinco horas antes, cuando cayó en la cama, mientras respiraba el aroma profundo y oscuro de su soledad. Vio en una penumbra remota su imagen de penitente culpable, arrodillado frente al inodoro, cuando descargaba oleadas de un vómito ambarino y amargo que parecía interminable. Pero el timbre del teléfono seguía sonando como ráfagas de ametralladora que perforaban sus oídos y trituraban su cerebro, lacerado en una tortura perfecta, cíclica, sencillamente brutal. Se atrevió. Apenas movió los párpados y debió cerrarlos: el dolor le entró por las pupilas y tuvo la simple convicción de que quería morirse y la terrible certeza de que su deseo no iba a cumplirse. Se sintió muy débil, sin fuerzas para levantar los brazos y apretarse la frente y entonces conjurar la explosión que cada timbrazo maligno hacía inminente, pero decidió enfrentarse al dolor y alzó un brazo, abrió la mano y logró cerrarla sobre el auricular del teléfono para moverlo sobre la horquilla y recuperar el estado de gracia del silencio.
Sintió deseos de reír por su victoria, pero tampoco pudo. Quiso convencerse de que estaba despierto, aunque no podía asegurarlo. Su brazo colgaba a un costado de la cama, como una rama partida, y sabía que la dinamita alojada en su cabeza lanzaba burbujas efervescentes y amenazaba con explotar en cualquier momento. Tenía miedo, un miedo demasiado conocido y siempre olvidado. También quiso quejarse, pero la lengua se le había fundido en el fondo de la boca y fue entonces cuando se produjo la segunda ofensiva del teléfono. No, no, coño, no, ¿por qué?, ya, ya, se lamentó y llevó su mano hasta el auricular y, con movimientos de grúa oxidada, lo trajo hasta su oreja y lo soltó.
Primero fue el silencio: el silencio es una bendición. Luego vino la voz, una voz espesa y rotunda y creyó que temible.
– Oye, oye, ¿me oyes? -parecía decir-, Mario, aló, Mario, ¿tú me oyes? -Y le faltó valor para decir que no, que no, que no oía ni quería oír, o, simplemente, está equivocado.
– Sí, jefe -logró susurrar al fin, pero antes necesitó aspirar hasta llenarse los pulmones de aire, obligar a sus dos brazos a trabajar y llegar a la altura de la cabeza y conseguir que sus manos distantes apretaran las sienes para aliviar el vértigo de carrusel desatado en su cerebro.
– Oye, ¿qué te pasa?, ¿eh? ¿Qué cosa es lo que te pasa? -era un rugido impío, no una voz.
Volvió a respirar hondo y quiso escupir. Sentía que la lengua le había engordado, o no era la suya.
– Nada, jefe, tengo migraña. O la presión alta, no sé…
– Oye, Mario, otra vez no. Aquí el hipertenso soy yo, y no me digas más jefe. ¿Qué te pasa?
– Eso, jefe, dolor de cabeza.
– Hoy amaneciste vestido de jodedor, ¿verdad? Pues mira, oye esto: se te acabó el descanso.
Sin atreverse a pensarlo abrió los ojos. Como lo había imaginado, la luz del sol atravesaba los ventanales y a su alrededor todo era brillante y cálido. Fuera, quizás, el frío había cedido y hasta podría ser una linda mañana, pero sintió deseos de llorar o algo que se le parecía bastante.
– No, Viejo, por tu madre, no me hagas eso. Éste es mi fin de semana. Tú mismo lo dijiste. ¿No te acuerdas?
– Era tu fin de semana, mi hijito, era. ¿Quién te mandó a meterte a policía?
– Pero, ¿por qué yo, Viejo? Si ahí tienes una pila de gentes -protestó y trató de incorporarse. La carga móvil de su cerebro se lanzó contra la frente y tuvo que cerrar otra vez los ojos. Una náusea rezagada le subió desde el estómago y descubrió, con una punzada, los deseos inaplazables de orinar. Apretó los dientes y buscó a tientas los cigarros en la mesa de noche.
– Oye, Mario, no pienso poner el tema a votación. ¿Sabes por qué te toca a ti? Pues porque a mí me da la gana. Así que mueve el esqueleto: levántate.
– ¿Tú no estás jugando, verdad?
– Mario, no sigas… Ya estoy trabajando, ¿me entiendes? -advirtió la voz y Mario supo que sí, que estaba trabajando-. Atiende: el jueves primero denunciaron la desaparición de un jefe de empresa del Ministerio de Industrias, ¿me oyes?
– Quiero oírte, te lo juro.
– Sigue queriendo y no jures en vano. La esposa hizo la denuncia a las nueve de la noche, pero todavía el hombre sigue sin aparecer y lo hemos circulado por todo el país. La cosa me huele mal. Tú sabes que en Cuba los jefes de empresa con rango de viceministro no se pierden así como así -dijo el Viejo, consiguiendo que su voz denotara toda su preocupación. El otro, al fin sentado en el borde de la cama, trató de aliviar la tensión.
– Yo no lo tengo en el bolsillo, por mi madre.
– Mario, Mario, corta ahí la confianza -y era otra voz-. El caso ya es de nosotros y te espero aquí en una hora. Si tienes la presión alta te pones una inyección y arrancas para acá.
Descubrió la cajetilla de cigarros en el suelo. Era la primera alegría de aquella mañana. La cajetilla estaba pisoteada y mustia, pero la miró con todo su optimismo. Se deslizó por el borde del colchón hasta sentarse en el suelo. Metió dos dedos en el paquete y el tristísimo cigarro le pareció un premio a su formidable esfuerzo.
– ¿Tú tienes fósforos, Viejo? -le dijo al teléfono.
– ¿A qué viene eso, Mario?
– No, nada. ¿Qué estás fumando hoy?
– Ni te lo imaginas -y la voz sonó complacida y viscosa-. Un Davidoff, regalo de mi yerno por el fin de año.
Y él pudo imaginar lo demás: el Viejo contemplaba la capa sin nervios de su habano, aspiraba el humo tenue y trataba de mantener el centímetro y medio de ceniza que hacía perfecta la fumada. Menos mal, pensó él.
– Guárdame uno, ¿está bien?
– Oye, tú no fumas tabaco. Compra Populares en la esquina y ven para acá.
– Ya, ya lo sé… Oye, ¿y cómo se llama el hombre?
– Espérate… Aquí, Rafael Morín Rodríguez, jefe de la Empresa Mayorista de Importaciones y Exportaciones del Ministerio de Industrias.
– Espérate, espérate -pidió Mario y observó su desganado cigarro. Le temblaba entre los dedos, pero quizá no fuera por el alcohol-. Creo que no te oí bien. ¿Rafael qué dijiste?
– Rafael Morín Rodríguez. ¿Copiaste ahora? Bueno, ya te van quedando cincuenta y cinco minutos para llegar a la Central -dijo el Viejo y colgó.
El eructo vino como la náusea, furtivo, y un sabor a alcohol ardiente y fermentado ganó la boca del teniente investigador Mario Conde. En el suelo, junto a sus calzoncillos, vio su camisa. Lentamente se arrodilló y gateó hasta alcanzar una manga. Sonrió. En el bolsillo encontró los fósforos y al fin pudo encender el cigarro, que se había humedecido entre sus labios. El humo lo invadió, y después del hallazgo salvador del cigarro maltratado, aquélla se convirtió en la segunda sensación agradable de un día que empezaba con ráfagas de ametralladoras, la voz del Viejo y un nombre casi olvidado. Rafael Morín Rodríguez, pensó. Apoyándose en la cama se puso de pie y en el trayecto sus ojos descubrieron sobre el librero la energía matinal de
Página siguiente