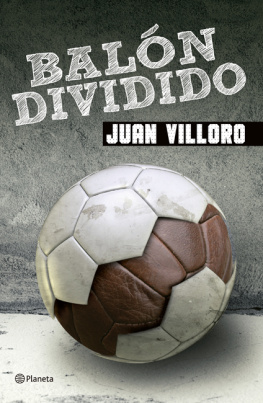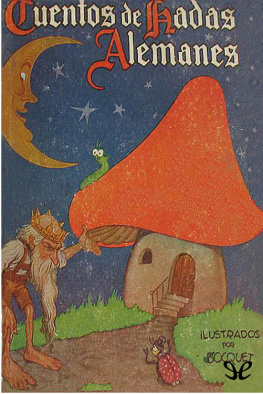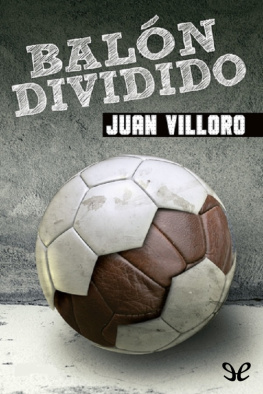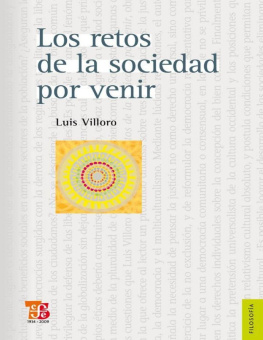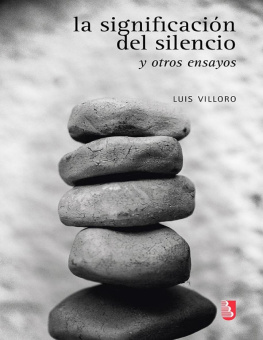EL CAMINO DE LA MADERA
Hay preguntas inútiles que los adultos no dejan de hacer a los niños o a los jóvenes. Cuando un amigo presenta a su hijo adolescente, le preguntan qué carrera desea estudiar, sabiendo que recibirán una invariable respuesta: «No sé.» Ante un niño de cinco o seis años formulan otra interrogante retórica: «¿Ya sabes leer?» En estos torpes diálogos, la réplica importa poco; el sentido del intercambio consiste en demostrar que el adulto se «interesó» en el niño.
A los seis años yo contestaba de manera poco común a la pregunta sobre la lectura. Estudiaba la preprimaria en el Grupo A del Anexo 1 del Colegio Alemán Alexander von Humboldt de la Ciudad de México. De pronto, un adulto fingía interés en mi condición académica. ¿Ya sabía leer? «Solo en alemán», respondía.
Durante nueve años cursé en ese idioma todas las materias, salvo Lengua Nacional. La adquisición escrita del español representó para mí el desplazamiento hacia un idioma posterior, subalterno, extrañamente «sencillo», que por eso mismo me gustaba pero también me parecía carente de importancia. Un dialecto para jugar.
De manera no siempre intencional, he procurado conservar esa relación con mi lengua. Pero como lector aprecio la «extranjería» de los otros, su peculiar creación de un lenguaje privado, único, así escriban en español. Interpretar es traducir.
No deseo prestigiar mi adquisición de la lengua escrita como una singularísima rareza. Sencillamente, aprender en alemán y luego en español me hizo pensar que lo «natural» no es lo que se presenta en primera instancia sino algo que se adquiere. Más tarde comprobaría que ningún artificio supera al de la «espontaneidad» literaria. El ensayo «Te doy mi palabra», incluido en este libro, se ocupa de los avatares de la traducción y explica en buena medida mi cambiante relación con los idiomas.
Todo comenzó en las azarosas sesiones del kindergarten. Uno de los primeros vocablos que aprendí en alemán fue «cerillo»: Streichhölzchen, que literalmente significa «madera que se frota». El alemán ama la precisión descriptiva y en su empeño por detallar un objeto crea fascinantes metáforas literales: Fahrstuhl se traduce como «ascensor», pero en rigor quiere decir «silla que viaja», del mismo modo en que Lichthaus, «faro», quiere decir «casa de luz».
De niño, me divertía oír las parodias de los apaches en la televisión. En vez de «aeroplano» decían «pájaro de acero». La lógica del alemán me parecía más compleja pero similar. Una enciclopedia piel roja.
Esto me llevó a imaginar falsas descripciones en un lenguaje de mi invención, absurdo de tan preciso, donde «nube» significaba «agua que va a llover».
En la selva de la lengua alemana un vocablo puede convocar significados gracias al recurso del Kompositum, que permite crear una palabra ensamblando otras, como en un juego de Lego o Meccano. «Caja de cerillos» es Streichhölzenschachtel (Aprender este sustantivo fue el primer argumento para no fumar). En nuestra lengua, cada Kompositum se traduce sumando artículos, sustantivos y preposiciones. Por ejemplo, carecemos de una palabra para Ausnüchterungszimmer, voz que se refiere a la habitación específica donde alguien que ha ingerido demasiado alcohol debe permanecer hasta recuperar la sobriedad. Otro ejemplo: Vergangenheitsbewältigung alude a la problemática valoración del pasado y, por convención, se sobrentiende que dicha valoración se refiere a la Segunda Guerra Mundial.
En español, la filología semeja un relato fantástico: la historia de las palabras remite a orígenes sorprendentes e improbables. En alemán, los vocablos conservan un recio contacto con las cosas que denotan. Sin embargo, este hondo respeto por lo literal produce asombros. Los objetos pueden ser símbolos.
Seguramente, la confusión inicial de los idiomas moldeó en forma determinante mi apropiación de la palabra escrita, colocándome un poco al margen de la mayoría de mis compañeros, cuya lengua materna era el alemán. En forma voluntaria, he procurado después preservar ese margen y leer desde ahí a mis colegas.
El bosque, espacio esencial de los cuentos de hadas, es el punto de partida de cualquier libro. De ahí viene la madera con que se hace el papel. Al mismo tiempo, las frondas de los árboles representan un sistema de signos, y ese sitio aislado favorece la imaginación. Ahí moran los elfos de la cultura celta, y en la selva, variante tropical del bosque, los aluxes de la cultura yucateca.
Los hermanos Grimm reunieron sus cuentos bajo el lema: «Entonces, cuando desear todavía era útil». Hubo un tiempo pretérito en que las ilusiones podían cumplirse gracias a los trabajos de los duendes, los hechiceros y las hadas. La literatura busca esa utopía, un mundo intangible donde la eficacia depende del deseo.
En épocas arcaicas, el bosque alemán fue descrito con un sustantivo a un tiempo concreto y metafórico: «madera». De ahí surgió la expresión Holzwege, «sendas de la madera», con la que Martin Heidegger bautizó su libro sobre el origen del arte, escrito en el corazón de la Selva Negra.
El bosque tiene caminos ocultos, no trazados por la ingeniería sino por el uso. En ocasiones esas rutas un tanto accidentales desaparecen bajo las hojas secas y la renovación de los matorrales. Solo los madereros y sus vigilantes, los guardabosques, conocen las sinuosas sendas por las que se llega a lo más profundo del bosque y por las que se extraen troncos y ramas en forma subrepticia. Heidegger buscó acercarse a la poesía por un trayecto semejante.
Al margen de los caminos obvios, es posible viajar entre líneas, hallar valores entendidos, establecer correspondencias, extraviarse voluntariamente en una foresta mental en pos de ideas, imágenes, adjetivos.
George Steiner se ha referido al «originismo» de Heidegger, su «exhortación obsesiva a regresar a una verdad del ser». No es extraño que los Caminos del bosque comiencen con un ensayo sobre «El origen de la obra de arte». Ahí, el filósofo se detiene en la «cosa» que, inevitablemente, es toda pieza estética: el bloque de mármol, el trozo de papel, el lienzo cubierto de pintura. El arte tiene un origen simbólico, pero también físico.
Surgidos del bosque, los libros dependen de la madera que permite producirlos. De ese silvestre punto de partida vienen sus símbolos. Los símiles entre la vegetación y la escritura han sido estudiados por Ivan Illich en su deslumbrante tratado En el viñedo del texto. La actividad de leer (legere) se asocia con cosechar, y en alemán «letra» (Buchstab) quiere decir «rama de haya». Ampliando este sistema de comparaciones, Italo Calvino decía que la mayoría de las ferias de libro se celebran en otoño porque es cuando los árboles cambian de hojas.
Todo libro representa un árbol. No es casual que en El barón rampante Calvino asocie la escritura con la gramática vegetal que permite a su protagonista andarse por las ramas.
Las variaciones sobre este tema son infinitas. Baudelaire hablaba del «bosque de los signos» para referirse al lenguaje. Lo cierto es que, en el principio de cada obra, hay una idea de bosque. Comienzo, pues, mi travesía abriendo un claro en la maleza.
En Materia escrita, Gabriel Orozco señala: «Un libro cerrado no es arte.» En tal caso, estamos ante un objeto, una «cosa libro», de tinta y papel, que se transforma en poesía o narrativa gracias a la lectura. Curiosamente, ese proceso no acaba en el lector; exige una posdata: el comentario sobre lo leído. Nadie disfruta en silencio absoluto. El deseo debe contagiarse.