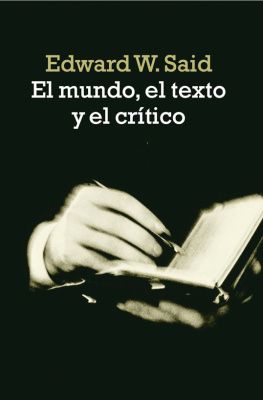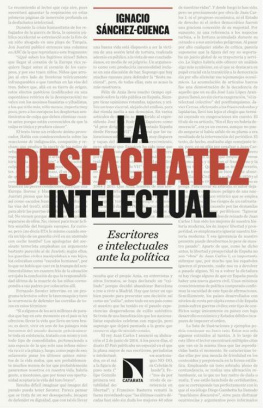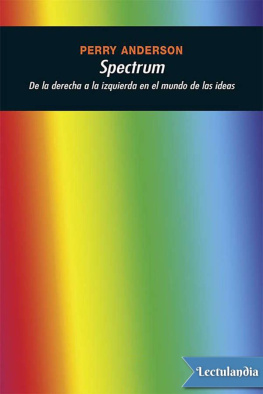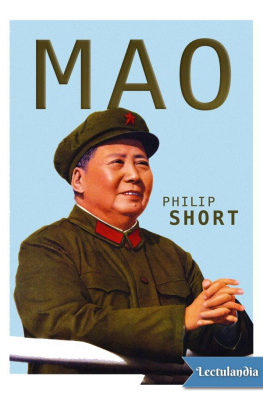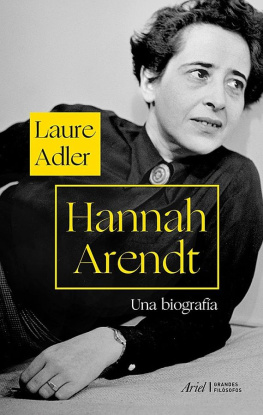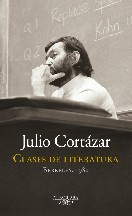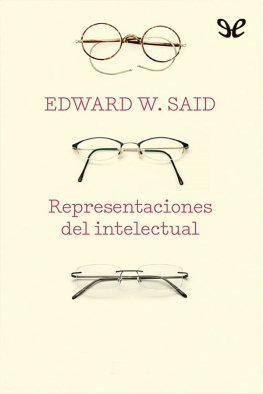Representaciones del intelectual
EDWARD W. SAID
Traducción de
Isidro Arias

A Ben Sonnenberg
Introducción
En Estados Unidos no existe una iniciativa comparable a las Conferencias Reith, a pesar de que son ya varios los autores norteamericanos —Robert Oppenheimer, John Kenneth Galbraith, John Searle— que han participado activamente en estos ciclos desde que en 1948 los inaugurara Bertrand Russell. Yo mismo había escuchado algunas de esas intervenciones por la radio —recuerdo con especial emoción la serie de Toynbee, en 1950—, como uno de tantos muchachos que crecía en el mundo árabe, donde la BBC era una parte muy importante de nuestras vidas. Todavía hoy, frases como «Londres ha dicho esta mañana» constituyen un estribillo nada raro en Oriente Próximo. Quienes las usan dan por sentado que «Londres» dice siempre la verdad. No me atrevería a afirmar que esta visión de la BBC es un simple vestigio del colonialismo; en cualquier caso, lo que sí es cierto es que tanto en Inglaterra como en el extranjero la BBC goza de un prestigio incomparable en la vida pública, algo que les es negado a las agencias gubernamentales —como la Voz de América— y a las mismas cadenas privadas norteamericanas, incluida la CNN. Ello se debe, entre otras razones, al hecho de que los programas del estilo de las Conferencias Reith y los numerosos debates y documentales se presentan en la BBC no ya como informaciones oficialmente sancionadas, sino más bien como oportunidades que ponen a disposición de oyentes y telespectadores un enorme abanico de materiales serios y a menudo de calidad.
Me sentí, por lo tanto, muy honrado cuando Anne Winder, de la BBC, me ofreció la oportunidad de dictar las Conferencias Reith de 1993. Por motivos de programación, convinimos en fijarlas para la segunda quincena de junio, mucho mejor que en la tradicional fecha de las mismas, que solía ser enero. Pero, casi desde el mismo momento en que la BBC anunció las conferencias a finales de 1992, surgieron voces críticas, pocas pero persistentes, que no comprendían que se me hubiera invitado. Se me censuró principalmente por mi participación activa en la lucha en favor de los derechos palestinos, lo que al parecer me incapacitaba para cualquier saber objetivo e incluso para una declaración de principios digna de respeto. Este fue el primero de una serie de argumentos claramente antiintelectuales e irracionales, todos los cuales vienen a confirmar, irónicamente, la tesis de mis conferencias acerca del papel público del intelectual como francotirador, amateur y perturbador del statu quo.
Todas estas críticas son de hecho altamente reveladoras de las actitudes británicas frente al intelectual. Naturalmente, se trata de actitudes que los periodistas atribuyen al público británico, pero la frecuencia con que se repiten otorga a tales ideas cierta credibilidad social ordinaria. Comentando los temas anunciados de mis conferencias —representaciones del intelectual—, un periodista bienintencionado afirma que se trata de algo «ajeno por completo al espíritu británico». Con el término «intelectual» se asocian conceptos como «torre de marfil» y «risa burlona». Esta deprimente línea de pensamiento la subraya también Raymond Williams en una obra reciente, Keywords, donde, entre otras cosas, afirma: «Hasta mediados del siglo XX predominó en inglés el uso peyorativo de términos como intelectuales, intelectualismo e inteligencia. Y es evidente que tal uso persiste todavía hoy».
Una de las tareas del intelectual consiste en el esfuerzo por romper los estereotipos y las categorías reduccionistas que tan claramente limitan el pensamiento y la comunicación humanos. Yo mismo desconocía completamente las limitaciones que pesaban sobre mí antes de impartir las conferencias. Varios periodistas y comentaristas alegaron una y otra vez, en son de queja, que yo era palestino, y eso, como todos sabían, era sinónimo de violencia, fanatismo y asesinato de judíos. Apenas se informó de nada que procediera directamente de mí: se suponía sin más que todo era del dominio público. Por otra parte, The Sunday Telegraph me retrató con tonos grandilocuentes como antioccidental; de mis escritos se puso de relieve su afán por echar la culpa a Occidente de todos los males del mundo, especialmente de los que afligen al Tercer Mundo.
Se diría que todo lo que yo había escrito de hecho en una ya larga lista de libros —incluyendo Orientalismo y Cultura e imperialismo— había pasado inadvertido para mis críticos. (En el último de los libros citados, mi pecado imperdonable radica en el hecho de sostener que la novela de Jane Austen, Mansfield Park, un libro que por lo demás merece el mismo aprecio sincero que no dudo en otorgar a toda la obra de esta autora, tenía también algo que ver con la esclavitud y las plantaciones de azúcar británicas en Antigua, fenómenos ambos que la autora menciona, como no podía ser menos, específicamente. Mi punto de vista era que, de la misma manera que Austen habla de tejemanejes en Inglaterra y en las colonias británicas de ultramar, sus lectores y críticos actuales deben expresar su propio punto de vista sobre estas materias, después de haber concentrado su atención durante demasiado tiempo en los primeros con olvido de los segundos.) Mis libros intentaban combatir la construcción de ficciones como «Este» y «Occidente», por no hablar de conceptos raciales tales como «razas sometidas», «orientales», «arios», «negros» y otros por el estilo. Lejos de alentar un sentido de inocencia primigenia ofendida en países que habían sufrido en repetidas ocasiones los estragos del colonialismo, afirmé una y otra vez que todas esas abstracciones míticas eran mentiras, lo mismo que las múltiples retóricas de censura a que aquellas daban lugar. Las culturas están demasiado entremezcladas, y sus contenidos e historias son demasiado interdependientes e híbridos, para someterlas a operaciones quirúrgicas que aíslen oposiciones a gran escala, básicamente ideológicas, como «Oriente» y «Occidente».
Incluso críticos bienintencionados de mis Conferencias Reith —comentaristas que parecían estar realmente familiarizados con lo que yo había dicho— dieron por sentado que mis afirmaciones acerca del papel del intelectual en la sociedad contenían un mensaje autobiográfico velado. ¿Qué pensaba yo, se me preguntó, de intelectuales de derechas como Wyndham Lewis o William Buckley? ¿Por qué, según usted, todo intelectual tiene que ser un hombre o una mujer de izquierdas? Mis críticos pasaron por alto el hecho de que Julien Benda, en quien yo me apoyo (tal vez paradójicamente) con cierta frecuencia, era claramente de derechas. De hecho, en mis conferencias traté sobre todo de hablar de los intelectuales como personajes cuyos pronunciamientos públicos no pueden ser ni anunciados de antemano ni reducidos a simples consignas, tomas de postura partidistas ortodoxas o dogmas fijos. Lo que yo quise sugerir era que las verdades básicas acerca de la miseria y la opresión humanas debían defenderse independientemente del partido en que milite un intelectual, de su procedencia nacional y de sus lealtades primigenias. Nada desfigura la actuación pública del intelectual tanto como el silencio oportunista y cauteloso, las fanfarronadas patrióticas, y el repudio retrospectivo y autodramatizador.
El esfuerzo por atenerme a un patrón universal y único en el tratamiento del tema desempeña un importante papel en mis reflexiones sobre el intelectual. O más bien la interacción entre universalidad y lo local y subjetivo, el aquí y ahora. El interesante libro de John Carey
Página siguiente