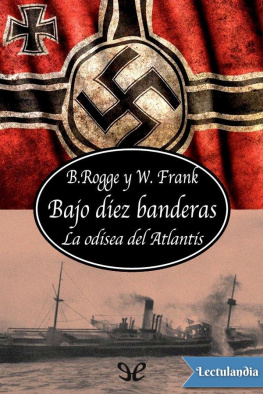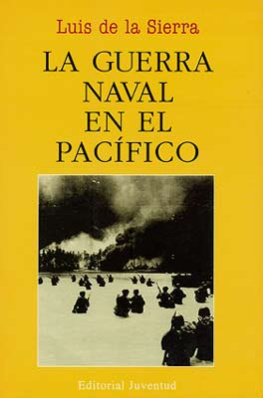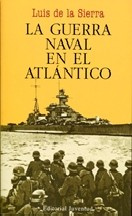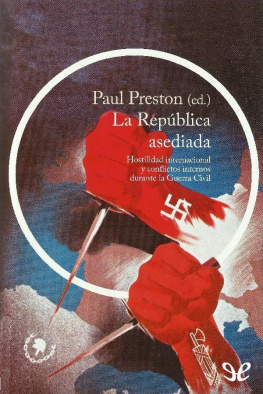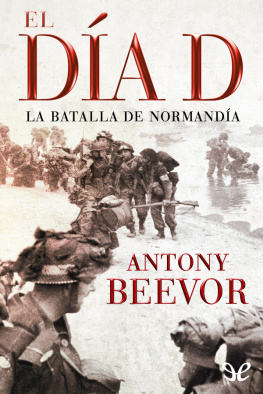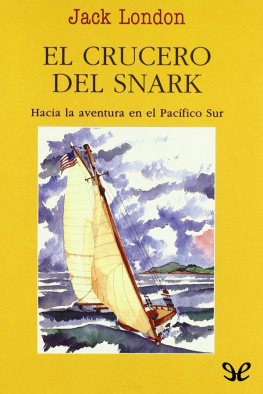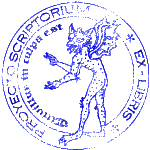En la madrugada del 6 de marzo de 1938, tuvo lugar en el Mediterráneo, frente a las costas del cabo de Palos, la mayor batalla naval de la guerra civil española, cuando tres cruceros nacionalistas que escoltaban un convoy procedente de Italia con rumbo a Cádiz, fueron interceptados por una escuadra republicana salida de la base naval de Cartagena. El enfrentamiento culminó con el hundimiento del crucero nacionalista Baleares, en el que un torpedo lanzado por el destructor Lepanto hizo estallar el pañol de municiones, con la subsiguiente pérdida de casi ochocientos oficiales y marineros de su dotación.
En esta breve narración de la batalla y posterior hundimiento del crucero, el autor, marinero-artillero del Baleares, hace un relato impresionista y subjetivo del acontecimiento. Como el mismo afirma en la presentación, narra «lo que ví y oí», sin más pretensión que dar testimonio escrito de sus recuerdos cuando éstos, a los catorce años del suceso, aún se mantenían frescos en su memoria.

C. y A. Sevillano de Agar
El crucero “Baleares”
ePub r1.0
Achab1951 29.11.14
Título original: El crucero “Baleares”
C. y A. Sevillano de Agar, 1952
Editor digital: Achab1951
ePub base r1.2
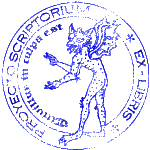
Pretendo con estos renglones dar al lector una impresión, lo más objetiva posible, de aquellos hechos que se grabaron en mi vida de un modo permanente. Hay épocas, hombres y acontecimientos de los cuales sólo la Historia puede emitir un juicio definitivo; los contemporáneos y los testigos oculares únicamente deben referir lo que han visto y oído. La verdad misma lo exige. Por lo tanto, sólo deseo expresar con la mejor voluntad y acierto «lo que yo vi» y «oí». Si lo consigo me sentiré satisfecho.
EN EL GALATEA
Pertenecía yo a esa juventud que allá por los años 34 y 35 se agitaba inquieta buscando metas donde satisfacer sus aspiraciones y anhelos de lucha. A los dieciocho años ingresé como voluntario en la Marina de guerra, pasando seguidamente, en enero del 36, a efectuar los cursos de especialista de radio en la Escuela de Marinería del Departamento marítimo de El Ferrol. Complemento de estos cursos era el viaje de práctica a bordo del buque escuela Galatea, viaje que absorbía todas mis ilusiones en aquellos momentos.
A finales del mes de junio de 1936 el Galatea se disponía a zarpar del arsenal de El Ferrol, con la misión, ya dicha, de instruir a sus tripulantes en prácticas exclusivamente marineras. Sabíamos que nuestro destino era primero· el puerto de Cádiz y más tarde las islas Canarias, e incluso las islas portuguesas de Madera. La dotación estaba formada por una promoción de alumnos de la Escuela Naval y otra de marineros especialistas (torpedistas, radios, electricistas, etc.), procedentes de la Escuela de Marinería nombrada. Mandaba el buque el capitán de fragata D. Fausto Escrigas. Yo pertenecía a su dotación como marinero voluntario en la especialidad de radiotelegrafista.
Tras una navegación apacible y tranquila, el Galatea llegó a a Cádiz en una luminosa mañana de junio, atracando inmediatamente a los muelles del arsenal de la Carraca.
Era y es el Galatea un barco velero de tres palos cruzados, tipo fragata, con motor adicional sólo utilizable para ayuda de su maniobra de vela o en casos de suma necesidad.
La vida a bordo transcurría sujeta a la más férrea disciplina y bajo la actividad constante de sus enseñanzas, tanto teóricas como prácticas, especialmente orientadas a la navegación a vela. Sobre todo en alta mar, era nuestro barco un hormiguero humano en agitación continua. Lo recuerdo con cariño, a pesar de que más de una vez me pesara aquel trabajo constante y penoso.
En el transcurrir de los años no puedo recordar con exactitud fechas y horas que pudieran ciar a esta narración ese orden cronológico que parece obligado en estos casos; pero estoy por asegurar que la omisión no será óbice para que el lector pueda sacar la impresión que yo pretendo dar aquí de aquellos días críticos que antecedieron al 18 de julio de 1936.
El Galatea, tras repostar convenientemente, se hizo de nuevo a la mar surcando la bahía gaditana, proa al Atlántico. Sabíamos que nuestro destino próximo eran las islas Canarias, pero no ignorábamos que antes de recalar en algún puerto la navegación se prolongaría varios días consecutivos al objeto de someter a la tripulación a una intensiva práctica marinera. Efectivamente, los días y las noches se sucedían en un constante ajetreo. Se navegaba a dos guardias, lo cual quiere decir que los relevos se efectuaban cada seis horas.
Muchas y complejas son las operaciones que se precisan realizar para que un buque de vela del porte de nuestro Galatea pudiera navegar sólo a merced de los vientos que agitan el Océano. Tan hermoso era verle y sentirle deslizarse a todo trapo sobre la superficie del mar como mecerse suavemente con él al compás de una calma chicha. Ya se acostaba sobre las olas, rozando con sus penoles la espuma, o ya erguido y orgulloso como una gaviota hendía la proa hasta el bauprés y volvía a levantarse como sonriendo de su travesura. Confieso que aquello era sumamente bello y me sugestionaba, a pesar de que esta belleza llevara aparejada un esfuerzo agotador.
Las maniobras se efectuaban con precisión matemática:
—¡Listos a virar por avante…!
—¡En redondo…!
A estas voces seguían una algarabía de pitos y órdenes «a la voz» de los contramaestres, que se oía en los más apartados rincones del navío.
Desde el puente, el oficial de guardia daba una nueva orden a través del megáfono:
—¡Gavieros y juaneteros, al pie de la jarcia…!
Cada tripulante tenía ya su misión concreta a realizar, y, por tanto, aquel correr sobre cubierta, con los pies desnudos, era una "confusión ordenada". Todo estaba previsto, y en un decir amén cada marinero ocupaba el puesto previamente designado. Mi destino era juanetero del palo mayor, de manera que a la voz de «¡Arriba!» trepaba velozmente por la jarcia para situarme, en el menor tiempo posible, en mi lugar. Era éste el más alto de la arboladura del barco, al extremo del juanete superior llamado penol. Aquí, firmemente asido al nervio de la verga, me sentía feliz y contento en espera de nuevas órdenes que indicaran si había que recoger o largar velas, según fuera la maniobra a realizar. Desde aquella altura veía a toda la tripulación en sus puestos y el casco del Galatea, alargado y estrecho, parecía extraordinariamente pequeño en comparación a la grandeza de las velas que tenia a mi alrededor.
Yo era ágil, y el puesto me gustó; no sentía vértigos como otros, que buscaban las vergas bajas para evitar una caída que podría ser mortal, y suprimí además dos inconvenientes fundaméntales. Uno, el de mi baja estatura, que me ocasionó al principio serios disgustos, colocándome en situación comprometida más de una vez. Elio era que si a mi lado tocaba un hombre, corrientemente de mayor estatura y peso que yo, el marchapiés sobre el que nos apoyábamos, y que constituía la base de nuestra sujeción, me lo hundía de tal modo que yo quedaba con las piernas al aire y sujeto a la verga como un mico, en situación poco cómoda y nada airosa, que digamos. La otra dificultad consistía en que muchos tripulantes se mareaban y era preferible ser rociador que rociado. Esto me llevó a solicitar el puesto de juanetero, donde, aparte de salvar estas dificultades, el trabajo de recoger velas era menos duro.