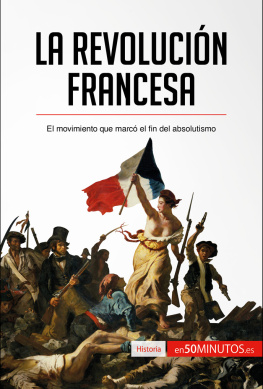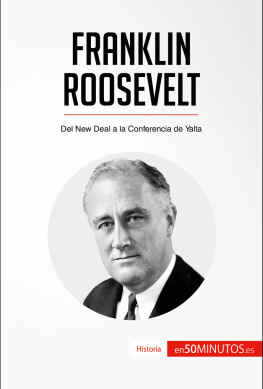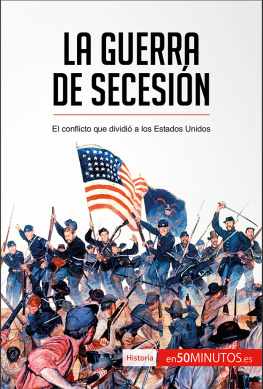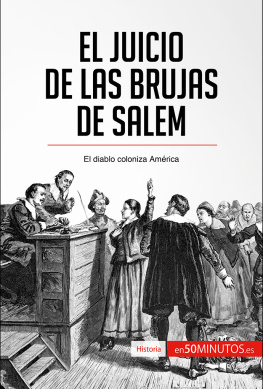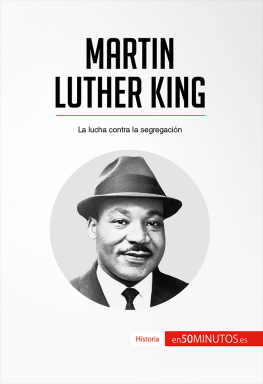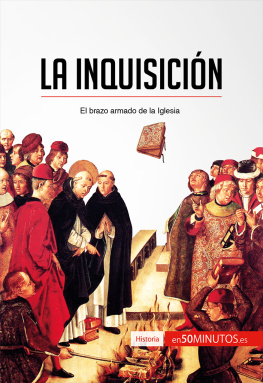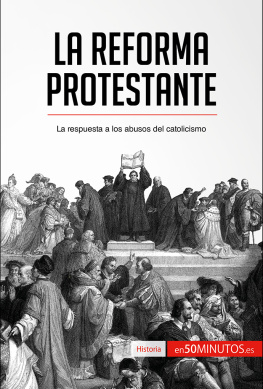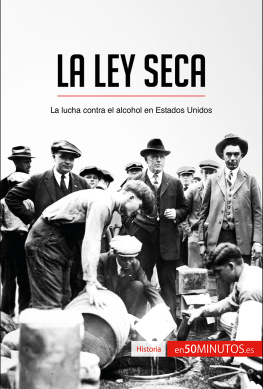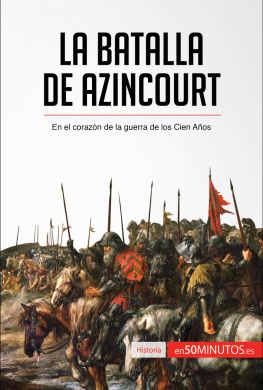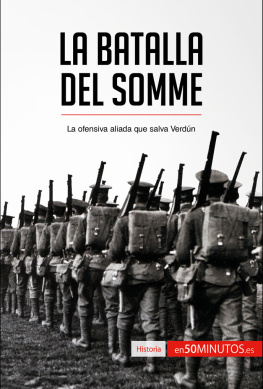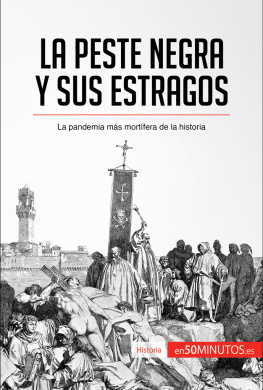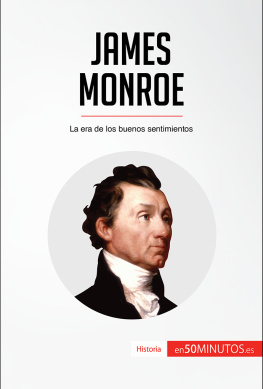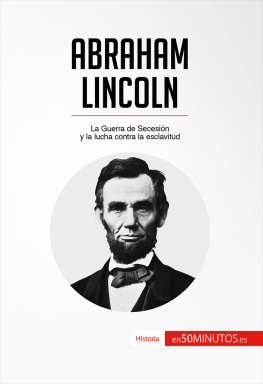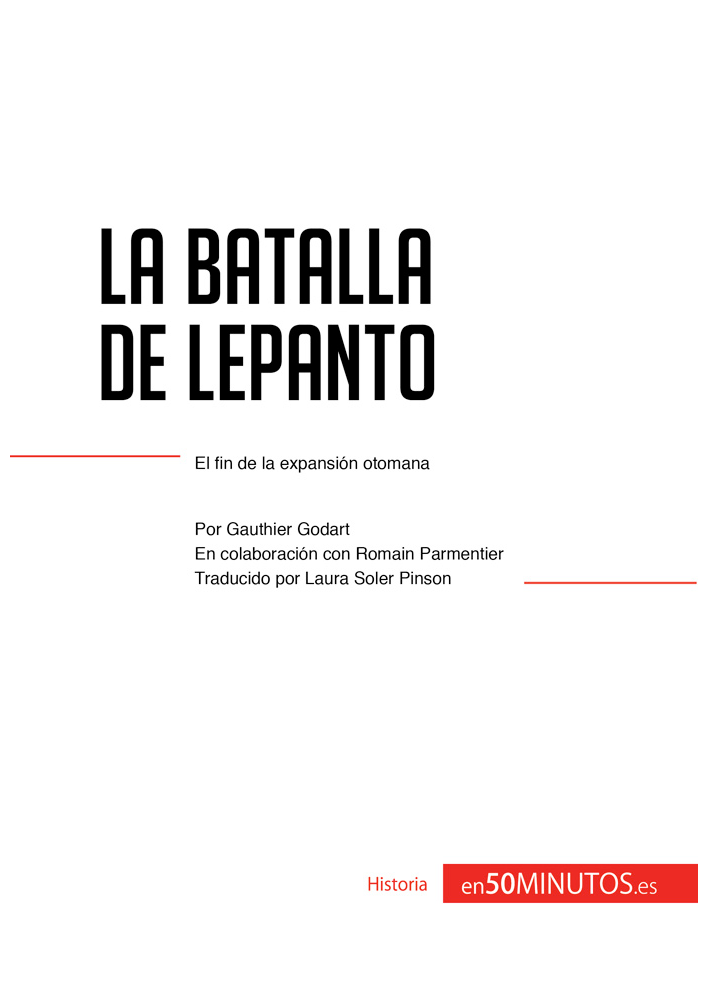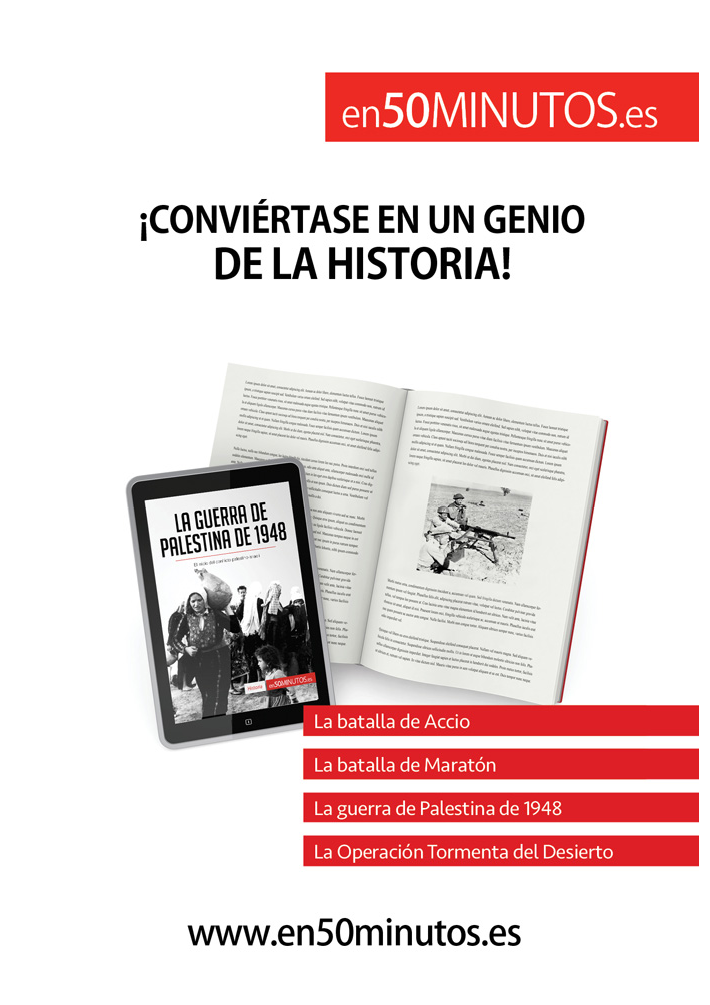El 7 de octubre de 1571, dos flotas gigantescas se enfrentan junto al puerto de Lepanto. A un lado, se encuentran los navíos de la Liga Santa, alianza reciente y relativamente frágil entre los Estados Pontificios, España y la República de Venecia; al otro, la inmensa y temible flota otomana.
Este enfrentamiento es una de las consecuencias del auge de la violencia que sufren los cristianos. Estos últimos deciden atacar al Imperio otomano, irritados por las repetidas agresiones de la flota otomana y, sobre todo, por la conquista un año antes de la isla de Chipre, que entonces pertenecía a la República de Venecia. Sin embargo, los cristianos no se muestran demasiado optimistas y tienen sus razones: los hombres a los que van a enfrentarse son luchadores aguerridos que demostraron su eficacia en el mar hace ya tiempo.
La tensión se palpa en el ambiente cuando, a mediodía, los cristianos, por orden de don Juan de Austria, izan el estandarte de la Liga Santa y, en el bando musulmán, se arrodillan para rezar. El almirante Alí Pasha (fallecido en 1571) y sus hombres, conscientes de su aplastante superioridad numérica y confiados tras sus múltiples victorias en combates marítimos, celebran de antemano el triunfo.
Sin embargo, la batalla naval —que se convertirá en una de las más importantes de la historia— tiene un final que sorprende a propios y extraños: tras unas horas de intenso combate y para su sorpresa, los otomanos son derrotados. Su flota es aniquilada y los cristianos, con una mezcla de asombro y alivio, celebran su victoria.
Contexto político y social
La lucha por el control del Mediterráneo
En 1453, los turcos logran arrebatar Constantinopla a los bizantinos, con lo que provocan la caída del Imperio romano de Oriente. Desde entonces, no dejan de expandir su territorio por Europa occidental, pero también por la cuenca mediterránea. No se contentan con controlar la mayor parte de las costas africanas y con estar en una situación óptima para convertirse en los dueños de la parte oriental, así que cada vez dirigen más sus pasos hacia el Mediterráneo occidental.
En efecto, desde principios del siglo XVI, el reino de España observa con desagrado cómo los turcos multiplican las razias en las costas italianas y españolas: tras saquear las ciudades y los pueblos costeros, parten cargados de nuevas riquezas y de un botín de hombres destinados a la esclavitud o al chantaje. Así, muchos países se sienten amenazados por este imperio, que no deja de ganar terreno.
España, que sufre ataques desde hace tiempo, lleva a cabo un primer intento para frenar el avance del Imperio otomano poco tiempo después de la abdicación del emperador germánico Carlos I de España y V de Alemania (1500-1558). Entonces, se decide que las posesiones italianas y los Países Bajos recaigan en su hijo Felipe II (1527-1598), mientras que el título imperial le corresponde, dos años después, al hermano de Carlos I, Fernando I de Habsburgo (archiduque de Austria, rey de Hungría y de Bohemia, 1503-1564). Felipe II, que quiere proseguir el camino iniciado por su padre, se convierte rápidamente en el nuevo representante del catolicismo. Para demostrarlo, entra en dos frentes:
- en el norte, en los Países Bajos españoles, que se ven sacudidos por la reforma protestante,
- y en el Mediterráneo, bajo el acoso constante de los otomanos.
Sin embargo, en ese momento, el gigantesco Imperio otomano se tambalea por una grave crisis sucesoria. Solimán I, llamado el Magnífico (1494-1566), gran conquistador, considerado como uno de los príncipes más eminentes del siglo XVI, tiene varios posibles herederos. Como no existe ninguna ley que se encargue de establecer un orden de sucesión, los hijos del sultán, incapaces de llegar a un acuerdo, luchan para hacerse con el imperio.
Felipe II, a quien se ha informado de esta crisis, decide aprovechar el relativo debilitamiento del enemigo para arremeter contra él. Así, en 1559, envía una flota hacia la isla de Yerba, que está bajo su control y que, por su posición junto a las costas norteafricanas, constituye un excelente punto de partida para una ofensiva contra el «enemigo musulmán» y para recuperar la ciudad de Trípoli, que ha caído en manos de los otomanos. Pero ese ataque jamás se producirá: el 12 de mayo de 1560, la flota de Solimán I ataca a los españoles y los aniquila.
La humillación escuece y suscita un deseo de venganza. Por eso, a partir de 1561 se incrementa el número de astilleros en las costas españolas e italianas: a partir de ahora, el objetivo es construir una flota que pueda impresionar a los turcos y hacerles daño.
El elemento desencadenante de la batalla: la toma de Chipre
El gran Solimán muere el 8 de septiembre de 1566 y su hijo Selim II, llamado el Beodo (1524-1574), que ha logrado eliminar a sus hermanos, lo sucede a la cabeza del Imperio otomano. En realidad, el nuevo soberano no tiene la ambición de su padre y no parece buscar la confrontación, lo que podría dejar presagiar una cierta vuelta a la tranquilidad: de hecho, firma un tratado de paz con Austria en 1568. Sin embargo, aunque Selim II no tiene el mismo carácter que su padre, lo cierto es que desea erigirse como su digno sucesor. Con esta intención, refuerza su flota y, en secreto, desarrolla el proyecto de atacar Chipre.
Y es que Chipre, ocupada por la Serenísima República de Venecia, no solo constituye un importante punto comercial, sino que también es uno de los últimos bastiones occidentales importantes en el Mediterráneo oriental. Así, los otomanos toman tierra en masa el 1 de julio de 1570 y, en poco tiempo, se apoderan de su capital, Nicosia. Una vez que conquistan la isla (salvo el puerto de Famagusta, que resiste durante más de un año antes de caer), el invasor decide dirigirse hacia el oeste y zarpa sucesivamente hacia Creta y hacia la costa adriática, también controladas por Venecia.
¿Sabías que…?
La Serenísima República de Venecia, orgullosa y poderosa a partes iguales, defiende con celo su independencia desde hace quinientos años cuando los otomanos atacan Chipre.
Primero dominada por el Imperio bizantino, logra liberarse de este en el del siglo IX, aunque no rompe por completo el vínculo con su antiguo dueño. Es más, lo ayuda periódicamente a defenderse de diversos agresores (invasiones árabes, normandas, etc.). Al actuar de esta manera, obtiene numerosos privilegios, como el de poder establecer factorías en las costas del imperio, lo que le otorga un lugar destacado en los intercambios entre Oriente y Occidente.