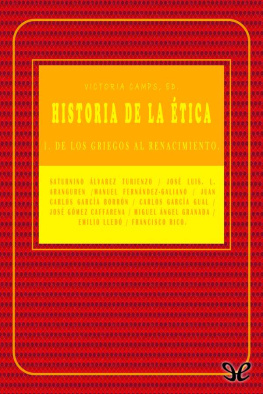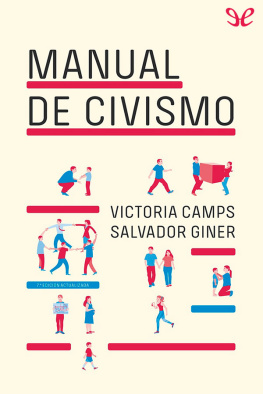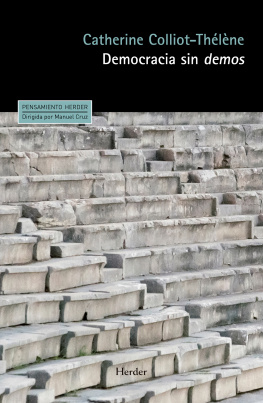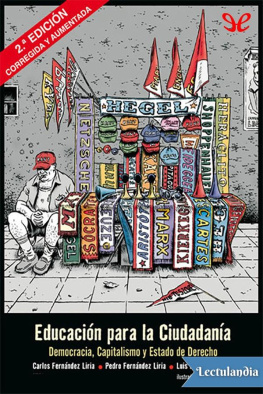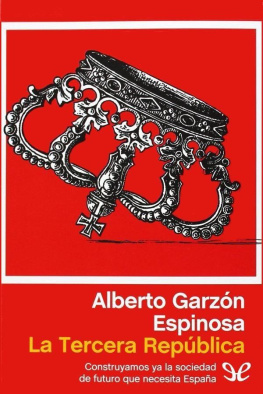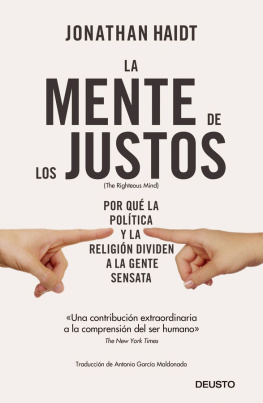La construcción de la ciudadanía en las democracias liberales
C OLECCIÓN E STRUCTURAS Y P ROCESOS S erie C iencias S ociales
© Editorial Trotta, S.A., 2010, 2012
Ferraz, 55. 28008 Madrid Teléfono: 91 543 03 61
Fax: 91 543 14 88
© Victoria Camps, 2010
© De los autores para sus colaboraciones, 2010
ISBN (edición digital pdf): 978-84-9879-317-8
CONTENIDO
El trasfondo económico de la ciudadanía: Oriol Farrés Juste ................. 37
Los deberes del ciudadano con la humanidad: Ángel Puyol ................... 55
La educación permanente del ciudadano: Jordi Riba ............................. 139
El ejercicio cívico de la libertad de expresión: Victoria Camps .............. 151
Los ensayos que componen este libro salen al paso de una inquietud específica de las democracias actuales, a saber, cuál es y cuál debe ser la función que la ciudadanía cumple en ellas. Si dicha inquietud no existiera, en muchos de los países de nuestro entorno, no se habría suscitado el debate en torno a la necesidad de una educación cívica, la incivilidad no sería una de las preocupaciones permanentes de las grandes ciudades, la abstención electoral no aumentaría, y el pensamiento político no habría producido movimientos como el comunitarismo o el republicanismo, movimientos críticos con la ideología liberal precisamente porque no ha sabido ir más allá de una concepción excesivamente jurídica y formal de ciudadanía.
No sólo la ideología liberal es culpable del déficit de ciudadanía. Las circunstancias que rodean a la política democrática en la actualidad, entre ellas la existencia de un modelo económico que ha convertido el consumo en el único télos de la existencia humana, no ayudan a formar un tipo de persona que se sienta partícipe y comprometida de verdad con los valores y principios éticos y democráticos. Etimológicamente, democracia significa soberanía del démos , palabra que hoy podemos traducir por «pueblo», «sociedad» o «comunidad». Pero las democracias actuales no tienen como escenario un ágora en la que los ciudadanos se congreguen para decidir sobre las cuestiones que les conciernen a todos. La democracia que conocemos y que es posible en nuestras sociedades complejas y plurales es una democracia representativa en la que los ciudadanos delegan en sus representantes el oficio de gobernar y se desentienden del mismo o se refieren a él sólo para criticarlo. Es además una democracia de partidos, donde los grupos políticos suelen estar más pendientes de los intereses del partido a que pertenecen que del interés general. Es asimismo una democracia mediatizada por unos medios de comunicación que, a la vez que proporcionan información inmediata sobre todo lo que ocurre y tiene relevancia política, lo hacen con excesiva premura y poco cuidado, atendiendo a fines más comerciales que de servicio a los intereses ciudadanos. Las democracias se encuentran en estados de derecho que se confiesan laicos, pero vienen todos ellos de tradiciones religiosas que siguen interfiriendo en muchas decisiones de carácter estrictamente político. A su vez, los estados de derecho son estados vinculados a naciones que se construyeron sobre unas estructuras y unos intereses hoy periclitados. En la época de la globalización, pocos aspectos de la justicia tienen una dimensión estrictamente nacional, por lo que exigen planteamientos que trasciendan las prerrogativas de un Estado. El pensamiento que ha servido de base a las democracias actuales ha sido el liberalismo en el sentido más amplio, más positivo y también más peyorativo del término. Democracias liberales son las democracias que han ido haciendo suyos los derechos civiles, políticos e incluso sociales —no siempre en la misma medida—, y que, en cualquier caso, se han construido en torno al valor inalienable del individuo y sus libertades. Esa primacía de la libertad es, al mismo tiempo, un presupuesto y un inconveniente para construir ciudadanía. Es un presupuesto y una condición porque la libertad es sinónimo de soberanía y el ciudadano tiene que ser, por definición, un ser capaz de decidir por sí mismo y con posibilidades para hacerlo. Al mismo tiempo, vivir en sociedad significa compartir intereses comunes y también estar al servicio de ellos. Ese equilibrio entre el disfrute de unas cotas de libertad cada vez mayores y el deber de hacerse cargo del mantenimiento y la provisión de ciertos bienes básicos a los que todos tienen derecho es uno de los objetivos más difíciles de conseguir. Las críticas que el pensamiento liberal ha ido recibiendo a lo largo de los últimos decenios tienen todas ellas un denominador común: las democracias liberales adolecen de capital social, los ciudadanos no viven cohesionados y no se sienten motivados para hacerse cargo de unas obligaciones que conciernen a todos. De todas las teorías políticas actuales, el republicanismo, con su crítica a la concepción puramente negativa de libertad y su insistencia en la necesidad de hacer individuos virtuosos, es la teoría que mejor recoge las deficiencias de la ciudadanía en nuestro tiempo.
Los artículos que aquí se compilan son el resultado de una reflexión llevada a cabo y puesta en común por el conjunto de colaboradores de este volumen. El motivo inicial de la misma fue la hipótesis que da título a este libro: tenemos una democracia sin ciudadanos. Una hipótesis sin duda provocativa, que quiere poner de manifiesto las dificultades específicas de nuestro tiempo para hacer de las personas seres comprometidos con los intereses públicos. La llamada desafección ciudadana, la falta de credibilidad que tiene la política, los comportamientos incívicos en las concentraciones urbanas, la decreciente participación en las contiendas electorales, la ausencia de una auténtica deliberación sobre las decisiones públicas, la reincidencia en la corrupción, son muestras claras de que la escisión entre individuo y sociedad, entre interés particular y bien común, adquiere hoy características peculiares.
El déficit de ciudadanía se aborda aquí desde la ética. Se da por supuesto que es bueno que las democracias cuenten con ciudadanos comprometidos y activos, pero se ponen de relieve, al mismo tiempo, las dificultades de que ese cambio ocurra en los escenarios en que habitualmente nos movemos. La ética se debate siempre entre la crítica a una realidad que no da la talla de lo que debería ser y la propuesta de una normatividad que contribuya a corregir los defectos de la misma. El capítulo de Mercè Rius, «El ciudadano sin atributos», se desarrolla al hilo de la conocida novela de Musil. En una de tantas «nacionalidades» de la Europa amenazada por la guerra entre los estados-nación se forjó el «hombre sin atributos». Su personalidad indecisa tiende al desapego, que es una consecuencia, según Sartre, de su irrenunciable libertad individual. Con esa idea de fondo, Rius se pregunta por la acariciada posibilidad de que se cumpla el antiquísimo ideal democrático al universalizarse de hecho en un mundo globalizado que habrá superado con creces las carencias económicas y tecnológicas del pasado. A través de la filosofía kantiana aborda el modelo político de Schmitt, el moral de Adorno y Arendt, y el jurídico de Kelsen y Habermas. Contra las tesis de éste último, afirma que la governance reproduce, si no agudiza, el estado de cosas anterior, según advirtiera ya Foucault en el estudio acerca de la «población» y el uso gubernamental de la estadística. A partir de ahí, ante la despolitización de nuestras sociedades democráticas, Rius constata la necesidad de reflexionar sobre la problemática de «lo impolítico».
Menos apocalíptica es la visión de Oriol Farrés en su análisis de la relación entre ciudadanía y economía, una relación más que oportuna en estos momentos de crisis. La referencia de la que parte vuelve a ser el mundo griego que, con razón o sin ella, es un referente irrenunciable en filosofía por alejado que esté de nuestra realidad. Se fija Farrés en el cambio producido desde Aristóteles hasta hoy en la concepción de la economía. Para Aristóteles, lo político y lo económico se distinguían radicalmente, hasta el punto de que la vida económica —doméstica y pre-política— era la condición para que el hombre, liberado de ella, pudiera dedicarse a la política, a la vida civilizada, ser ciudadano y desarrollar así su dimensión más propia. En la actualidad, el triunfo de la economía sobre la política, como consecuencia de «dominaciones» de distinto signo, ha rebajado la actuación política a «administración doméstica colectiva», en palabras de Arendt. Al género humano, desprovisto ya de obra propia, le queda la tarea pendiente de subvertir las condiciones económicas y afrontar una nueva politización de la vida, tal vez tomándose más en serio los derechos humanos como derechos no sólo de una humanidad abstracta y atemporal, sino del ciudadano.