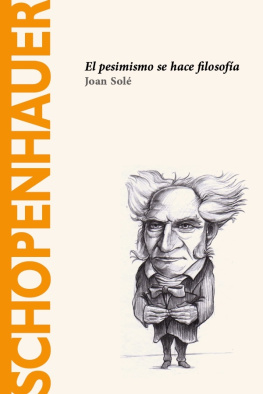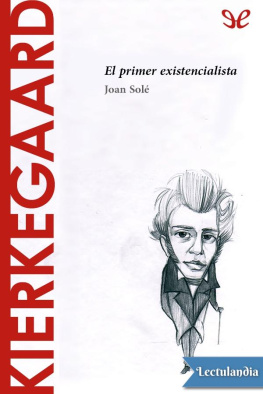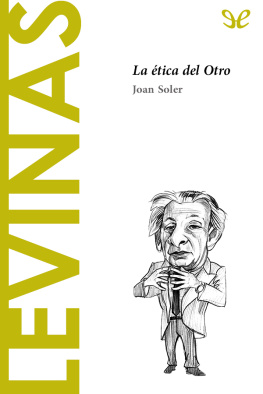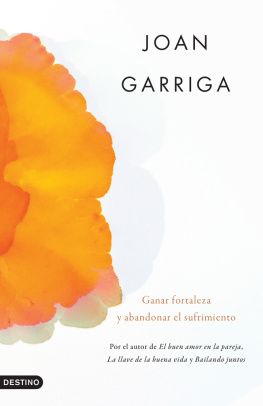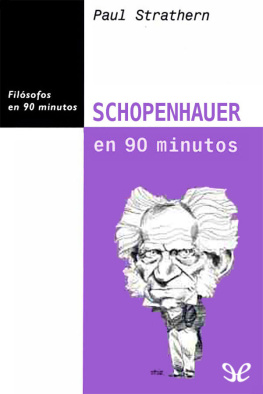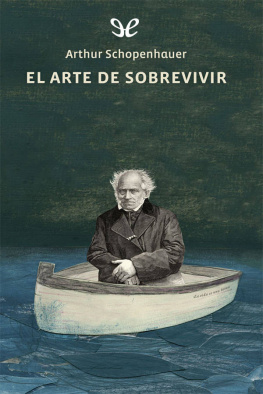Carácter y destino
En el año 1820, en la Universidad de Berlín, se pudo presenciar, varias veces a primera hora de la tarde, una situación de marcado contraste. Por una parte, Georg Wilhelm Friedrich Hegel, abanderado del triunfante pensamiento idealista, llenaba el aula hasta la bandera con más de doscientos asistentes a cada una de sus lecciones, lo cual será una entrada floja para según qué espectáculo, pero está muy bien tratándose de filosofía. La audiencia de Hegel no se reducía a filósofos en ciernes, sino que incluía a funcionarios de todo rango y otros servidores del Estado prusiano (lo que hoy entendemos por Alemania era entonces a grandes rasgos Prusia). Había varias claves para aquel éxito clamoroso. Hegel partía de un hiperracionalismo a ultranza —«todo lo real es racional y todo lo racional es real», siendo lo demás escoria indigna de consideración filosófica— para construir una optimista interpretación de la sociedad, el Estado y la historia. Desde su punto de vista, la historia universal tenía un sentido determinado, cuya culminación era Prusia hasta aquel momento, mientras que servidor (él mismo), pues bueno, la culminación de la filosofía, ya que era él quién había captado el desarrollo triunfal de los acontecimientos y de las ideas. La cosa se exponía con argumentos muy sutiles y enrevesados, pero la idea principal venía a ser esta, y había para estar satisfechos, a qué negarlo. Hegel empleaba un lenguaje críptico y opaco para expresar esos conceptos oscuros que, sin embargo, gozaban de enorme aceptación entre la audiencia embelesada, de la que cabe preguntarse hasta qué punto entendía aquellas filigranas idealistas, cosas como que un espíritu absoluto se exteriorizaba en la historia universal para alcanzar su autorrealización y autocomprensión. En cualquier caso, Hegel había encontrado una fórmula ganadora, un leitmotiv que hacía fortuna y un público que se lo aplaudía todo. Y no solo eso. El Estado prusiano le promocionaba en la jerarquía universitaria nacional porque su mensaje, que afirmaba el progreso histórico y social pero dentro de un orden y bien sujeto a la autoridad, le iba de perlas en una época convulsa (Napoleón había hecho estragos con sus ejércitos en Europa y en Prusia extendiendo los ideales de la Revolución francesa, y osando incluso proclamarse emperador). La Iglesia también estaba complacida con Hegel, porque el espíritu universal no chocaba en ningún punto principal con la doctrina. En resumidas cuentas, Hegel no podía pedir más, la vida le sonreía.
Exactamente a la misma hora, a pocos metros de distancia pero en otro universo conceptual, un joven profesor de poco más de treinta años hacía sus primeras armas en la carrera universitaria. Y podía contemplar el vacío absoluto expresado en los bancos desocupados. Apenas cinco asistentes habían sentido curiosidad por un curso que se anunciaba, con cierta pompa, todo hay que decirlo, como «Filosofía exhaustiva o doctrina de la esencia del mundo y del espíritu humano». El doctor Arthur Schopenhauer había publicado su tesis siete años atrás, y solo dos antes su obra maestra: El mundo como voluntad y representación , que a juicio de su autor aclaraba el misterio de la existencia humana y del universo. Pero la gente tardaba en darse cuenta de aquella revelación. El balance más positivo que alcanzaría en el ejercicio académico ascendería a una menguadísima asistencia, y en el segundo semestre de aquel año, sus seguidores presenciales serían cuatro: un funcionario, un dentista, un profesor de equitación y un comandante retirado. El meritorio no había encontrado la fórmula ganadora. A pesar de que había emprendido el curso con mucho ímpetu y confianza, y había solicitado expresamente a la dirección de la universidad que programara sus lecciones a la misma hora que las de Hegel, pues deseaba derrotar a quien calificaba como filosofastro y autor de un «galimatías ininteligible», lo cierto es que aquel año tendría que morder el polvo, igual que en los siguientes en los que la Universidad de Berlín seguiría anunciando su curso, sin ningún eco. Al cabo de una década de indiferencia, Schopenhauer terminó por renunciar a la carrera docente, y en adelante despreciaría y ridiculizaría la filosofía de universidad. El mundo no le hizo ningún caso hasta treinta años después, y mientras tanto el filósofo vivió en el anonimato, sin que sus concepciones tuvieran ninguna repercusión.
Un observador taoísta habría dicho que ambos profesores encarnaban el yin y el yang, dos principios opuestos. No era poco lo que separaba el éxito hegeliano y el fracaso schopenhaueriano. Hegel hablaba de una Historia con sentido y finalidad cuyo apogeo se captaba gracias a los conceptos filosóficos que él suministraba en sus libros y en sus lecciones. ¿Qué ofrecía el aspirante a desbancarle? Pues todo lo contrario. En cuanto a la historia, afirmaba que carecía de cualquier sentido, la comparaba con una grotesca representación de la Commedia dell’Arte , en la que unos personajes recurrentes —Arlequín, Pantalón, el militar ridículo— escenificaban una y otra vez la misma función tragicómica, sin ninguna mejora, sin ningún progreso, solo con leves variaciones en el argumento y en el escenario, de las que ellos no eran conscientes; también la comparaba con un caleidoscopio que mostrara formas distintas en cada giro pero siempre con los mismos trocitos de vidrio. Pero la concepción de la historia no era lo menos comercial. Con la metafísica más pesimista que haya sido capaz de concebir mente europea alguna, defendía que este mundo que vemos y en el que vivimos, desde nuestro cuerpo y nuestro querer más íntimo hasta el último confín del universo, es la dolorosa manifestación de una fuerza o energía cósmica ciega que él denominaba «voluntad», eternamente deseante, eternamente insatisfecha. La voluntad se manifestaba en los individuos, juguetes de esa fuerza devastadora e insaciable, pero también en todos los fenómenos naturales y en los árboles y en los animales y en las piedras. Explicaba que la existencia humana es un péndulo en oscilación entre los polos del dolor y el aburrimiento, igualmente insoportables. Recomendaba aprender a renunciar y refrenar los deseos para alcanzar un estado de serenidad e indiferencia —había bebido del hinduismo y el budismo—, y presentaba la compasión como la única relación positiva posible entre las personas; la amistad y el amor eran quimeras, aspiraciones irrealizables; quienes los buscaban parecían puercoespines que, en una noche fría, se apretaran los unos contra los otros para darse calor y solo consiguieran clavarse las púas entre sí. La única felicidad que podían alcanzar los humanos era de índole negativa: ausencia de sufrimiento, de deseo y de hastío. Para comprender esta verdad amarga había que corregir el «error innato» por excelencia: creer que a este mundo y a esta vida se ha venido a ser feliz. No solo se padecían todos los males físicos y morales imaginables, sino que además se era víctima de un engaño: el sujeto, además de pensar que estaba aquí para ser feliz, creía que en su vida mandaba él, cuando en realidad era un títere cuyos hilos movía esa insaciable voluntad universal. Por añadidura, era un simple medio que la especie tenía para perpetuarse: cuando creía enamorarse en lo más profundo de su ser, cuando le hervía la sangre en las venas y bebía los vientos, lo que sucedía era que la especie le empujaba a copular para que procreara y así garantizar la permanencia de esta, a la que cada individuo particular le traía sin cuidado. En la supina ignorancia de sí mismo, el hombre ignoraba además que su ser individual se hallaba en un sueño, y que al cesar este sueño se desvanecería su falsa singularidad. Mientras no descubriera todas estas verdades y siguiera siendo vehículo del deseo insaciable, se asemejaría al hámster que se afana corriendo en la rueda de su jaula, sin avanzar un centímetro a pesar de lodo su esfuerzo. No, Schopenhauer no había encontrado la fórmula ganadora. Ni saldría adelante en la universidad ni es nada probable que hoy le contrataran como coach para dar cursos de motivación, participación en dinámica y sinergia de empresa o superación personal.