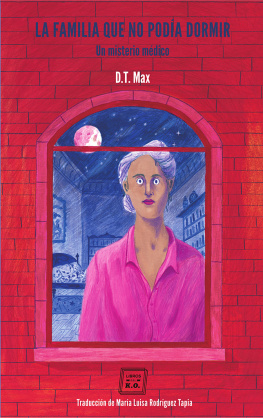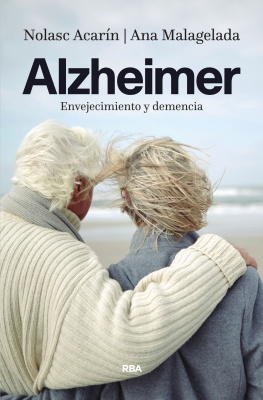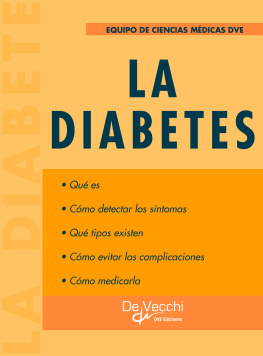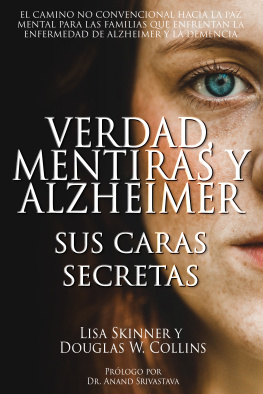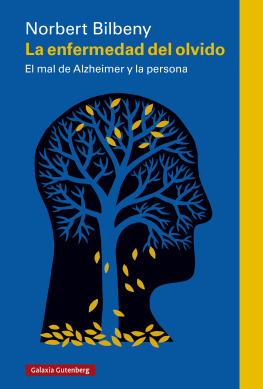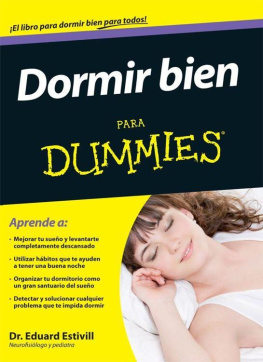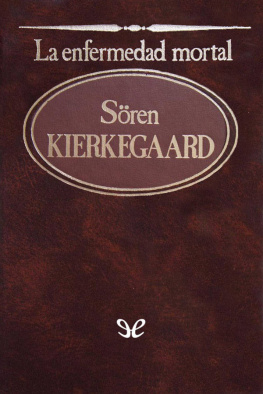« Hoy mis días son vanos
y mis nocturnos sueños
andan allá donde tus ojos grises
miran, donde pisan tus plantas,
¡oh, en qué danzas etéreas, a la orilla
de itálicos arroyos! ».
edgar allan poe, «la cita».
« La proteína, por lo que sabemos, no se reproduce por sí sola, al menos no en este planeta. Desde este punto de vista, [el prion] parece la cosa más extraña de toda la biología y, hasta que alguien en algún laboratorio desentrañe qué es, es candidato a ser la Moderna Maravilla » .
lewis thomas
primera edición: abril de 2018
título original : The Family That Couldn’t Sleep
© D. T. Max, 2006
© de la traducción: María Luisa Rodríguez Tapia, 2018
© Libros del K.O., S.L.L., 2018
Calle Infanta Mercedes, 92, despacho 511
28020 - Madrid
isbn : 978-84-16001-82-8
código ibic : DNJ, MBX, MJCG1, MMZS
Ilustración de portada y cubiertas: Iratxe López de Munáin
maquetación: María O ʼ Shea
corrección: Pablo Uroz
Para Sarah
Dove andrai tu andrò anch’io
E dove starai tu io pure starò
« Adonde tú vayas, iré yo, y donde tú mores, moraré » ( Rut , 1:16).
SEGUNDA PARTE
HACER RETROCEDER A LA OSCURIDAD
CAPÍTULO 4
MAGIA PODEROSA
Papúa Nueva Guinea, 1947
« ¡Cuidado, joven! Que yo me comí a tu abuelo » .
Un anciano fore a su enfermero en un hospital de Okapa.
Los fore eran una tribu primitiva de la isla de Papúa Nueva Guinea. A finales de la década de 1950, unos médicos occidentales descubrieron que sus miembros sufrían una misteriosa enfermedad llamada kuru y que estaba relacionada con la tembladera. Los científicos que estudiaban el brote tenían herramientas que los investigadores del siglo xix como el barón Von Richthofen y Roche-Lubin no habrían podido ni imaginar. Disponían de microscopios electrónicos y cristalografía de rayos X. Podían ver los virus y determinar la estructura de las proteínas casi hasta el tamaño de un átomo. Sabían que el ADN fabricaba ARN, que, a su vez, fabricaba los miles de proteínas del cuerpo, y que esas proteínas estaban compuestas sobre todo de aminoácidos unidos con arreglo a las leyes de la física.
Sin embargo, todos esos conocimientos tenían un inconveniente. Hacían que los científicos fueran menos flexibles al encontrarse con excepciones a las dos reglas que tanto les había costado establecer en las dos décadas anteriores: 1) que los genes determinan las características de los seres vivos, y 2) que las infecciones solo las pueden causar seres vivos. Dicha inflexibilidad hacía que les fuera más difícil reconocer los casos en los que las leyes no se cumplían. ¿Cómo podían comprender algo que no debería existir, una molécula inanimada que se reproducía y causaba una infección como si estuviera viva? Hizo falta que surgiera un científico tan visionario como Carleton Gajdusek, que en 1976 recibió el Premio Nobel por su trabajo, para empezar a dar respuesta a esa pregunta.
En 1918, como recompensa por estar en el bando vencedor de la Primera Guerra Mundial, la Liga de Naciones concedió a Australia el control de la mitad oriental de Nueva Guinea, que hasta entonces había sido una posesión alemana. La recompensa acabó siendo un regalo envenenado. Se había derramado mucha sangre durante 350 años mientras los europeos trataban de hacerse fuertes en las costas de la isla. La malaria y los nativos caníbales convertían cada asentamiento en un campo de batalla. Y, durante todo ese tiempo, los europeos habían creído que el interior de Nueva Guinea estaba deshabitado. No existían pruebas de que viviera nadie en las montañas de la isla, bajo el vasto follaje de su jungla.
Entonces llegó el avión y los australianos descubrieron que había muchos cientos de miles de habitantes en el interior que les parecieron tan poco amistosos como los nativos de la costa. Estaban en guerra permanente unos contra otros, siempre con los arcos, las flechas y las hachas preparados, y dispuestos a usarlos contra quien pasara por allí cerca. Además, muchas tribus de las Tierras Altas eran caníbales; o, al menos, eso era lo que se decía.
Pero los australianos, después de colonizar su continente, andaban a la búsqueda de aventuras. En las Tierras Altas había cosas con las que hacer dinero —oro, madera, café— y almas herejes a las que salvar. Ahora bien, estos motivos eran menos importantes que la razón fundamental para adentrarse en la región. Lo que querían los australianos —como se decían repetidamente a sí mismos y a los demás— no era conquistar a los pobladores de las montañas, sino «establecer contacto» con ellos. Su propósito era saludarlos y mostrarles las maravillas del mundo moderno: la radio, el teléfono, la penicilina, los cereales resistentes a las plagas y los tractores con los que plantarlos. Los australianos querían llevarles la buena nueva.
De modo que, en los años cuarenta, Australia reunió un grupo de funcionarios y los envió a las Tierras Altas. Es significativo que estos oficiales de patrulla, como se les llamaba, no estuviesen entrenados con armas de fuego. Llevaban fusiles, pero sus armas más importantes eran sus cuadernos. Su tarea era observar, pacificar cuando fuera necesario y, sobre todo, informar. Sus superiores leían sus notas en Port Moresby, la capital de la isla, las mimeografiaban y las enviaban a Canberra, desde donde los australianos administraban el nuevo protectorado.
Los oficiales de patrulla tenían una labor difícil. Las Tierras Altas eran un mosaico de cientos de tribus —los kukukuku (hoy llamados anga), los kamano, los awa—, cada una de las cuales ocupaba unos cuantos kilómetros cuadrados y tenía entre varios cientos y varios miles de miembros. Se hablaban más de 300 lenguas en un área diminuta. En teoría, el oficial de patrulla debía recorrer cada aldea de este enloquecido rompecabezas para elaborar un censo y proporcionar atención médica elemental. Le acompañaban policías nativos de la costa, así como porteadores que llevaban cajas de conchas y hachas de metal para hacer trueques.
Los oficiales no llegaron a las pequeñas franjas de jungla casi verticales que había al sur de los Montes Kratke, entre los ríos Lamari y Yani, hasta 1947, convirtiéndose en una de las últimas zonas en ser «contactadas». Y allí fue donde las patrullas australianas se encontraron por primera vez con los fore. Un día, R. I. Skinner, un veterano del Ejército que, a diferencia de los otros oficiales de patrulla, solía ir armado con una ametralladora, llegó a territorio fore y disparó unas cuantas ráfagas al suelo. Los miembros de la tribu, aterrorizados, creyeron que se encontraban ante un ser divino y comenzaron a practicar purificaciones rituales en su honor. Los hombres tocaron sus flautas sagradas y se abstuvieron de mantener relaciones sexuales con las mujeres.
El miedo y la confusión de los fore eran comprensibles; siglos de desarrollo les separaban de aquel intruso. Skinner vestía algodón tejido por una máquina y se afeitaba con una hoja de acero. Los fore llevaban faldas de hierba y plumas en el pelo, y los hombres se cubrían el pene con escudos hechos de huesos de ave. No usaban dinero ni tenían lenguaje escrito. Ni siquiera tenían un nombre para denominarse a sí mismos («fore» era el nombre que les daban sus vecinos y significaba «allí abajo» o «al sur»). No tenían ni idea de que vivían en una isla, ni siquiera de lo que era una isla.
Los fore tenían una economía de subsistencia. Se alimentaban fundamentalmente de batata y ñame. Y complementaban su dieta a base de hortalizas con algunas presas que cazaban los hombres. Las mujeres y los niños atrapaban a mano ratas e insectos y se los comían. También criaban cerdos, e intentaban que no se lo comieran todo: gran parte del trabajo de los hombres consistía en vallar los huertos para protegerlos de los animales. Los cerdos eran propiedades de gran valor y prestigio, por lo que vivían con las mujeres en las cabañas, donde, a veces, se les amamantaba antes que a los bebés.
Página siguiente